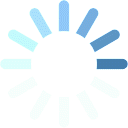Críticas ordenadas por:

El apartamento (1960)
 Billy Wilder
Billy Wilder- Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray ...
Cuando el gusto se convierte en criterio
1 de julio de 2014
Banal, como todo el cine de Billy Wilder, “El apartamento” es probablemente un buen material de estudio para investigar los mecanismos que pueden llevar a convertir, en el imaginario de la cinefilia, una obra intrascendente en una de las supuestas cimas del llamado “séptimo arte”.
La identificación del espectador con el personaje, que es en este caso condición básica del éxito, requiere, sin duda, una construcción cuidadosa, capaz de reflejar, sublimándola —y sin ponerla en evidencia, claro—, la complaciente y justificadora visión que el espectador medio quiere tener de sí mismo, alimentando al tiempo sus aspiraciones de felicidad: un hombre ruin, mediocre, servil con el poder y dispuesto a renunciar en todo momento a su propia dignidad, se nos presenta como un alma bondadosa, víctima de las circunstancias y merecedora de un mejor destino. Ya se sabe: nada como ensalzar los defectos del prójimo para ganar amigos; si, además, se le sabe convencer —no es difícil— de que la felicidad es el merecido premio a sus pecados, se puede tener la certeza de contar con un hueco en sus altares. El mundo, por otra parte, no es tan malo: en el fondo, el orden imperante —es decir, el orden; faltaría más— es justo, y cada cual obtiene al final su merecido: los buenos siempre ganan, se casan con la chica de sus sueños y culminan todas sus aspiraciones de dicha.
Billy Wilder, emblemático epítome del cine hollywoodense, tiene una luciferina capacidad para dar al espectador medio lo que éste quiere exactamente que le ofrezcan. Verdadero genio en la manipulación masiva de las conciencias (indisociable del cine en tanto que industria-espectáculo), Wilder no era inteligente, por supuesto, pero sí era listo, y conocía su oficio, es decir, sabía hacer películas que encandilaban al personal. La película “gusta”, naturalmente (pues halaga con suficiente habilidad nuestro vapuleado y amado ego). Pero con frecuencia olvidamos que nuestros gustos dicen mucho menos del objeto que los suscita que de nosotros mismos. Y como pocos están dispuestos a distanciarse de sus “gustos”, de esas reacciones reflejas y epidérmicas que constituyen el aspecto más enajenado y enajenante de uno mismo, para proceder a una indagación más honda, que implicaría el riesgo de contemplarse en la constitutiva mediocridad que nos caracteriza al común de los humanos, la película triunfa, y ahí la tenemos, encaramada en los puestos más altos de los “tops” de Filmaffinity.
Naturalmente, uno puede ponerse a buscarle méritos y expresarlos de forma muy seria, perfectamente razonada y convincente. Hasta se podrá justificar esa insufrible media hora inicial con Lemmon gesticulando de forma histriónica. No es difícil. Simple cuestión de retórica; dicho de otro modo, de habilidad en el manejo del lenguaje. (Otro tanto ocurre, claro está, con la crítica agria; concedido). En todo caso, más allá del poco interesante dilema “buena”-“mala”/“me gusta”-“no me gusta”, se podría tratar de observar los mecanismos que hacen que uno se sienta satisfecho al acabar de ver una película como esta. En definitiva, la reflexión más fructífera que el espectador podría hacerse al terminar de ver el film probablemente no es tanto sobre lo que aparecía en la pantalla, cuanto sobre el propio diálogo interno que uno mantiene de forma tácita, incluso más o menos inconsciente (¿voluntariamente inconsciente?), con lo que se ha desplegado ante sus ojos. Pensar, decía Cioran (y de un modo u otro lo han dicho casi todos los que en la historia humana se han dedicado a esa actividad), debería ser siempre pensar contra uno mismo. No se trata de autoflagelación, sino de mera higiene mental. (Que tal cosa sea ontológicamente posible no está del todo claro, pero eso no excluye la necesidad de intentarlo).
Vale, cada cual es muy libre de engañarse como más le guste, pero el cine puede ser (a veces —no muchas— lo es) otra cosa. Y uno se acuerda de aquella frase, tan directa y tan poco diplomática en su exceso, que dijo una vez Angelopoulos: “Los americanos hacen cine para idiotas”.
La identificación del espectador con el personaje, que es en este caso condición básica del éxito, requiere, sin duda, una construcción cuidadosa, capaz de reflejar, sublimándola —y sin ponerla en evidencia, claro—, la complaciente y justificadora visión que el espectador medio quiere tener de sí mismo, alimentando al tiempo sus aspiraciones de felicidad: un hombre ruin, mediocre, servil con el poder y dispuesto a renunciar en todo momento a su propia dignidad, se nos presenta como un alma bondadosa, víctima de las circunstancias y merecedora de un mejor destino. Ya se sabe: nada como ensalzar los defectos del prójimo para ganar amigos; si, además, se le sabe convencer —no es difícil— de que la felicidad es el merecido premio a sus pecados, se puede tener la certeza de contar con un hueco en sus altares. El mundo, por otra parte, no es tan malo: en el fondo, el orden imperante —es decir, el orden; faltaría más— es justo, y cada cual obtiene al final su merecido: los buenos siempre ganan, se casan con la chica de sus sueños y culminan todas sus aspiraciones de dicha.
Billy Wilder, emblemático epítome del cine hollywoodense, tiene una luciferina capacidad para dar al espectador medio lo que éste quiere exactamente que le ofrezcan. Verdadero genio en la manipulación masiva de las conciencias (indisociable del cine en tanto que industria-espectáculo), Wilder no era inteligente, por supuesto, pero sí era listo, y conocía su oficio, es decir, sabía hacer películas que encandilaban al personal. La película “gusta”, naturalmente (pues halaga con suficiente habilidad nuestro vapuleado y amado ego). Pero con frecuencia olvidamos que nuestros gustos dicen mucho menos del objeto que los suscita que de nosotros mismos. Y como pocos están dispuestos a distanciarse de sus “gustos”, de esas reacciones reflejas y epidérmicas que constituyen el aspecto más enajenado y enajenante de uno mismo, para proceder a una indagación más honda, que implicaría el riesgo de contemplarse en la constitutiva mediocridad que nos caracteriza al común de los humanos, la película triunfa, y ahí la tenemos, encaramada en los puestos más altos de los “tops” de Filmaffinity.
Naturalmente, uno puede ponerse a buscarle méritos y expresarlos de forma muy seria, perfectamente razonada y convincente. Hasta se podrá justificar esa insufrible media hora inicial con Lemmon gesticulando de forma histriónica. No es difícil. Simple cuestión de retórica; dicho de otro modo, de habilidad en el manejo del lenguaje. (Otro tanto ocurre, claro está, con la crítica agria; concedido). En todo caso, más allá del poco interesante dilema “buena”-“mala”/“me gusta”-“no me gusta”, se podría tratar de observar los mecanismos que hacen que uno se sienta satisfecho al acabar de ver una película como esta. En definitiva, la reflexión más fructífera que el espectador podría hacerse al terminar de ver el film probablemente no es tanto sobre lo que aparecía en la pantalla, cuanto sobre el propio diálogo interno que uno mantiene de forma tácita, incluso más o menos inconsciente (¿voluntariamente inconsciente?), con lo que se ha desplegado ante sus ojos. Pensar, decía Cioran (y de un modo u otro lo han dicho casi todos los que en la historia humana se han dedicado a esa actividad), debería ser siempre pensar contra uno mismo. No se trata de autoflagelación, sino de mera higiene mental. (Que tal cosa sea ontológicamente posible no está del todo claro, pero eso no excluye la necesidad de intentarlo).
Vale, cada cual es muy libre de engañarse como más le guste, pero el cine puede ser (a veces —no muchas— lo es) otra cosa. Y uno se acuerda de aquella frase, tan directa y tan poco diplomática en su exceso, que dijo una vez Angelopoulos: “Los americanos hacen cine para idiotas”.
[Leer más +]
50 de 86 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Stalker (1979)
 Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky- Aleksandr Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko ...
Gilipolleces varias
3 de marzo de 2014
“Hay que ser muy gilipollas para ponerle más de un 7 a esto”, afirma, muy seguro de sí, uno de los varios usuarios que recurren al insulto contra quienes admiramos este film. ¿Seré yo, entonces, que supero el límite en tres puntos, un gilipollas integral? Pues tal vez; desde luego, no hay por qué pensar que la hipótesis sea descartable a priori. En estos tiempos de promoción de la autoestima, siempre es de agradecer que le recuerden a uno una posibilidad de este tipo.
En todo caso, esas críticas insultantes que se leen por aquí contra los interesados en cierta clase de cine dicen, obviamente, mucho más de quienes las formulan que del objeto al que pretenden dirigirse; pero, sea como fuere, plantean un hecho interesante, digno de ser resaltado: nadie se siente ofendido por no entender una cuestión científica (a nadie se le ocurre llamar “mequetrefe” a Einstein --como hace el susodicho usuario con Tarkovski-- por haber formulado una teoría física incomprensible para casi todos), pero sin embargo no se admite que una obra de arte pueda ser compleja y difícil, y tampoco se admite, por tanto, la posibilidad de no entenderla. Curioso. La ciencia, envuelta en un aura sacra, puede ser patrimonio exclusivo de unos pocos, mientras que el arte debe ser perfectamente comprensible, y sin esfuerzo, para todos, pues, aparte de ese particular espacio acotado para el misterio profano, todo debe ser ahora fácil y evidente. Y así, la disposición a hacer un esfuerzo por conocer decrece en razón directa a la labor de los apóstoles de la transparencia. El desierto avanza, decía Nietzsche. Y lo dice también, con otras palabras, el propio stalker al final de la película. Aunque ellos no lo sepan, la furia de nuestros agresivos colegas viene a confirmar la perspectiva del stalker y, en definitiva, a dar la razón a Tarkovski.
Personalmente, veo la obra del director ruso, en especial a partir de “Solaris”, articulada en torno a tres temas esenciales: exilio, nostalgia y sacrificio. El último está menos presente en “Stalker”, pero los dos primeros forman la sustancia misma de la película. No me refiero, claro está, al exilio físico que sufrió en vida Tarkovski, sino al metafísico: la conciencia del alma de haber sido desterrada de una patria original, conciencia que atraviesa la historia de la humanidad desde los más antiguos relatos míticos hasta hoy. Tema especialmente presente en las corrientes gnósticas y con un postrer resurgimiento en el espíritu romántico con el que tanto comparte Tarkovsky. Análogamente, tampoco pienso en la nostalgia como añoranza de un pasado histórico, sino como anhelo de un estado del ser, perdido tal vez en las profundidades de una cierta “memoria ontológica” de la humanidad.
En esta película, ese “recuerdo”, objeto de la necesaria anamnesis, aparece presentado en una curiosa variante: la patria original --la Zona-- no preexiste al destierro, sino que más bien aparece en él tan repentina y bruscamente como la caída de un meteorito. Pero no habría que ver en ello tanto una inversión del modelo original, cuanto una influencia cristiana (la Zona como realidad crística que irrumpe en la historia como posibilidad eterna de reintegración en el Origen). No olvidemos que el cristianismo es decisivo en el cine de Tarkovski.
En todo caso, el stalker es un exiliado, se siente preso en este mundo (“en todas partes me siento como en la cárcel”, dice a su mujer), dominado por el anhelo de volver a la patria original, absorto por su “nostalgia de Absoluto”. El stalker sabe que su verdadero hogar está en la Zona (“Todo lo mío está aquí... en la Zona”, dice al Escritor). Conocedor de algo que los otros no quieren ver o no son capaces de ver, consagrará su vida a mostrar a sus semejantes lo que él sabe, pero terminará por constatar su más absoluto fracaso: la humanidad, extraviada y sin conciencia de estarlo, ha perdido todo interés por el retorno. Él está en el exilio, pero lo sabe; sus congéneres también lo están, pero lo ignoran; están en “el exilio del exilio”, donde ya no hay lugar para la nostalgia y, por tanto, tampoco para la esperanza.
Todas las películas de Tarkovski son autobiográficas, No en el sentido de narrar acontecimientos particulares de su vida (lo que sólo ocurre en “El espejo”) sino en el sentido de que sus personajes centrales reflejan sus preocupaciones existenciales más íntimas. La radical desesperanza del stalker respecto al mundo tiñe especialmente su cine a partir de este film. Las desencantadas palabras del protagonista a su mujer al regreso del viaje a la Zona están en la línea del discurso de Doménico, encaramado a la estatua de Marco Aurelio, en “Nostalgia” y del monólogo de Aleksander entre los árboles al principio de “Sacrificio”. Si en la primera parte de su obra Tarkovski está absorto en sí mismo (“Rublev”, “Solaris”, “El espejo”), en sus últimas películas parece que es su relación con el mundo lo que le preocupa de manera especial. Creo que, en este sentido, puede hablarse de una progresiva proyección al exterior de su interioridad y de una evolución hacia un desencanto cierto, aunque sin renunciar a la esperanza que le proporciona su convicción cristiana.
Hay un problema con Tarkovski que se plantea muy especialmente en este film, que me parece esencial, y sobre el que con frecuencia se pasa como de puntillas: el papel del simbolismo en sus películas. A menudo Tarkovski fue rotundo al afirmar que su cine no es simbólico, que él no utiliza símbolos (1): «La lluvia es lluvia, y el fuego es fuego, y punto». Sin embargo, son raras las críticas o los análisis serios de su cine que no se refieren al simbolismo --a veces, comprensiblemente, no sin cierto escrúpulo--. En definitiva, ¿hay o no hay simbolismo en Tarkovski? Pienso que estamos ante un equívoco del lenguaje generado por un uso restrictivo del término “simbolismo”, utilizado con sentidos muy distintos por filósofos de la religión, semiólogos, críticos de arte, etc.
(termino en el spoiler)
En todo caso, esas críticas insultantes que se leen por aquí contra los interesados en cierta clase de cine dicen, obviamente, mucho más de quienes las formulan que del objeto al que pretenden dirigirse; pero, sea como fuere, plantean un hecho interesante, digno de ser resaltado: nadie se siente ofendido por no entender una cuestión científica (a nadie se le ocurre llamar “mequetrefe” a Einstein --como hace el susodicho usuario con Tarkovski-- por haber formulado una teoría física incomprensible para casi todos), pero sin embargo no se admite que una obra de arte pueda ser compleja y difícil, y tampoco se admite, por tanto, la posibilidad de no entenderla. Curioso. La ciencia, envuelta en un aura sacra, puede ser patrimonio exclusivo de unos pocos, mientras que el arte debe ser perfectamente comprensible, y sin esfuerzo, para todos, pues, aparte de ese particular espacio acotado para el misterio profano, todo debe ser ahora fácil y evidente. Y así, la disposición a hacer un esfuerzo por conocer decrece en razón directa a la labor de los apóstoles de la transparencia. El desierto avanza, decía Nietzsche. Y lo dice también, con otras palabras, el propio stalker al final de la película. Aunque ellos no lo sepan, la furia de nuestros agresivos colegas viene a confirmar la perspectiva del stalker y, en definitiva, a dar la razón a Tarkovski.
Personalmente, veo la obra del director ruso, en especial a partir de “Solaris”, articulada en torno a tres temas esenciales: exilio, nostalgia y sacrificio. El último está menos presente en “Stalker”, pero los dos primeros forman la sustancia misma de la película. No me refiero, claro está, al exilio físico que sufrió en vida Tarkovski, sino al metafísico: la conciencia del alma de haber sido desterrada de una patria original, conciencia que atraviesa la historia de la humanidad desde los más antiguos relatos míticos hasta hoy. Tema especialmente presente en las corrientes gnósticas y con un postrer resurgimiento en el espíritu romántico con el que tanto comparte Tarkovsky. Análogamente, tampoco pienso en la nostalgia como añoranza de un pasado histórico, sino como anhelo de un estado del ser, perdido tal vez en las profundidades de una cierta “memoria ontológica” de la humanidad.
En esta película, ese “recuerdo”, objeto de la necesaria anamnesis, aparece presentado en una curiosa variante: la patria original --la Zona-- no preexiste al destierro, sino que más bien aparece en él tan repentina y bruscamente como la caída de un meteorito. Pero no habría que ver en ello tanto una inversión del modelo original, cuanto una influencia cristiana (la Zona como realidad crística que irrumpe en la historia como posibilidad eterna de reintegración en el Origen). No olvidemos que el cristianismo es decisivo en el cine de Tarkovski.
En todo caso, el stalker es un exiliado, se siente preso en este mundo (“en todas partes me siento como en la cárcel”, dice a su mujer), dominado por el anhelo de volver a la patria original, absorto por su “nostalgia de Absoluto”. El stalker sabe que su verdadero hogar está en la Zona (“Todo lo mío está aquí... en la Zona”, dice al Escritor). Conocedor de algo que los otros no quieren ver o no son capaces de ver, consagrará su vida a mostrar a sus semejantes lo que él sabe, pero terminará por constatar su más absoluto fracaso: la humanidad, extraviada y sin conciencia de estarlo, ha perdido todo interés por el retorno. Él está en el exilio, pero lo sabe; sus congéneres también lo están, pero lo ignoran; están en “el exilio del exilio”, donde ya no hay lugar para la nostalgia y, por tanto, tampoco para la esperanza.
Todas las películas de Tarkovski son autobiográficas, No en el sentido de narrar acontecimientos particulares de su vida (lo que sólo ocurre en “El espejo”) sino en el sentido de que sus personajes centrales reflejan sus preocupaciones existenciales más íntimas. La radical desesperanza del stalker respecto al mundo tiñe especialmente su cine a partir de este film. Las desencantadas palabras del protagonista a su mujer al regreso del viaje a la Zona están en la línea del discurso de Doménico, encaramado a la estatua de Marco Aurelio, en “Nostalgia” y del monólogo de Aleksander entre los árboles al principio de “Sacrificio”. Si en la primera parte de su obra Tarkovski está absorto en sí mismo (“Rublev”, “Solaris”, “El espejo”), en sus últimas películas parece que es su relación con el mundo lo que le preocupa de manera especial. Creo que, en este sentido, puede hablarse de una progresiva proyección al exterior de su interioridad y de una evolución hacia un desencanto cierto, aunque sin renunciar a la esperanza que le proporciona su convicción cristiana.
Hay un problema con Tarkovski que se plantea muy especialmente en este film, que me parece esencial, y sobre el que con frecuencia se pasa como de puntillas: el papel del simbolismo en sus películas. A menudo Tarkovski fue rotundo al afirmar que su cine no es simbólico, que él no utiliza símbolos (1): «La lluvia es lluvia, y el fuego es fuego, y punto». Sin embargo, son raras las críticas o los análisis serios de su cine que no se refieren al simbolismo --a veces, comprensiblemente, no sin cierto escrúpulo--. En definitiva, ¿hay o no hay simbolismo en Tarkovski? Pienso que estamos ante un equívoco del lenguaje generado por un uso restrictivo del término “simbolismo”, utilizado con sentidos muy distintos por filósofos de la religión, semiólogos, críticos de arte, etc.
(termino en el spoiler)
[Leer más +]
159 de 180 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
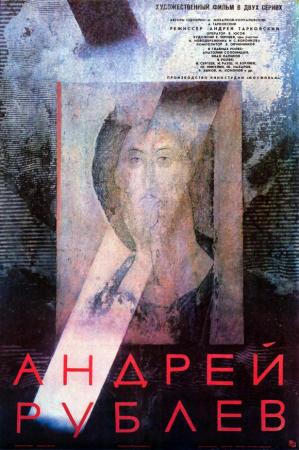
Andrei Rublev (1966)
 Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky- Anatoly Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolai Sergeyev ...
La doble línea temática de Andrei Rublev
1 de marzo de 2014
Es difícil recoger en el espacio aquí permitido toda la riqueza de este film, cuya deslumbrante belleza plástica permite, por sí sola, calificarlo de “obra maestra”. Pero dejaré a un lado los aspectos más “formales” (convencionalmente hablando) para centrarme en ciertos puntos de su contenido, procurando no insistir en cosas que ya otros han dicho aquí con acierto.
Veo en la película una doble línea temática; la primera es la crisis creativa de Rublev ante el mal que observa en su mundo. A través de una serie de experiencias vitales que dan lugar a un proceso progresivo de maduración interior, y que, sobre todo a partir de la “fiesta”, van a ir minando su inocencia original, Rublev se va distanciando progresivamente del mundo; hay distancia del pueblo adormecido, alterado sólo por frenesíes insubstanciales como el provocado por el bufón, pero distancia también de la autoridad establecida, con la que, a diferencia de Kirilo, nunca se planteará colaborar. Dentro de su comunidad está distante del citado Kirilo, representante de un individualismo egoico y autoritario, y se separa también de su amigo Danila, representante de un tradicionalismo obediente y bondadoso, pero temeroso y no demasiado inspirado. Profundizar en la verdad implica avanzar en la soledad.
¿Para qué crear belleza en un mundo que la ignora e incluso se obstina en destruirla? La pregunta sigue tan vigente ahora como en el siglo XV y Tarkovski procede, me parece a mí, a una cierta modernización de la figura de Rublev, lo que no es ilegítimo, puesto que su propósito no es restablecer una realidad histórica. La retirada del mundo, la reclusión en su interior, es la salida natural para un hombre de aguda sensibilidad, abrumado por una realidad que le resulta literalmente incomprensible.
Importante en ese proceso es la presencia de Teófanes. La primera conversación de Andrei con Teófanes presenta a este como un personaje misántropo y desengañado; laico, a diferencia de Rublev, Teófanes cree en Dios pero no en el hombre; su postura, un tanto dualista, no le genera los problemas que le plantea a Rublev la necesidad de conciliar a Dios y el mundo. El de Teófanes es un Dios todopoderoso, en cuya absoluta transcendencia se refugia. El de Rublev, por el contrario, es un Dios sufriente que quiere salvar al mundo. Parece que, en concordancia con esto, Rublev se apartó hasta cierto punto de los criterios iconográficos bizantinos para ofrecer una imagen en algún sentido más “humanizada” de Dios (probablemente representaba en alguna medida la reacción humanista del Renacimiento naciente frente al espíritu más teocéntrico del Medioevo). Es la de Teófanes una actitud un tanto escéptica que Rublev no quiere aceptar, pero a la que se acercará de algún modo con el tiempo, si bien para entonces --en la segunda conversación, en la catedral saqueada-- tampoco Teófanes estará ya exactamente ahí --independientemente de que pueda estar vivo o muerto--.
Sorprende que esa situación que vive Rublev no le plantee problemas con su fe. Sus problemas parecen ser exclusivamente con el mundo, no con Dios. Rublev en ningún momento se revuelve, como Job, contra su Dios. La salida de la crisis podría haberse resuelto por un largo proceso de maduración interior, pero Tarkovski opta por otra solución: la revelación súbita que supone para él la aparición de Boriska. Se le podría, tal vez, reprochar a Tarkovski que esa revelación, para ser efectiva, no deja de requerir un proceso interior que haga posible su recepción, lo que, en la película, ciertamente no es perceptible. En todo caso, esa revelación permitirá la confluencia con una segunda línea temática, desarrollada en el episodio de la campana.
Tarkovski suspende ahí provisionalmente su identificación con Rublev y pasa a identificarse básicamente con Boriska. Tarkovski manifestó repetidas veces que se sentía profundamente unido a la tradición espiritual y cultural de su pueblo, cuyas últimas manifestaciones estaban en la literatura del siglo XIX (Dostoievski, Tolstoi...), pero esa tradición se había visto interrumpida. ¿Cómo volver a enlazar con ella? La tradición, tan importante en el cristianismo ortodoxo que Tarkovski compartía, se basa en la continuidad ininterrumpida. La posibilidad de recuperarla, una vez rota la cadena, ha dado lugar a profundos debates en el mundo de la espiritualidad, especialmente en contextos esotérico-teosóficos con los que Tarkovski parecía estar relativamente familiarizado. Boriska, a quien no le fue transmitido el secreto del oficio --y que se encuentra, por tanto, en idéntica situación que Tarkovski--, apela a una intuición interior para salvar el hiato: pretende “resucitar” en sí mismo y por sí mismo la tradición que había muerto con la muerte de su padre y recuperar así el “secreto” no transmitido, restaurando espiritualmente la cadena iniciática formalmente interrumpida. La Tradición, especialmente en el momento de crisis que implica la modernidad, no puede limitarse a una transmisión formal. Hace falta revivirla desde dentro. Es lo que hace Boriska. Es lo que pretende hacer Tarkovski, que es, en este sentido, optimista; desde una perspectiva más espiritualista que legalista, piensa que esa resurrección es posible, colocando la experiencia personal por encima del orden institucional.
La contemplación de ese proceso en la figura de Boriska, llevará a Rublev a abandonar su silencio creativo, si bien de forma --podría objetarse-- no del todo comprensible: quince años de silencio no se derrumban tan fácilmente ante la tenacidad de un muchachito sin las ideas demasiado claras y que va tropezando en todas partes. Un poco irónicamente podría decirse que Tarkovski plantea un problema en la primera parte --una crisis existencial de carácter personal-- y resuelve otro distinto en la segunda --una crisis histórico-institucional--, pero se las apaña para matar dos pájaros de un tiro.
(termino en el spoiler)
Veo en la película una doble línea temática; la primera es la crisis creativa de Rublev ante el mal que observa en su mundo. A través de una serie de experiencias vitales que dan lugar a un proceso progresivo de maduración interior, y que, sobre todo a partir de la “fiesta”, van a ir minando su inocencia original, Rublev se va distanciando progresivamente del mundo; hay distancia del pueblo adormecido, alterado sólo por frenesíes insubstanciales como el provocado por el bufón, pero distancia también de la autoridad establecida, con la que, a diferencia de Kirilo, nunca se planteará colaborar. Dentro de su comunidad está distante del citado Kirilo, representante de un individualismo egoico y autoritario, y se separa también de su amigo Danila, representante de un tradicionalismo obediente y bondadoso, pero temeroso y no demasiado inspirado. Profundizar en la verdad implica avanzar en la soledad.
¿Para qué crear belleza en un mundo que la ignora e incluso se obstina en destruirla? La pregunta sigue tan vigente ahora como en el siglo XV y Tarkovski procede, me parece a mí, a una cierta modernización de la figura de Rublev, lo que no es ilegítimo, puesto que su propósito no es restablecer una realidad histórica. La retirada del mundo, la reclusión en su interior, es la salida natural para un hombre de aguda sensibilidad, abrumado por una realidad que le resulta literalmente incomprensible.
Importante en ese proceso es la presencia de Teófanes. La primera conversación de Andrei con Teófanes presenta a este como un personaje misántropo y desengañado; laico, a diferencia de Rublev, Teófanes cree en Dios pero no en el hombre; su postura, un tanto dualista, no le genera los problemas que le plantea a Rublev la necesidad de conciliar a Dios y el mundo. El de Teófanes es un Dios todopoderoso, en cuya absoluta transcendencia se refugia. El de Rublev, por el contrario, es un Dios sufriente que quiere salvar al mundo. Parece que, en concordancia con esto, Rublev se apartó hasta cierto punto de los criterios iconográficos bizantinos para ofrecer una imagen en algún sentido más “humanizada” de Dios (probablemente representaba en alguna medida la reacción humanista del Renacimiento naciente frente al espíritu más teocéntrico del Medioevo). Es la de Teófanes una actitud un tanto escéptica que Rublev no quiere aceptar, pero a la que se acercará de algún modo con el tiempo, si bien para entonces --en la segunda conversación, en la catedral saqueada-- tampoco Teófanes estará ya exactamente ahí --independientemente de que pueda estar vivo o muerto--.
Sorprende que esa situación que vive Rublev no le plantee problemas con su fe. Sus problemas parecen ser exclusivamente con el mundo, no con Dios. Rublev en ningún momento se revuelve, como Job, contra su Dios. La salida de la crisis podría haberse resuelto por un largo proceso de maduración interior, pero Tarkovski opta por otra solución: la revelación súbita que supone para él la aparición de Boriska. Se le podría, tal vez, reprochar a Tarkovski que esa revelación, para ser efectiva, no deja de requerir un proceso interior que haga posible su recepción, lo que, en la película, ciertamente no es perceptible. En todo caso, esa revelación permitirá la confluencia con una segunda línea temática, desarrollada en el episodio de la campana.
Tarkovski suspende ahí provisionalmente su identificación con Rublev y pasa a identificarse básicamente con Boriska. Tarkovski manifestó repetidas veces que se sentía profundamente unido a la tradición espiritual y cultural de su pueblo, cuyas últimas manifestaciones estaban en la literatura del siglo XIX (Dostoievski, Tolstoi...), pero esa tradición se había visto interrumpida. ¿Cómo volver a enlazar con ella? La tradición, tan importante en el cristianismo ortodoxo que Tarkovski compartía, se basa en la continuidad ininterrumpida. La posibilidad de recuperarla, una vez rota la cadena, ha dado lugar a profundos debates en el mundo de la espiritualidad, especialmente en contextos esotérico-teosóficos con los que Tarkovski parecía estar relativamente familiarizado. Boriska, a quien no le fue transmitido el secreto del oficio --y que se encuentra, por tanto, en idéntica situación que Tarkovski--, apela a una intuición interior para salvar el hiato: pretende “resucitar” en sí mismo y por sí mismo la tradición que había muerto con la muerte de su padre y recuperar así el “secreto” no transmitido, restaurando espiritualmente la cadena iniciática formalmente interrumpida. La Tradición, especialmente en el momento de crisis que implica la modernidad, no puede limitarse a una transmisión formal. Hace falta revivirla desde dentro. Es lo que hace Boriska. Es lo que pretende hacer Tarkovski, que es, en este sentido, optimista; desde una perspectiva más espiritualista que legalista, piensa que esa resurrección es posible, colocando la experiencia personal por encima del orden institucional.
La contemplación de ese proceso en la figura de Boriska, llevará a Rublev a abandonar su silencio creativo, si bien de forma --podría objetarse-- no del todo comprensible: quince años de silencio no se derrumban tan fácilmente ante la tenacidad de un muchachito sin las ideas demasiado claras y que va tropezando en todas partes. Un poco irónicamente podría decirse que Tarkovski plantea un problema en la primera parte --una crisis existencial de carácter personal-- y resuelve otro distinto en la segunda --una crisis histórico-institucional--, pero se las apaña para matar dos pájaros de un tiro.
(termino en el spoiler)
[Leer más +]
45 de 49 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Macbeth (1983)
TV
 Béla Tarr
Béla Tarr- György Cserhalmi, Erzsébet Kútvölgyi, János Ács ...
Anotaciones sobre el Macbeth de Tarr con relación al resto de su obra
28 de febrero de 2014
Terminada su “trilogía social” --“Nido familiar”, “The Outsider” y “Prefab People”--, Tarr realiza una adaptación de Macbeth para la televisión. Con frecuencia ignorada en su filmografía, es, sin embargo, importante para entender el conjunto de su obra.
Tarr rueda la tragedia de Shakespeare en sólo dos planos: uno de cinco minutos, que precede al título, y otro de cincuenta y siete, a continuación. Visto en retrospectiva, podría pensarse que la obra de Shakespeare le venía como anillo al dedo para hacer corresponder los planos con las escenas, lo que hubiera dado una estructura de 25 planos, en la línea de sus films posteriores. ¿Por qué, entonces, sólo dos? Y ¿por qué dos y no uno?
La segunda pregunta es más fácil de responder. La historia inicial con las tres brujas (“brujos” en el film), si bien perfectamente integrada en la obra teatral dentro del primer acto que allí se prolonga hasta el asesinato del rey, se presta bien a ser separada como «prólogo», anunciador de lo que va a ocurrir después. Al anticipar toda la historia, está fuera del tiempo y tiene mucho que ver con los planos de apertura de las futuras películas de Tarr. Veíamos algo así en el plano inicial de Prefab People, con su imprecisa ubicación cronológica, y lo veremos con más claridad en el díptico “metatemporal” que abre “Armonías de Werckmeister”; algo semejante encontraremos también en los planos de apertura de “La condena”, “El caballo de Turín” e incluso “Satántangó”.
Pero, ¿por qué filmar toda la historia posterior en un único plano? Particularmente, no encuentro justificación lógica a este planteamiento contra natura de una obra concebida en veinticinco escenas repartidas en seis actos. No hay indicaciones temporales en la obra de Shakespeare; desconocemos el tiempo transcurrido entre la primera escena y la última, si bien cabe suponer que sean varios días. Sin embargo Tarr lo mete todo en una hora escasa, y la sensación que la unicidad del plano proporciona de que todo está transcurriendo en tiempo real, genera una apresurada concentración de los hechos, que es, en mi opinión, el reproche fundamental que se le podría hacer al film.
La sola justificación de la decisión del director es, yo creo, la experimental. Tarr debió de ver en ese encargo una oportunidad que le negaba la filmación en celuloide. Probablemente quería explorar las posibilidades de la prolongación del plano y lo llevó a sus últimas consecuencias. Al contrario de lo que sucede en el resto de sus películas —especialmente en las que vendrán después— el resultado no es la dilatación del tiempo, sino, a la inversa, la concentración. “Macbeth” nos demuestra, pues, con claridad que no es la longitud del plano lo que determina la cualificación del tiempo, sino su construcción interior.
La experimentación de Tarr se extiende también al color (escenas de las brujas), experimento que desarrollará más ampliamente en “Almanaque de otoño”.
Problema difícil de la adaptación era el de la duración temporal, que debía estar limitada aproximadamente a una hora. Ahora bien, es materialmente imposible meter toda la tragedia shakespeariana en ese tiempo; imprescindible, pues, sintetizar o recortar. Tarr respeta rigurosamente a los dos personajes centrales, Macbeth y Lady Macbeth, de los que no suprime prácticamente nada, pero realiza una enérgica poda de todos los secundarios, reducidos a su mínima expresión o suprimidos. Lo mantenido sigue escrupulosamente el texto original. Esta forma de recortar pueda parecer mecánica, pero lo cierto es que la obra conserva su sentido esencial. Todo pasa entonces a centrarse en la pareja protagonista, dando lugar a un drama más “concentrado”, sin la “aireación” que los personajes secundarios otorgan al drama teatral. ¿Es positivo o negativo el resultado de esos drásticos recortes? Difícil responder. Creo que el resultado no es malo, aunque sea diferente del original. Da lugar a una obra más opresiva, más agobiante, donde el drama interior de Macbeth/Lady Macbeth es lo único que importa. Tarr no quiere contar una historia (¡por supuesto!), sino mostrar el drama interior de su protagonista. Ese era también el propósito de Shakespeare, claro está, pero este ofrecía una contextualización histórica que al cineasta húngaro no le interesa --en perfecta sintonía con su obra posterior-- y que, de hecho, desdeña. Consecuentemente, Tarr ha mantenido la cámara siempre muy próxima a los actores, encerrados en planos muy apretados, como sucedía en sus películas previas.
Pero el interés de “Macbeth” con relación al resto de la obra tarriana no estriba sólo en las cuestiones de lenguaje. Aunque el contenido de la obra le venga dado “desde fuera”, encaja a la perfección en sus preocupaciones existenciales. Hay que volver de nuevo al prólogo: a Macbeth se le anuncia ahí su futuro, su vida está ya marcada y predestinada; es una idea esencial en todo su cine posterior: la imposibilidad de orientar libremente la propia vida. Lo que las brujas dicen a Macbeth no es nada diferente de lo que las cabinas del teleférico sugerirán, sin palabras, a Karrer al principio de “La condena”, por ejemplo.
Macbeth es un personaje que debía atraer a Béla Tarr. Relativamente consciente de su propia oscuridad, comparte esa condición con Karrer (La condena), con Futaki (Satántangó), con Maloin (El hombre de Londres) y, en alguna medida, con Ohlsdorfer (El caballo de Turín). Sometido a fuerzas contradictorias, surgen en él la duda y el conflicto. Un resto de dignidad (tema genuinamente tarriano) le enfrenta con una ambición desatada, procedente de una fuerza superior. No reniega de su obligación (“¡Ven, destino! ¡Luchemos tú y yo hasta morir!”), pues no es un cobarde, como le espeta Lady Macbeth. En ella, sin embargo, esa dignidad está ausente: sabe lo que quiere y planea fríamente su objetivo, sin dudas, sin remordimientos, sin los fantasmas que acechan a su cónyuge.
(termino en el spoiler)
Tarr rueda la tragedia de Shakespeare en sólo dos planos: uno de cinco minutos, que precede al título, y otro de cincuenta y siete, a continuación. Visto en retrospectiva, podría pensarse que la obra de Shakespeare le venía como anillo al dedo para hacer corresponder los planos con las escenas, lo que hubiera dado una estructura de 25 planos, en la línea de sus films posteriores. ¿Por qué, entonces, sólo dos? Y ¿por qué dos y no uno?
La segunda pregunta es más fácil de responder. La historia inicial con las tres brujas (“brujos” en el film), si bien perfectamente integrada en la obra teatral dentro del primer acto que allí se prolonga hasta el asesinato del rey, se presta bien a ser separada como «prólogo», anunciador de lo que va a ocurrir después. Al anticipar toda la historia, está fuera del tiempo y tiene mucho que ver con los planos de apertura de las futuras películas de Tarr. Veíamos algo así en el plano inicial de Prefab People, con su imprecisa ubicación cronológica, y lo veremos con más claridad en el díptico “metatemporal” que abre “Armonías de Werckmeister”; algo semejante encontraremos también en los planos de apertura de “La condena”, “El caballo de Turín” e incluso “Satántangó”.
Pero, ¿por qué filmar toda la historia posterior en un único plano? Particularmente, no encuentro justificación lógica a este planteamiento contra natura de una obra concebida en veinticinco escenas repartidas en seis actos. No hay indicaciones temporales en la obra de Shakespeare; desconocemos el tiempo transcurrido entre la primera escena y la última, si bien cabe suponer que sean varios días. Sin embargo Tarr lo mete todo en una hora escasa, y la sensación que la unicidad del plano proporciona de que todo está transcurriendo en tiempo real, genera una apresurada concentración de los hechos, que es, en mi opinión, el reproche fundamental que se le podría hacer al film.
La sola justificación de la decisión del director es, yo creo, la experimental. Tarr debió de ver en ese encargo una oportunidad que le negaba la filmación en celuloide. Probablemente quería explorar las posibilidades de la prolongación del plano y lo llevó a sus últimas consecuencias. Al contrario de lo que sucede en el resto de sus películas —especialmente en las que vendrán después— el resultado no es la dilatación del tiempo, sino, a la inversa, la concentración. “Macbeth” nos demuestra, pues, con claridad que no es la longitud del plano lo que determina la cualificación del tiempo, sino su construcción interior.
La experimentación de Tarr se extiende también al color (escenas de las brujas), experimento que desarrollará más ampliamente en “Almanaque de otoño”.
Problema difícil de la adaptación era el de la duración temporal, que debía estar limitada aproximadamente a una hora. Ahora bien, es materialmente imposible meter toda la tragedia shakespeariana en ese tiempo; imprescindible, pues, sintetizar o recortar. Tarr respeta rigurosamente a los dos personajes centrales, Macbeth y Lady Macbeth, de los que no suprime prácticamente nada, pero realiza una enérgica poda de todos los secundarios, reducidos a su mínima expresión o suprimidos. Lo mantenido sigue escrupulosamente el texto original. Esta forma de recortar pueda parecer mecánica, pero lo cierto es que la obra conserva su sentido esencial. Todo pasa entonces a centrarse en la pareja protagonista, dando lugar a un drama más “concentrado”, sin la “aireación” que los personajes secundarios otorgan al drama teatral. ¿Es positivo o negativo el resultado de esos drásticos recortes? Difícil responder. Creo que el resultado no es malo, aunque sea diferente del original. Da lugar a una obra más opresiva, más agobiante, donde el drama interior de Macbeth/Lady Macbeth es lo único que importa. Tarr no quiere contar una historia (¡por supuesto!), sino mostrar el drama interior de su protagonista. Ese era también el propósito de Shakespeare, claro está, pero este ofrecía una contextualización histórica que al cineasta húngaro no le interesa --en perfecta sintonía con su obra posterior-- y que, de hecho, desdeña. Consecuentemente, Tarr ha mantenido la cámara siempre muy próxima a los actores, encerrados en planos muy apretados, como sucedía en sus películas previas.
Pero el interés de “Macbeth” con relación al resto de la obra tarriana no estriba sólo en las cuestiones de lenguaje. Aunque el contenido de la obra le venga dado “desde fuera”, encaja a la perfección en sus preocupaciones existenciales. Hay que volver de nuevo al prólogo: a Macbeth se le anuncia ahí su futuro, su vida está ya marcada y predestinada; es una idea esencial en todo su cine posterior: la imposibilidad de orientar libremente la propia vida. Lo que las brujas dicen a Macbeth no es nada diferente de lo que las cabinas del teleférico sugerirán, sin palabras, a Karrer al principio de “La condena”, por ejemplo.
Macbeth es un personaje que debía atraer a Béla Tarr. Relativamente consciente de su propia oscuridad, comparte esa condición con Karrer (La condena), con Futaki (Satántangó), con Maloin (El hombre de Londres) y, en alguna medida, con Ohlsdorfer (El caballo de Turín). Sometido a fuerzas contradictorias, surgen en él la duda y el conflicto. Un resto de dignidad (tema genuinamente tarriano) le enfrenta con una ambición desatada, procedente de una fuerza superior. No reniega de su obligación (“¡Ven, destino! ¡Luchemos tú y yo hasta morir!”), pues no es un cobarde, como le espeta Lady Macbeth. En ella, sin embargo, esa dignidad está ausente: sabe lo que quiere y planea fríamente su objetivo, sin dudas, sin remordimientos, sin los fantasmas que acechan a su cónyuge.
(termino en el spoiler)
[Leer más +]
12 de 12 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Operación Monumento (2014)
 George Clooney
George Clooney- George Clooney, Matt Damon, Bill Murray ...
La realidad según George Clooney
28 de febrero de 2014
Aunque el cine estadounidense, salvo contadas excepciones, me interese muy escasamente, y aunque la película de Clooney, por completo irrelevante, se pierda en esa masa indistinta de mediocridad que reúne a todos los productos comerciales destinados al consumo masivo --entre los que se incluye la inmensa mayoría de las películas que hoy en día se fabrican--, hay en ella un aspecto que me induce a escribir estas líneas; líneas que no pretenden ser tanto una crítica del film, cuanto una sucinta anotación marginal sobre una circunstancia que estimo significativa. Lo que suscita mi interés es el hecho de que esta película se promocione con el eslogan “basada en hechos reales”, circunstancia de ningún modo excepcional, pues últimamente un número no desdeñable de creaciones de ficción --sobre todo cinematográficas-- se apoyan en esa misma pretensión; y, puesto que el mercado no es tonto, cabe suponer que la fórmula debe de generar un atractivo adicional para el espectador medio.
Supongo que la veracidad de tal pretensión podrá ser mayor o menor según los casos; en el que nos ocupa, imagino que es muy relativa, y que, más que “basada en”, habría que decir, como máximo, “lejanamente inspirada en”, pero eso es lo de menos. Lo importante es, en mi opinión, que a esa circunstancia se le conceda una importancia relevante, como si fuera un “valor añadido” o una garantía de algo, lo que, por vía de inversión, vendría a significar que aquellas obras que no están “basadas en hechos reales” pueden tener una carencia o defecto de valor. Ahora bien, ¿estaban “La odisea”, “La divina comedia” o “Hamlet”, pongamos por caso, “basadas en hechos reales”?, ¿lo estaban --por limitarnos al hecho cinematográfico-- “Ordet”, “Stalker” o “Satántangó”?
Sin necesidad de llevar demasiado lejos las problemáticas implicaciones “filosóficas”, por decirlo así, del eslogan en cuestión sobre la naturaleza de la realidad, podríamos preguntarnos por qué se le concede importancia a que una obra esté “basada en hechos reales” y por qué eso puede significar un reclamo para el público. Esa es la cuestión. ¿No será quizá porque vivimos cada vez más en un universo de ficción, porque el mundo a nuestro alrededor, y en nuestro interior, es cada vez más radicalmente irreal y, de algún modo, existe la vaga y difusa intuición de que podemos estar viviendo un gigantesco simulacro, una mentira colosal, tal vez de dimensiones literalmente cósmicas?, ¿no será porque hay, en definitiva, una avidez de realidad en la medida en que carecemos precisamente de ella, ya sea por motivos históricos --como propondría quizás Angelopoulos-- u ontológicos --como más bien plantearía Béla Tarr?
Tal vez haya que repetir una vez más que la función del arte (y no me interesa en absoluto el cine si no es como arte) es precisamente ponernos, de algún modo, en contacto con lo real, con nuestra realidad más profunda que perpetuamente se sustrae tras el velo de las apariencias, las convenciones, los hábitos, la vida social... en definitiva, de la “mundanidad”. Pero la pretensión de “estar basada en hechos reales” confunde, por decirlo así, el lugar de la “realidad” en la obra de arte, que no tiene por qué estar en su origen, sino en su destino. La película de Clooney puede partir de lo que convencionalmente llamaríamos “hechos reales”, pero está destinada a mantener al espectador en el universo más convencional de las más inanes y estúpidas ficciones, cuya perfecta materialización (en la medida en que la estupidez pueda ser perfecta) es la bandera de las barras y las estrellas ondeando en la entrada de la mina. En el fondo, esa transmutación de lo real en su contrario es similar a la de los “reality shows” televisivos, basados también, sin duda, en “hechos reales”. Homero, Dante o Shakespeare, por el contrario, no necesitaban basarse en “hechos reales”, sacaban personajes y situaciones de su imaginación personal, pero sus obras nos enfrentan de lleno con nuestra realidad universal más profunda y esencial. Y lo mismo podría decirse, salvando las distancias y en la proporción correspondiente, de los grandes creadores cinematográficos (Dreyer, Tarr, Tarkovsky, Sokurov, Bresson, Angelopoulos, Bergman...). Ahí, en el punto de llegada y no en el de salida, es donde debe producirse el encuentro con lo real.
Hay más equívocos habituales de índole similar en el mundo del cine, por ejemplo, el omnipresente y absurdo tópico de las películas “lentas” y “previsibles” (como si la prisa fuera un valor, y el susto, una categoría estética); pero eso quizá lo comente en otra ocasión.
Supongo que la veracidad de tal pretensión podrá ser mayor o menor según los casos; en el que nos ocupa, imagino que es muy relativa, y que, más que “basada en”, habría que decir, como máximo, “lejanamente inspirada en”, pero eso es lo de menos. Lo importante es, en mi opinión, que a esa circunstancia se le conceda una importancia relevante, como si fuera un “valor añadido” o una garantía de algo, lo que, por vía de inversión, vendría a significar que aquellas obras que no están “basadas en hechos reales” pueden tener una carencia o defecto de valor. Ahora bien, ¿estaban “La odisea”, “La divina comedia” o “Hamlet”, pongamos por caso, “basadas en hechos reales”?, ¿lo estaban --por limitarnos al hecho cinematográfico-- “Ordet”, “Stalker” o “Satántangó”?
Sin necesidad de llevar demasiado lejos las problemáticas implicaciones “filosóficas”, por decirlo así, del eslogan en cuestión sobre la naturaleza de la realidad, podríamos preguntarnos por qué se le concede importancia a que una obra esté “basada en hechos reales” y por qué eso puede significar un reclamo para el público. Esa es la cuestión. ¿No será quizá porque vivimos cada vez más en un universo de ficción, porque el mundo a nuestro alrededor, y en nuestro interior, es cada vez más radicalmente irreal y, de algún modo, existe la vaga y difusa intuición de que podemos estar viviendo un gigantesco simulacro, una mentira colosal, tal vez de dimensiones literalmente cósmicas?, ¿no será porque hay, en definitiva, una avidez de realidad en la medida en que carecemos precisamente de ella, ya sea por motivos históricos --como propondría quizás Angelopoulos-- u ontológicos --como más bien plantearía Béla Tarr?
Tal vez haya que repetir una vez más que la función del arte (y no me interesa en absoluto el cine si no es como arte) es precisamente ponernos, de algún modo, en contacto con lo real, con nuestra realidad más profunda que perpetuamente se sustrae tras el velo de las apariencias, las convenciones, los hábitos, la vida social... en definitiva, de la “mundanidad”. Pero la pretensión de “estar basada en hechos reales” confunde, por decirlo así, el lugar de la “realidad” en la obra de arte, que no tiene por qué estar en su origen, sino en su destino. La película de Clooney puede partir de lo que convencionalmente llamaríamos “hechos reales”, pero está destinada a mantener al espectador en el universo más convencional de las más inanes y estúpidas ficciones, cuya perfecta materialización (en la medida en que la estupidez pueda ser perfecta) es la bandera de las barras y las estrellas ondeando en la entrada de la mina. En el fondo, esa transmutación de lo real en su contrario es similar a la de los “reality shows” televisivos, basados también, sin duda, en “hechos reales”. Homero, Dante o Shakespeare, por el contrario, no necesitaban basarse en “hechos reales”, sacaban personajes y situaciones de su imaginación personal, pero sus obras nos enfrentan de lleno con nuestra realidad universal más profunda y esencial. Y lo mismo podría decirse, salvando las distancias y en la proporción correspondiente, de los grandes creadores cinematográficos (Dreyer, Tarr, Tarkovsky, Sokurov, Bresson, Angelopoulos, Bergman...). Ahí, en el punto de llegada y no en el de salida, es donde debe producirse el encuentro con lo real.
Hay más equívocos habituales de índole similar en el mundo del cine, por ejemplo, el omnipresente y absurdo tópico de las películas “lentas” y “previsibles” (como si la prisa fuera un valor, y el susto, una categoría estética); pero eso quizá lo comente en otra ocasión.
[Leer más +]
31 de 52 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Asentamiento (2002)
Documental
 Sergei Loznitsa
Sergei Loznitsa- Documental
Sergei Loznitsa: un cineasta en busca de lo real
12 de marzo de 2013
La extremada sencillez del cine de Loznitsa es la razón misma de su dificultad; paradoja aparente que hunde sus raíces en la esencia misma de lo real: la perpetua ocultación de lo que es, tras el deslumbrante espectáculo de su superficial visibilidad. La realidad se esconde. Pero ¿qué es lo real? Pregunta básica, ineludible, cuya evitación reduce a polvo cualquier sistema, convirtiendo todo discurso en verborrea y cualquier convicción en prejuicio.
En el juego de espejos deformantes de lo que Debord llamó con acierto “la sociedad del espectáculo”, la corrupción generalizada de la imagen es a la vez causa y consecuencia de la corrupción de la mirada: diabólico círculo que sólo podría ser roto, si acaso, por un ejercicio de purificación radical, generador de un mirar sin referencias que recuperando la inocencia fuese capaz de penetrar en el abismo que se abre en todo lo visible o, lo que es igual, de sumirse en las honduras del alma. Mirada tal vez en última instancia inalcanzable, mas no por ello menos necesaria; pues sea o no viable, el esfuerzo por ver a través de la imagen sensorial resulta condición inapelable para, sencillamente, comprender. Esa mirada limpia y penetrante es, en definitiva, el propósito que late en los magníficos documentales de Loznitsa, y ésa es la tarea, ingente en su simplicidad, que el cineasta ucraniano propone al espectador.
En realidad estas líneas podrían ir dedicadas a cualquiera de sus documentales. Elijo “Poselenie” (“La colonia”) porque me parece quizás el más trabajado y, ¿por qué no?, el más inquietante. Loznitsa asume en él un riesgo añadido: un espacio reducido de aparente felicidad acaba revelándose como un establecimiento para enfermos mentales. Aunque en principio no lo parezca, todos están locos. ¿No es ésa la imagen más cruda, más real, y más escondida por su propia obviedad, del mundo en que vivimos? No creo que nadie se atreva a acusar a Loznitsa de demagogia, como podría sugerir el carácter primario y contundente de esa asimilación colonia-mundo (que, por lo demás, es mía y no necesariamente suya), pues si algo caracteriza su cine es precisamente la pureza, en un doble sentido: pureza técnica que expurga las imágenes de toda contaminación residual, con la esencialidad clara y transparente de la más extrema sencillez. Y pureza ética, también, por su honradez intransigente e impecable que, renunciando a todo poder de manipulación, deja en libertad absoluta e incondicionada al que contempla. En las antípodas de lo que ahora se lleva --ese cine que responde a las demandas de un espectador masivamente “mediatizado”, que juzga “lento” todo lo que no se ajusta al descabellado ritmo de su galopante neurosis, que quiere emociones fuertes, sensaciones excitantes, tensiones primarias, y que los cineastas satisfacen complacientemente con imágenes opacas, deslumbrantes efectos especiales, ritmo desatado, viveza de color, montaje frenético, sonido atronador, zooms intempestivos, historietas impactantes y pueriles trucos narrativos de toda condición, que le saquen del sopor socializado para consolarle con la ficticia sensación de no estar del todo muerto--, frente a todo eso, decía, Loznitsa, mediante unas imágenes de austeridad monacal, vaciadas de todo artificio, propone algo tan simple como dirigir una mirada contemplativa a lo real.
No es el único en su línea. Se observa en algunos directores actuales un intento por recuperar un cierto realismo que, sustraído a las estrecheces miopes del naturalismo, liberado de psicologizaciones y socializaciones, se eleve a una condición superior: realismo ontológico, podríamos decir, del que Tarr es, a mi entender, maestro indiscutible y en el que, a su manera, diferente, también se mueve Loznitsa. No se trata de un fácil concordismo para contentar por igual a prosaicos y espiritualistas, sino de algo que más bien dejará descontentos a unos y a otros: una aprehensión integral de lo real, que, sin desdeñar su dimensión física inmediata, su visualidad, recupere al tiempo su inseparable profundidad metafísica sobre la base de que físico y meta-físico son diferenciaciones conceptuales más que dimensiones o atributos reales del ser. Mostrar eso puede resultar relativamente fácil en literatura (pues la palabra puede transmitir por igual una realidad tanto material como inmaterial), pero es complicado en cine, habida cuenta de la rigurosa adecuación a la fisicidad que caracteriza a la imagen cinematográfica. Esta circunstancia, aparte de colocar al cine en eterna dependencia de la literatura (dependencia de la que tanto y con tanta razón se quejaba Tarkovsky), siempre hizo sospechosas las pretensiones del cine de ser un arte, y un arte autónomo, y ha terminado por expulsarlo en la consideración oficial, con la colaboración de la inmensa mayoría, al ámbito del espectáculo. Hablar de arte con relación al cine parece hoy algo de mal gusto, algo así como hablar de revolución con relación a la política.
Fecunda podría ser, yo creo, la comparación detallada --pero aquí no hay espacio-- de esa forma de entender la confluencia de perspectivas o planos de lo real con otras formas de documentalismo, por ejemplo, el de Pelechian, o incluso el de Val del Omar, mucho más “vertovianos” ambos, lo que es tanto como decir más tecnologizados, y, por ende, más superficiales, por más que su brillantez, sobre todo la del ruso, puedan deslumbrar en ocasiones. O con el documentalismo experimentalista de Benning (comparar por ejemplo “Polustanok” y “Portret” con “10 Skies” y “13 Lakes”), para constatar el infranqueable abismo que separa el genio del ingenio (por no hablar de los engendros de Warhol, sin entidad suficiente para tomárselos en serio).
Loznitsa, Tarr, Sokurov... Son pocos pero son, que decía Vallejo. Que Dios los guarde. Su existencia es, al menos, un destello de esperanza en el autosatisfecho panorama de la cultura contemporánea.
En el juego de espejos deformantes de lo que Debord llamó con acierto “la sociedad del espectáculo”, la corrupción generalizada de la imagen es a la vez causa y consecuencia de la corrupción de la mirada: diabólico círculo que sólo podría ser roto, si acaso, por un ejercicio de purificación radical, generador de un mirar sin referencias que recuperando la inocencia fuese capaz de penetrar en el abismo que se abre en todo lo visible o, lo que es igual, de sumirse en las honduras del alma. Mirada tal vez en última instancia inalcanzable, mas no por ello menos necesaria; pues sea o no viable, el esfuerzo por ver a través de la imagen sensorial resulta condición inapelable para, sencillamente, comprender. Esa mirada limpia y penetrante es, en definitiva, el propósito que late en los magníficos documentales de Loznitsa, y ésa es la tarea, ingente en su simplicidad, que el cineasta ucraniano propone al espectador.
En realidad estas líneas podrían ir dedicadas a cualquiera de sus documentales. Elijo “Poselenie” (“La colonia”) porque me parece quizás el más trabajado y, ¿por qué no?, el más inquietante. Loznitsa asume en él un riesgo añadido: un espacio reducido de aparente felicidad acaba revelándose como un establecimiento para enfermos mentales. Aunque en principio no lo parezca, todos están locos. ¿No es ésa la imagen más cruda, más real, y más escondida por su propia obviedad, del mundo en que vivimos? No creo que nadie se atreva a acusar a Loznitsa de demagogia, como podría sugerir el carácter primario y contundente de esa asimilación colonia-mundo (que, por lo demás, es mía y no necesariamente suya), pues si algo caracteriza su cine es precisamente la pureza, en un doble sentido: pureza técnica que expurga las imágenes de toda contaminación residual, con la esencialidad clara y transparente de la más extrema sencillez. Y pureza ética, también, por su honradez intransigente e impecable que, renunciando a todo poder de manipulación, deja en libertad absoluta e incondicionada al que contempla. En las antípodas de lo que ahora se lleva --ese cine que responde a las demandas de un espectador masivamente “mediatizado”, que juzga “lento” todo lo que no se ajusta al descabellado ritmo de su galopante neurosis, que quiere emociones fuertes, sensaciones excitantes, tensiones primarias, y que los cineastas satisfacen complacientemente con imágenes opacas, deslumbrantes efectos especiales, ritmo desatado, viveza de color, montaje frenético, sonido atronador, zooms intempestivos, historietas impactantes y pueriles trucos narrativos de toda condición, que le saquen del sopor socializado para consolarle con la ficticia sensación de no estar del todo muerto--, frente a todo eso, decía, Loznitsa, mediante unas imágenes de austeridad monacal, vaciadas de todo artificio, propone algo tan simple como dirigir una mirada contemplativa a lo real.
No es el único en su línea. Se observa en algunos directores actuales un intento por recuperar un cierto realismo que, sustraído a las estrecheces miopes del naturalismo, liberado de psicologizaciones y socializaciones, se eleve a una condición superior: realismo ontológico, podríamos decir, del que Tarr es, a mi entender, maestro indiscutible y en el que, a su manera, diferente, también se mueve Loznitsa. No se trata de un fácil concordismo para contentar por igual a prosaicos y espiritualistas, sino de algo que más bien dejará descontentos a unos y a otros: una aprehensión integral de lo real, que, sin desdeñar su dimensión física inmediata, su visualidad, recupere al tiempo su inseparable profundidad metafísica sobre la base de que físico y meta-físico son diferenciaciones conceptuales más que dimensiones o atributos reales del ser. Mostrar eso puede resultar relativamente fácil en literatura (pues la palabra puede transmitir por igual una realidad tanto material como inmaterial), pero es complicado en cine, habida cuenta de la rigurosa adecuación a la fisicidad que caracteriza a la imagen cinematográfica. Esta circunstancia, aparte de colocar al cine en eterna dependencia de la literatura (dependencia de la que tanto y con tanta razón se quejaba Tarkovsky), siempre hizo sospechosas las pretensiones del cine de ser un arte, y un arte autónomo, y ha terminado por expulsarlo en la consideración oficial, con la colaboración de la inmensa mayoría, al ámbito del espectáculo. Hablar de arte con relación al cine parece hoy algo de mal gusto, algo así como hablar de revolución con relación a la política.
Fecunda podría ser, yo creo, la comparación detallada --pero aquí no hay espacio-- de esa forma de entender la confluencia de perspectivas o planos de lo real con otras formas de documentalismo, por ejemplo, el de Pelechian, o incluso el de Val del Omar, mucho más “vertovianos” ambos, lo que es tanto como decir más tecnologizados, y, por ende, más superficiales, por más que su brillantez, sobre todo la del ruso, puedan deslumbrar en ocasiones. O con el documentalismo experimentalista de Benning (comparar por ejemplo “Polustanok” y “Portret” con “10 Skies” y “13 Lakes”), para constatar el infranqueable abismo que separa el genio del ingenio (por no hablar de los engendros de Warhol, sin entidad suficiente para tomárselos en serio).
Loznitsa, Tarr, Sokurov... Son pocos pero son, que decía Vallejo. Que Dios los guarde. Su existencia es, al menos, un destello de esperanza en el autosatisfecho panorama de la cultura contemporánea.
[Leer más +]
18 de 18 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
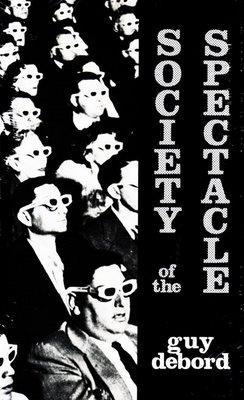
La sociedad del espectáculo (1973)
Documental
 Guy Debord
Guy Debord- Documental, (Intervenciones de: Leonid Brezhnev, Fidel Castro) ...
Situacionismo y cine
11 de febrero de 2013
En 1957 se constituye la Internacional Situacionista. Guy Debord está entre sus fundadores y va a ser el principal referente teórico del grupo que, se supone de forma discutible, tendrá un papel destacado en la inspiración de los acontecimientos del 68 en Francia. Un año antes, en 1967, Debord había escrito su obra fundamental, “La sociedad del espectáculo”, que él mismo llevará al cine en 1973. En su libro, Debord había desarrollado a lo largo de 221 tesis sus ideas fundamentales acerca de la moderna sociedad capitalista como sistema totalitario estructurado en torno al concepto de “mercancía”, en el que la vida, sustituida por su imagen, se ha convertido en mera representación o espectáculo.
Por más que Debord y el situacionismo aparecieran en su época como un movimiento radicalmente innovador y escandalosamente heterodoxo en el panorama político, en realidad solo los cuadriculados y ramplones esquemas de la izquierda comunista de la época, ya fuera prosoviética, trotskista o maoísta, le hicieron aparecer de ese modo. Vistos en perspectiva, los análisis de Debord no se apartan, en lo esencial y en el fondo, de la ortodoxia marxista más estricta. Únicamente la estrechez de su universo confería magnitud a diferencias que no pasarían de ser matices, contempladas desde un marco de referencia más amplio. Pero ya se sabe que para los militantes políticos de todo signo lo real se identifica con lo social.
Llevar al cine un ensayo de filosofía social como “La sociedad del espectáculo” parece un proyecto descabellado. Y, en efecto, lo es. Debord hace una selección de fragmentos de su libro, que, sin cambiar una coma, son recitados por una voz en off, mientras en la pantalla aparecen imágenes, más o menos relacionadas con el texto, tomadas de fuentes diversas: noticiarios de la época, anuncios publicitarios, fragmentos de conocidas películas, etc. Todo ello de acuerdo con el característico “détournement” situacionista: recuperación de elementos ya existentes para reutilizarlos en un sentido crítico-revolucionario. En cualquier caso, el discurso oral es el elemento rector del film y las imágenes no pasan de tener el papel secundario de una mera ilustración.
Sin entrar a juzgar el texto de Debord, y aún aceptando su interés, la película, en mi opinión, fracasa; a quienes conozcan el libro, el film no les aportará nada nuevo, y quienes no lo conozcan se quedarán a dos velas, pues la complejidad conceptual del discurso hace de él, de manera obvia, un texto destinado a ser leído y no a ser escuchado. Las imágenes escasamente aportan nada al conjunto. No discuto la importancia de Debord como teórico de sociología marxista, incluso, si se quiere, como “filósofo”, pero como cineasta creo que su papel es más bien irrelevante. Por otra parte, ¿creía verdaderamente él mismo en la posible eficacia revolucionaria de sus películas? Debord era lo bastante inteligente como para pensar una cosa así. ¿Cual era entonces su intención?...
Sé que al formular estas críticas, entro en ese espacio al que se dirigía el propio Debord, cuando, unos años después, afirmaba: “Los especialistas en cine han dicho que había en la película una mala política revolucionaria; y los políticos de todas las izquierdas ilusionistas han dicho que era mal cine. Pero cuando se es a la vez revolucionario y cineasta se demuestra fácilmente que su acritud general deriva de la evidencia de que el film en cuestión es la crítica exacta de la sociedad que ellos no saben combatir y el primer ejemplo del cine que ellos no saben hacer”. La arrogancia intelectual de Debord y su incapacidad para aceptar cualquier crítica queda bien patente no solo en esas palabras, sino, sobre todo, en el título mismo del cortometraje que firmaría dos años más tarde: “Refutación de todos los juicios tanto elogiosos como hostiles formulados hasta ahora sobre el film ‘La sociedad del espectáculo’”.
El mesianismo de Debord, que se creía iluminado y en posesión de una verdad absoluta y completa que, curiosamente y a lo que parece, no estaba dispuesto a compartir ni siquiera con sus amigos, es un hecho lamentablemente común. Pero Debord cree ser el único en ver la verdad y toda la verdad. Todo el cine forma parte de la sociedad del espectáculo... salvo el suyo. Toda actitud ante el hecho social es farisaica y aliada del poder... salvo la suya. Demasiado vulgar y demasiado banal. Si Debord hubiera sido capaz de trascender su visión cerrilmente ideológica, habría podido percibir que ese arte, que él despreciaba aunque cultivara, puede desvelar realidades que se abren más allá de sus análisis, tan brillantes en sus reducidos límites como miopes en su capacidad para abarcar un ámbito más amplio.
En ese canto de autoexaltación que es “In girum imus nocte...” realizada pocos años después, Debord diría, entre otras cosas: “Yo he merecido el odio universal de la sociedad de mi tiempo, y me hubiera disgustado tener otros méritos a los ojos de esa sociedad... es en el cine donde he provocado la indignación más completa y unánime... mi mera existencia sigue siendo una hipótesis generalmente refutada. Me veo situado por encima de todas las leyes del género... No es poca satisfacción para mí presentar una obra que está absolutamente por encima de toda crítica...».
Con toda su inteligencia, parece que Debord no llegó a comprender nunca que él era parte del espectáculo que denunciaba (alguien podrá decir que del área conocida como “psicopatología”) y que su cine estaba destinado a formar parte integrante --mucho más que el de otros cineastas menos “espectacularmente revolucionarios”-- de la sociedad que pretendía combatir. Sus partidarios, me podrán acusar de una crítica fácil y ya antes formulada. Concedido; no pretendo, por supuesto, tener la brillantez de Debord; pero que dos y dos sean cuatro no es menos cierto por el hecho de ser una verdad insistentemente repetida y formar parte del acervo común.
Por más que Debord y el situacionismo aparecieran en su época como un movimiento radicalmente innovador y escandalosamente heterodoxo en el panorama político, en realidad solo los cuadriculados y ramplones esquemas de la izquierda comunista de la época, ya fuera prosoviética, trotskista o maoísta, le hicieron aparecer de ese modo. Vistos en perspectiva, los análisis de Debord no se apartan, en lo esencial y en el fondo, de la ortodoxia marxista más estricta. Únicamente la estrechez de su universo confería magnitud a diferencias que no pasarían de ser matices, contempladas desde un marco de referencia más amplio. Pero ya se sabe que para los militantes políticos de todo signo lo real se identifica con lo social.
Llevar al cine un ensayo de filosofía social como “La sociedad del espectáculo” parece un proyecto descabellado. Y, en efecto, lo es. Debord hace una selección de fragmentos de su libro, que, sin cambiar una coma, son recitados por una voz en off, mientras en la pantalla aparecen imágenes, más o menos relacionadas con el texto, tomadas de fuentes diversas: noticiarios de la época, anuncios publicitarios, fragmentos de conocidas películas, etc. Todo ello de acuerdo con el característico “détournement” situacionista: recuperación de elementos ya existentes para reutilizarlos en un sentido crítico-revolucionario. En cualquier caso, el discurso oral es el elemento rector del film y las imágenes no pasan de tener el papel secundario de una mera ilustración.
Sin entrar a juzgar el texto de Debord, y aún aceptando su interés, la película, en mi opinión, fracasa; a quienes conozcan el libro, el film no les aportará nada nuevo, y quienes no lo conozcan se quedarán a dos velas, pues la complejidad conceptual del discurso hace de él, de manera obvia, un texto destinado a ser leído y no a ser escuchado. Las imágenes escasamente aportan nada al conjunto. No discuto la importancia de Debord como teórico de sociología marxista, incluso, si se quiere, como “filósofo”, pero como cineasta creo que su papel es más bien irrelevante. Por otra parte, ¿creía verdaderamente él mismo en la posible eficacia revolucionaria de sus películas? Debord era lo bastante inteligente como para pensar una cosa así. ¿Cual era entonces su intención?...
Sé que al formular estas críticas, entro en ese espacio al que se dirigía el propio Debord, cuando, unos años después, afirmaba: “Los especialistas en cine han dicho que había en la película una mala política revolucionaria; y los políticos de todas las izquierdas ilusionistas han dicho que era mal cine. Pero cuando se es a la vez revolucionario y cineasta se demuestra fácilmente que su acritud general deriva de la evidencia de que el film en cuestión es la crítica exacta de la sociedad que ellos no saben combatir y el primer ejemplo del cine que ellos no saben hacer”. La arrogancia intelectual de Debord y su incapacidad para aceptar cualquier crítica queda bien patente no solo en esas palabras, sino, sobre todo, en el título mismo del cortometraje que firmaría dos años más tarde: “Refutación de todos los juicios tanto elogiosos como hostiles formulados hasta ahora sobre el film ‘La sociedad del espectáculo’”.
El mesianismo de Debord, que se creía iluminado y en posesión de una verdad absoluta y completa que, curiosamente y a lo que parece, no estaba dispuesto a compartir ni siquiera con sus amigos, es un hecho lamentablemente común. Pero Debord cree ser el único en ver la verdad y toda la verdad. Todo el cine forma parte de la sociedad del espectáculo... salvo el suyo. Toda actitud ante el hecho social es farisaica y aliada del poder... salvo la suya. Demasiado vulgar y demasiado banal. Si Debord hubiera sido capaz de trascender su visión cerrilmente ideológica, habría podido percibir que ese arte, que él despreciaba aunque cultivara, puede desvelar realidades que se abren más allá de sus análisis, tan brillantes en sus reducidos límites como miopes en su capacidad para abarcar un ámbito más amplio.
En ese canto de autoexaltación que es “In girum imus nocte...” realizada pocos años después, Debord diría, entre otras cosas: “Yo he merecido el odio universal de la sociedad de mi tiempo, y me hubiera disgustado tener otros méritos a los ojos de esa sociedad... es en el cine donde he provocado la indignación más completa y unánime... mi mera existencia sigue siendo una hipótesis generalmente refutada. Me veo situado por encima de todas las leyes del género... No es poca satisfacción para mí presentar una obra que está absolutamente por encima de toda crítica...».
Con toda su inteligencia, parece que Debord no llegó a comprender nunca que él era parte del espectáculo que denunciaba (alguien podrá decir que del área conocida como “psicopatología”) y que su cine estaba destinado a formar parte integrante --mucho más que el de otros cineastas menos “espectacularmente revolucionarios”-- de la sociedad que pretendía combatir. Sus partidarios, me podrán acusar de una crítica fácil y ya antes formulada. Concedido; no pretendo, por supuesto, tener la brillantez de Debord; pero que dos y dos sean cuatro no es menos cierto por el hecho de ser una verdad insistentemente repetida y formar parte del acervo común.
[Leer más +]
46 de 55 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Zárás (Closing Time) (1999)
Cortometraje
 Bálint Kenyeres
Bálint Kenyeres- István Ankhelyi, Ferenc Berkó, Ernõ Helyi ...
De émulos y epígonos
2 de febrero de 2013
Difícil aplicar una puntuación a este corto. Opto por el 6 porque se supone que equivale a “interesante” y, desde luego, interés tiene (al menos para los que sigan el cine de Béla Tarr), aunque en gran medida sea una obra, a mi entender, fallida.
¿Por qué la referencia a Tarr? Sencillamente porque es absolutamente obvio que ésa es la fuente de inspiración de Bálint Kenyeres en este film. Algunos podrán incluso hablar de plagio, aunque la relación es tan obvia que supongo que habría que excluir toda voluntad de “engaño” por parte del autor.
La influencia de Tarr es manifiesta desde el primer momento en muy diversos niveles: el largo plano único (12 minutos); el bar miserable, escenario típico en el cine de Tarr; el paseo de la cámara por el interior, incluyendo el característico paso por detrás de obstáculos interpuestos que dejan la pantalla en negro (¡hasta cuatro veces!: un poco excesivo y rebuscado para tan corta duración, yo creo); la presencia de ese objeto igualmente emblemático en Tarr que es la estufa de leña (por cierto, curiosa forma, ¡vive Dios!, de apagar la estufa); la gratuidad y el tratamiento estilizado de la paliza (recuérdese el asalto al hospital en “Armonías de Werckmeister”); el recorrido de la cámara por los allí presentes tratando de subrayar su aislamiento y soledad (¡qué cerca y qué lejos de la magistral escena de “La condena” en la que la protagonista canta su “triste canción de amor”!)... En definitiva, no hay duda alguna en cuanto a dónde encuentra Kenyeres su fuente de inspiración.
Ahora bien, una cosa es que Kenyeres se inspire en el cine de su compatriota y otra muy distinta que esté a su altura. En el fondo, el gran interés de este corto es poner de manifiesto, por contraste, la magia inimitable del genial autor de “Satántángó”. ¿Por qué una cámara moviéndose por un bar consigue estructurar un mundo cuando la mueve Béla Tarr y sólo da lugar a una suma de objetos y personas inconexos cuando la mueve, de forma aparentemente similar, Bálint Kenyeres? ¿Cuál es la diferencia? No lo sé con exactitud, pero la diferencia existe.
Desde el comienzo mismo, en el acercamiento al local desde el exterior, hay algo que no marcha: es como si el individuo que maneja la cámara se erigiera en protagonista (tanto que llega incluso a sugerirnos la posible visión subjetiva de un asesino acercándose al lugar del crimen, aunque no sea ése el caso). Y algo semejante sucede en el interior: es como si alguien, demasiado presente, observara a unos personajes que, demasiado colocados ahí, están demasiado solos, demasiado callados, demasiado estáticos. Siempre, todo enfatizado en exceso. Por el contrario, Tarr nunca intentará llamar la atención desde fuera, como gritando “¡fijaos en esto!”, sino que dejará que las cosas se muestren callada y discretamente por sí mismas. En "Zárás" está clara la finalidad de contar una historia con unos protagonistas que realizan una determinada acción. El cine de Béla Tarr, más que contar historias basadas en una suma de hechos y acciones, muestra situaciones que evolucionan desde el interior como una unidad global en la que se da, más bien, un “hacerse” de las cosas. La “atmósfera”, que pone de relieve el ser de lo que es, emana misteriosamente en Tarr de una sabia articulación de elementos aparentemente heterogéneos, pero sabiamente escogidos, desde la que, de forma sorprendente, aflora el sentido. En Zárás, esos elementos pueden estar presentes, pero no llegan a articularse de forma significativa, permanecen, simplemente, yuxtapuestos unos al lado de los otros, y no hay afloración de sentido. Hay también un problema de ritmo, que aquí, por algún motivo, no funciona como es debido: quizá la cámara se mueve de forma forzada y artificiosamente lenta. Tal vez Tarr la mueva incluso más despacio, pero, por decirlo así, “no se nota”. ¿Será también que falta la música de Mihály Víg? También, pero no sólo eso... La línea que separa Zárás del cine de Tarr es tan sutil como nítida y, aunque yo no sea capaz de ponerla de manifiesto con suficiente claridad, esa línea divisoria tiene la solidez y la contundencia de un muro.
Visto desde una perspectiva global, me parece que el concepto de “realismo” puede ser clave a la hora de fijar diferencias. Creo que puede hablarse en el cine de Tarr de una cierta forma de “realismo ontológico” (su manera de mostrar la textura de los muros, de las ropas... la audición de los sonidos más nimios, etc.) que es, de hecho, una forma de negar el realismo convencional, pues en sus películas las formas materiales no son límite, sino más bien posibilidad de apertura a un abismo de sentido, al abismo, propiamente, del ser. En Zárás, sin embargo, las imágenes se quedan en un realismo plano que parecería derivar más bien hacia un cierto naturalismo. Aunque quizá suene un poco rimbombante, el bar, en Tarr, es un espacio donde se desvela la profundidad ontológica de la existencia; en Kenyeres, es un tugurio de borrachos.
En fin, quizá todo esto sea muy vago y demasiado subjetivo. Puede ser. Recomiendo, en todo caso, la película a los interesados en el cine de Tarr. Que vean, analicen y comparen. En última instancia, yo diría que la conclusión es que no vale la pena intentar hacer cine como Béla Tarr si no se es Béla Tarr.
¿Por qué la referencia a Tarr? Sencillamente porque es absolutamente obvio que ésa es la fuente de inspiración de Bálint Kenyeres en este film. Algunos podrán incluso hablar de plagio, aunque la relación es tan obvia que supongo que habría que excluir toda voluntad de “engaño” por parte del autor.
La influencia de Tarr es manifiesta desde el primer momento en muy diversos niveles: el largo plano único (12 minutos); el bar miserable, escenario típico en el cine de Tarr; el paseo de la cámara por el interior, incluyendo el característico paso por detrás de obstáculos interpuestos que dejan la pantalla en negro (¡hasta cuatro veces!: un poco excesivo y rebuscado para tan corta duración, yo creo); la presencia de ese objeto igualmente emblemático en Tarr que es la estufa de leña (por cierto, curiosa forma, ¡vive Dios!, de apagar la estufa); la gratuidad y el tratamiento estilizado de la paliza (recuérdese el asalto al hospital en “Armonías de Werckmeister”); el recorrido de la cámara por los allí presentes tratando de subrayar su aislamiento y soledad (¡qué cerca y qué lejos de la magistral escena de “La condena” en la que la protagonista canta su “triste canción de amor”!)... En definitiva, no hay duda alguna en cuanto a dónde encuentra Kenyeres su fuente de inspiración.
Ahora bien, una cosa es que Kenyeres se inspire en el cine de su compatriota y otra muy distinta que esté a su altura. En el fondo, el gran interés de este corto es poner de manifiesto, por contraste, la magia inimitable del genial autor de “Satántángó”. ¿Por qué una cámara moviéndose por un bar consigue estructurar un mundo cuando la mueve Béla Tarr y sólo da lugar a una suma de objetos y personas inconexos cuando la mueve, de forma aparentemente similar, Bálint Kenyeres? ¿Cuál es la diferencia? No lo sé con exactitud, pero la diferencia existe.
Desde el comienzo mismo, en el acercamiento al local desde el exterior, hay algo que no marcha: es como si el individuo que maneja la cámara se erigiera en protagonista (tanto que llega incluso a sugerirnos la posible visión subjetiva de un asesino acercándose al lugar del crimen, aunque no sea ése el caso). Y algo semejante sucede en el interior: es como si alguien, demasiado presente, observara a unos personajes que, demasiado colocados ahí, están demasiado solos, demasiado callados, demasiado estáticos. Siempre, todo enfatizado en exceso. Por el contrario, Tarr nunca intentará llamar la atención desde fuera, como gritando “¡fijaos en esto!”, sino que dejará que las cosas se muestren callada y discretamente por sí mismas. En "Zárás" está clara la finalidad de contar una historia con unos protagonistas que realizan una determinada acción. El cine de Béla Tarr, más que contar historias basadas en una suma de hechos y acciones, muestra situaciones que evolucionan desde el interior como una unidad global en la que se da, más bien, un “hacerse” de las cosas. La “atmósfera”, que pone de relieve el ser de lo que es, emana misteriosamente en Tarr de una sabia articulación de elementos aparentemente heterogéneos, pero sabiamente escogidos, desde la que, de forma sorprendente, aflora el sentido. En Zárás, esos elementos pueden estar presentes, pero no llegan a articularse de forma significativa, permanecen, simplemente, yuxtapuestos unos al lado de los otros, y no hay afloración de sentido. Hay también un problema de ritmo, que aquí, por algún motivo, no funciona como es debido: quizá la cámara se mueve de forma forzada y artificiosamente lenta. Tal vez Tarr la mueva incluso más despacio, pero, por decirlo así, “no se nota”. ¿Será también que falta la música de Mihály Víg? También, pero no sólo eso... La línea que separa Zárás del cine de Tarr es tan sutil como nítida y, aunque yo no sea capaz de ponerla de manifiesto con suficiente claridad, esa línea divisoria tiene la solidez y la contundencia de un muro.
Visto desde una perspectiva global, me parece que el concepto de “realismo” puede ser clave a la hora de fijar diferencias. Creo que puede hablarse en el cine de Tarr de una cierta forma de “realismo ontológico” (su manera de mostrar la textura de los muros, de las ropas... la audición de los sonidos más nimios, etc.) que es, de hecho, una forma de negar el realismo convencional, pues en sus películas las formas materiales no son límite, sino más bien posibilidad de apertura a un abismo de sentido, al abismo, propiamente, del ser. En Zárás, sin embargo, las imágenes se quedan en un realismo plano que parecería derivar más bien hacia un cierto naturalismo. Aunque quizá suene un poco rimbombante, el bar, en Tarr, es un espacio donde se desvela la profundidad ontológica de la existencia; en Kenyeres, es un tugurio de borrachos.
En fin, quizá todo esto sea muy vago y demasiado subjetivo. Puede ser. Recomiendo, en todo caso, la película a los interesados en el cine de Tarr. Que vean, analicen y comparen. En última instancia, yo diría que la conclusión es que no vale la pena intentar hacer cine como Béla Tarr si no se es Béla Tarr.
[Leer más +]
12 de 13 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

La luz azul (1932)
 Leni Riefenstahl, Béla Balázs
Leni Riefenstahl, Béla Balázs- Leni Riefenstahl, Mathias Wiedman, Beni Führer ...
Relectura de los antiguos mitos germánicos
31 de enero de 2013
Película, en mi opinión, de notable interés aunque escasamente conocida (menos de cien votos en el momento de hacer esta crítica), y, si conocida, condenada de antemano en muchos casos, debido a la filiación ideológica de su directora, Leni Riefensthal, autora de varios documentales de exaltación propagandística del III Reich.
Esta obra es, en todo caso, anterior a su colaboración con los nacional-socialistas, y fruto de una llamativa y un tanto desconcertante asociación con Béla Balázs, destacada figura de la teoría cinematográfica en la Hungría comunista y amigo personal de Gramsci y de Lukács, por ejemplo. (No tengo claro cuál fue realmente el papel de Balázs en la película. Algunas fichas, por ejemplo la de Filmaffinty, lo presentan como codirector, mientras que en otras y en los propios créditos del film aparece simplemente como “colaborador en el guión”.)
El argumento, muy simple, tiene cierta semejanza con un cuento de hadas y, como tantos cuentos populares, presenta evidentes resonancias mitológicas. La protagonista, la heroína, es Junta (interpretada por la propia Riefensthal); personaje manifiestamente marginal, Junta es lo que hoy llamaríamos una outsider, vive en la montaña, fuera de los límites del pueblo, cuyos habitantes la odian e incluso pretenden acabar con su vida. En este sentido la película asume una clara defensa del personalismo (de un individualismo sano, si se quiere) frente al gregarismo homicida de la colectividad masificada. Junta vive en perfecta comunión con la naturaleza, hacia la que manifiesta una actitud que se podría calificar de “mística”: ejemplifica algo así como una abstracta religiosidad cósmica, más o menos próxima a un cierto panteísmo, que la vincula con el antiguo paganismo germánico en el que, ciertamente, también pretendería hundir sus raíces el nazismo. (Por ahí, sin duda, habría que buscar las razones de la admiración que Hitler sentía por la película y que le llevaron a proponer a Riefensthal la realización de sus films de propaganda).
Frente al “naturalismo místico” de Junta, el pueblo, explícitamente asociado con la religión cristiana, exhibe una mentalidad rígida, estrecha y sombría, inclinada a ver fuerzas satánicas en todo aquello que no puede comprender. Para los habitantes del pueblo, incapaces de ver algo más que mineral en la roca o madera en el árbol, la naturaleza sólo puede ser --igual, por cierto, que para la actual mentalidad desarrollista-- “fuente de recursos” generadores de riqueza material. Entre ambos extremos se encuentra el protagonista masculino, Vigo, personaje interesante por su ambigüedad. Vigo es pintor de paisajes, quizá precisamente como actitud sustitutoria, en la medida en que es incapaz de vivirlos, como Junta, de forma real y en profundidad. Habla, muy significativamente, una lengua distinta a la de Junta, lo que hace problemática su comunicación. Tan bienintencionado y bondadoso como intelectualmente miope (sutil ironía que se le ocurra llevar queso como obsequio a un lugar en el que el elemento básico de la alimentación parece ser la leche), pretende redimir al pueblo de su pobreza, pero su acción prometeica --de asombrosa actualidad-- tiene unos resultados espiritualmente catastróficos. Inconsciente de la verdadera naturaleza del templo cósmico en el que Junta vive la sacralidad de su existencia, desencadena el trágico proceso de expoliación y profanación de la montaña, a la que está orgánicamente ligado el destino de Junta.
Los temas simbólicos son diversos y más o menos primarios: la montaña misma en tanto que axis mundi; la luz que brilla en las alturas; la prueba iniciática del ascenso; el laberinto para acceder a su cima que hay que conocer, a riesgo, si no, de un fatal extravío; la cueva, como cripta sagrada en el interior de la montaña-templo; el río que separa los dos mundos; la luz de la luna como reveladora, en la noche de los sentidos, de una realidad superior, etc. Temas, todos ellos, de la mitología universal, presentes en el acervo de todos los pueblos y que Riefensthal teje con sencilla ingenuidad pero también con notable habilidad dramática y, sobre todo, mediante imágenes de una gran fuerza visual.
La historia misma se nos cuenta en un flashback como algo que ocurrió en el pasado. Es cierto que se trata de un pasado más o menos próximo, pero el mero hecho de sacarla del presente refleja ya la voluntad de conferirle una cierta aureola mítica. También merece repararse en el hecho de que la pareja a la que se cuenta la historia son un hombre y una mujer de aspecto enfáticamente “moderno”, que pretenden escalar el pico (llevan cuerdas de escalada) en clara contraposición a la relación orgánica con la montaña que mantenía Junta. Paraíso irremisiblemente perdido, la vinculación mística con la naturaleza ha quedado relegada de manera fatídica al pasado.
Estéticamente, puede percibirse una cierta influencia expresionista en algunos momentos (Lang, Murnau), pero sobre todo hay una fuerte impronta del paisajismo romántico y en particular de Friedrich --su obra había sido redescubierta a principios de siglo, después de décadas de olvido-- en la parte final del film, con algunos encuadres que parecen literalmente sacados de sus cuadros o dibujos.
Ante esta riqueza estética y temática, pretender expropiar a la película de todo valor simplemente por sus fallos de racord --como se puede leer en alguna crítica-- se me antoja algo así como querer ridiculizar la pintura del románico por no obedecer las leyes de la perspectiva.
La película tiene sus limitaciones, sin duda, sobre todo en interpretación y en montaje, pero, aunque puedan ser patentes, me parecen, sin embargo, comparativamente menores. La potencia visual y la belleza deslumbrante de algunas de sus imágenes lo compensan sobradamente y hacen de “La luz azul” un film extraña y singularmente atractivo.
Esta obra es, en todo caso, anterior a su colaboración con los nacional-socialistas, y fruto de una llamativa y un tanto desconcertante asociación con Béla Balázs, destacada figura de la teoría cinematográfica en la Hungría comunista y amigo personal de Gramsci y de Lukács, por ejemplo. (No tengo claro cuál fue realmente el papel de Balázs en la película. Algunas fichas, por ejemplo la de Filmaffinty, lo presentan como codirector, mientras que en otras y en los propios créditos del film aparece simplemente como “colaborador en el guión”.)
El argumento, muy simple, tiene cierta semejanza con un cuento de hadas y, como tantos cuentos populares, presenta evidentes resonancias mitológicas. La protagonista, la heroína, es Junta (interpretada por la propia Riefensthal); personaje manifiestamente marginal, Junta es lo que hoy llamaríamos una outsider, vive en la montaña, fuera de los límites del pueblo, cuyos habitantes la odian e incluso pretenden acabar con su vida. En este sentido la película asume una clara defensa del personalismo (de un individualismo sano, si se quiere) frente al gregarismo homicida de la colectividad masificada. Junta vive en perfecta comunión con la naturaleza, hacia la que manifiesta una actitud que se podría calificar de “mística”: ejemplifica algo así como una abstracta religiosidad cósmica, más o menos próxima a un cierto panteísmo, que la vincula con el antiguo paganismo germánico en el que, ciertamente, también pretendería hundir sus raíces el nazismo. (Por ahí, sin duda, habría que buscar las razones de la admiración que Hitler sentía por la película y que le llevaron a proponer a Riefensthal la realización de sus films de propaganda).
Frente al “naturalismo místico” de Junta, el pueblo, explícitamente asociado con la religión cristiana, exhibe una mentalidad rígida, estrecha y sombría, inclinada a ver fuerzas satánicas en todo aquello que no puede comprender. Para los habitantes del pueblo, incapaces de ver algo más que mineral en la roca o madera en el árbol, la naturaleza sólo puede ser --igual, por cierto, que para la actual mentalidad desarrollista-- “fuente de recursos” generadores de riqueza material. Entre ambos extremos se encuentra el protagonista masculino, Vigo, personaje interesante por su ambigüedad. Vigo es pintor de paisajes, quizá precisamente como actitud sustitutoria, en la medida en que es incapaz de vivirlos, como Junta, de forma real y en profundidad. Habla, muy significativamente, una lengua distinta a la de Junta, lo que hace problemática su comunicación. Tan bienintencionado y bondadoso como intelectualmente miope (sutil ironía que se le ocurra llevar queso como obsequio a un lugar en el que el elemento básico de la alimentación parece ser la leche), pretende redimir al pueblo de su pobreza, pero su acción prometeica --de asombrosa actualidad-- tiene unos resultados espiritualmente catastróficos. Inconsciente de la verdadera naturaleza del templo cósmico en el que Junta vive la sacralidad de su existencia, desencadena el trágico proceso de expoliación y profanación de la montaña, a la que está orgánicamente ligado el destino de Junta.
Los temas simbólicos son diversos y más o menos primarios: la montaña misma en tanto que axis mundi; la luz que brilla en las alturas; la prueba iniciática del ascenso; el laberinto para acceder a su cima que hay que conocer, a riesgo, si no, de un fatal extravío; la cueva, como cripta sagrada en el interior de la montaña-templo; el río que separa los dos mundos; la luz de la luna como reveladora, en la noche de los sentidos, de una realidad superior, etc. Temas, todos ellos, de la mitología universal, presentes en el acervo de todos los pueblos y que Riefensthal teje con sencilla ingenuidad pero también con notable habilidad dramática y, sobre todo, mediante imágenes de una gran fuerza visual.
La historia misma se nos cuenta en un flashback como algo que ocurrió en el pasado. Es cierto que se trata de un pasado más o menos próximo, pero el mero hecho de sacarla del presente refleja ya la voluntad de conferirle una cierta aureola mítica. También merece repararse en el hecho de que la pareja a la que se cuenta la historia son un hombre y una mujer de aspecto enfáticamente “moderno”, que pretenden escalar el pico (llevan cuerdas de escalada) en clara contraposición a la relación orgánica con la montaña que mantenía Junta. Paraíso irremisiblemente perdido, la vinculación mística con la naturaleza ha quedado relegada de manera fatídica al pasado.
Estéticamente, puede percibirse una cierta influencia expresionista en algunos momentos (Lang, Murnau), pero sobre todo hay una fuerte impronta del paisajismo romántico y en particular de Friedrich --su obra había sido redescubierta a principios de siglo, después de décadas de olvido-- en la parte final del film, con algunos encuadres que parecen literalmente sacados de sus cuadros o dibujos.
Ante esta riqueza estética y temática, pretender expropiar a la película de todo valor simplemente por sus fallos de racord --como se puede leer en alguna crítica-- se me antoja algo así como querer ridiculizar la pintura del románico por no obedecer las leyes de la perspectiva.
La película tiene sus limitaciones, sin duda, sobre todo en interpretación y en montaje, pero, aunque puedan ser patentes, me parecen, sin embargo, comparativamente menores. La potencia visual y la belleza deslumbrante de algunas de sus imágenes lo compensan sobradamente y hacen de “La luz azul” un film extraña y singularmente atractivo.
[Leer más +]
23 de 23 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

El hombre que mató a Liberty Valance (1962)
 John Ford
John Ford- John Wayne, James Stewart, Vera Miles ...
Contra Ford
12 de noviembre de 2012
No me gusta John Ford. O, para ser más, preciso: no me interesa. Personajes planos y ramplones, ya sea en su “bondad” o en su “maldad” --siempre según los cánones del maniqueísmo más simplista--, actuando como marionetas programadas con un limitado repertorio. Situaciones repetidas en tramas destinadas a satisfacer los anhelos de la parte más primaria de nuestra psique: que ganen los buenos y vivamos sin problemas, protegidos por la ley, bajo la mirada paternal de la autoridad benefactora. Vista una, vistas todas. Situaciones tópicas que algunos (o muchos) contemplan tan fascinados como el niño que escucha por centésima vez el cuento que se sabe de memoria. El asunto es que hay cosas que están muy bien en la infancia, pero que conviene replantearse en la edad adulta, a riesgo, si no, de convertirse en patologías crónicas. Y, sobre todo, creo yo, hay que saber distinguir con claridad el mito --en el sentido más profundo del término, es decir, el relato arquetípico que, en su abstracción, sintetiza la sencillez de lo esencial-- de su caricatura, que, en su esquematización, reduce todo a la simpleza de lo banal. Digan lo que digan los estructuralistas, entre Perceval y Rambo hay ciertas diferencias no completamente desdeñables.
Ford imprimía carácter a cuanto tocaba, no hay duda; por ejemplo, a los actores. Cada vez que veo a John Wayne me parece estar contemplando un autómata. ¿Cómo ese amasijo de gestos y reacciones estereotipadas puede resultar convincente para alguien? ¿De verdad que es posible imaginarse a este ser, supongo que humano, expresando alguna vez algo parecido a un pensamiento? Si los personajes centrales carecen de todo interés en las películas de Ford, los secundarios son dignos de integrarse en una antología ilustrada de la estupidez: en particular, esos personajillos grotescos, supuestamente cómicos --Ford se debía creer con “sentido del humor”-- que destinados, se diría, a la primera infancia, en lugar de gracia provocan vergüenza ajena.
El cine de Ford, fabricado a la medida de la mentalidad popular USA, es lo más semejante al cine por ordenador que se ha hecho hasta la fecha: se introducen en el programa unos pocos datos cuidadosamente escogidos desde la psicología de masas, se elaboran las posibles combinaciones, se eliminan algunas según ciertos criterios de exclusión, se adereza todo con un sentimentalismo de pacotilla, y ahí tenemos ya su vasta filmografía: bien hecha, completamente ajustada al gusto de las mayorías y perfectamente hueca. Su “lirismo” (tema recurrente en las críticas) me parece, con todos los respetos, el propio de los cuadros de ciervos; su contenido intelectual, similar al que pueda encontrarse en un tebeo para niños.
Termino en el spoiler
Ford imprimía carácter a cuanto tocaba, no hay duda; por ejemplo, a los actores. Cada vez que veo a John Wayne me parece estar contemplando un autómata. ¿Cómo ese amasijo de gestos y reacciones estereotipadas puede resultar convincente para alguien? ¿De verdad que es posible imaginarse a este ser, supongo que humano, expresando alguna vez algo parecido a un pensamiento? Si los personajes centrales carecen de todo interés en las películas de Ford, los secundarios son dignos de integrarse en una antología ilustrada de la estupidez: en particular, esos personajillos grotescos, supuestamente cómicos --Ford se debía creer con “sentido del humor”-- que destinados, se diría, a la primera infancia, en lugar de gracia provocan vergüenza ajena.
El cine de Ford, fabricado a la medida de la mentalidad popular USA, es lo más semejante al cine por ordenador que se ha hecho hasta la fecha: se introducen en el programa unos pocos datos cuidadosamente escogidos desde la psicología de masas, se elaboran las posibles combinaciones, se eliminan algunas según ciertos criterios de exclusión, se adereza todo con un sentimentalismo de pacotilla, y ahí tenemos ya su vasta filmografía: bien hecha, completamente ajustada al gusto de las mayorías y perfectamente hueca. Su “lirismo” (tema recurrente en las críticas) me parece, con todos los respetos, el propio de los cuadros de ciervos; su contenido intelectual, similar al que pueda encontrarse en un tebeo para niños.
Termino en el spoiler
[Leer más +]
102 de 173 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

La noche de los gigantes (1968)
 Robert Mulligan
Robert Mulligan- Gregory Peck, Eva Marie Saint, Robert Forster ...
Sobre blancos civilizados e indios salvajes
30 de abril de 2012
No comparto las críticas mayoritariamente positivas de esta película y sólo muy relativamente acepto como tales los méritos que se le atribuyen. Es verdad que se agradece una cierta sobriedad en el planteamiento global y que no deben pasarse por alto algunos detalles afortunados que otros ya han señalado aquí y en los que no insistiré. Insuficientes en todo caso, yo creo, para salvar una trama atiborrada de convencionalismos. Curiosamente, lo más interesante de esta historia es lo que podría ocurrir a partir del momento en que aparece la palabra “Fin” (recuérdese la advertencia de Nick a Sam sobre la “sangre apache” que corre por las venas del chico) pero todo eso queda ya fuera del guión.
Me molesta utilizar el más que manido calificativo de “previsible” para censurar un film, pues la omnipresente obsesión de “novedad” y “originalidad” sólo sirve con frecuencia para tapar con la ocurrencia fútil la falta de verdadero genio. Por el contrario, la historia del arte está repleta de variaciones geniales sobre un mismo tema que no tuvieron nunca la menor voluntad de sorprender a nadie: decididamente, el susto no es una categoría estética. Pero eso es una cosa, y otra distinta la absoluta carencia de imaginación a la hora de construir una historia en la que cada escena puede ser imaginada con precisión desde la anterior por cualquiera que conserve una mínima capacidad intuitiva. Unos personajes planos, carentes de profundidad y de relieve, vienen a completar un proyecto tan profesionalmente correcto como intelectualmente insustancial. Lo de los personajes, en mi opinión, va con el género (discúlpenme los amantes de Ford y compañía; es lo que pienso), pero eso no salva a una película, construida con la clara intención de mantener la atención mediante trucos fáciles, y pensada para dar satisfacción a lo que esperan los impulsos más primarios del espectador poco exigente.
Para terminar, no puedo dejar de señalar la colaboración “histórica” de este género cinematográfico en general y de esta película en particular con el criminal exterminio de los nativos americanos, representados aquí por un personaje cuyo nombre lo dice todo --“Salvaje”-- y que, incluso por la forma de moverse, recuerda más a una alimaña que a un ser humano. Y ruego no se me confunda: no digo esto desde una postura de “corrección política” y “educada tolerancia”, sino, más bien, desde la convicción de que el mundo del que formo parte --eso que se llama “occidente moderno” o “sociedad industrial”-- más que una civilización es una sofisticada forma de barbarie, cuyo suicidio previsible parece condición sine qua non para la supervivencia de lo que por ahí pueda quedar de humanidad, si es que algo de eso ha conseguido escapar a nuestra democrática capacidad de aniquilación.
Me molesta utilizar el más que manido calificativo de “previsible” para censurar un film, pues la omnipresente obsesión de “novedad” y “originalidad” sólo sirve con frecuencia para tapar con la ocurrencia fútil la falta de verdadero genio. Por el contrario, la historia del arte está repleta de variaciones geniales sobre un mismo tema que no tuvieron nunca la menor voluntad de sorprender a nadie: decididamente, el susto no es una categoría estética. Pero eso es una cosa, y otra distinta la absoluta carencia de imaginación a la hora de construir una historia en la que cada escena puede ser imaginada con precisión desde la anterior por cualquiera que conserve una mínima capacidad intuitiva. Unos personajes planos, carentes de profundidad y de relieve, vienen a completar un proyecto tan profesionalmente correcto como intelectualmente insustancial. Lo de los personajes, en mi opinión, va con el género (discúlpenme los amantes de Ford y compañía; es lo que pienso), pero eso no salva a una película, construida con la clara intención de mantener la atención mediante trucos fáciles, y pensada para dar satisfacción a lo que esperan los impulsos más primarios del espectador poco exigente.
Para terminar, no puedo dejar de señalar la colaboración “histórica” de este género cinematográfico en general y de esta película en particular con el criminal exterminio de los nativos americanos, representados aquí por un personaje cuyo nombre lo dice todo --“Salvaje”-- y que, incluso por la forma de moverse, recuerda más a una alimaña que a un ser humano. Y ruego no se me confunda: no digo esto desde una postura de “corrección política” y “educada tolerancia”, sino, más bien, desde la convicción de que el mundo del que formo parte --eso que se llama “occidente moderno” o “sociedad industrial”-- más que una civilización es una sofisticada forma de barbarie, cuyo suicidio previsible parece condición sine qua non para la supervivencia de lo que por ahí pueda quedar de humanidad, si es que algo de eso ha conseguido escapar a nuestra democrática capacidad de aniquilación.
[Leer más +]
29 de 50 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
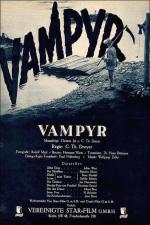
Vampyr, la bruja vampiro (1932)
 Carl Theodor Dreyer
Carl Theodor Dreyer- Julian West, Sybille Schmitz, Henriette Gérard ...
Un viaje por el mundo del alma
17 de abril de 2012
Hay películas inclasificables, que no sólo escapan a la lógica del género al que aparentemente pertenecen, sino que incluso hacen difícil un análisis coherente (sobre todo si, además, como es el caso, ha de ser breve). Vampyr me parece una de ellas. Puede fascinar, pero es difícil razonar por qué. La mente racionalista no encontrará en ella más que limitaciones, cosas inexplicadas, contradicciones --incluso absurdos--, y sin embargo... Y aunque no se trata de sustituir la experiencia suprarracional de su visión por un intento de descodificación, como si de un mensaje en clave se tratara, creo que una cierta interpretación puede facilitar una recepción más plena.
Vampyr es, sobre todo, una película con alma. Una de esas películas que pueden llegar muy hondo, pasando a formar parte de ese pequeño grupo de experiencias de “revelación” que se van atesorando a lo largo de una vida y que se conservan en lo más íntimo de uno mismo como poseedoras de las claves mismas de la existencia. Ahí pueden coexistir con ciertos sueños especiales, con unos recuerdos lejanos, con ciertas visiones interiores, con algunas experiencias estéticas mágicas...
C.D. Friedrich, el gran pintor del Romanticismo alemán, decía: «Cierra tu ojo corporal a fin de ver con el ojo de tu espíritu y haz surgir a la luz del día lo que has visto en la oscuridad». Sin duda Dreyer, maestro de maestros, sabía mirar con el ojo del espíritu y ver allí donde la mirada física no alcanza; pero no sólo eso: era, además, capaz de transmitir lo que había visto.
Posiblemente Vampyr desconcierte en una primera visión. A pesar de que la acción se desarrolla en el curso de una sola noche y en unos escenarios limitados (castillo, guarida de los vampiros, posada y molino), por algún motivo nos hace perder las referencias espaciotemporales. Y no es casual que así sea, pues Dreyer nos traslada a un mundo donde tiempo y espacio ya no son esas magnitudes uniformes y medibles con las que estamos familiarizados, sino que adquieren una dimensión cualitativa. Estamos sencillamente en otro mundo, en ese mundo intermedio que Henry Corbin --el filósofo occidental que mejor lo ha tematizado-- designó como “mundo imaginal” y que tan perfectamente conocía Swedemborg, el teósofo sueco del siglo XVIII, por el que tanto interés había demostrado Dreyer. Mundo imaginal, es decir, mundo intermedio del alma, entre lo material y lo puramente espiritual, en el que se espiritualizan los cuerpos y se corporifica el espíritu y, por eso mismo, más real y más “objetivo” que el mundo meramente físico de nuestra experiencia común.
Ése es el mundo de la experiencia visionaria, de los sueños “verdaderos” (los que entran por la “puerta de cuerno”, según Homero), que si bien se eleva por encima del mundo físico, tiene también un submundo inferior, pues puede ser tanto puerta de los cielos como entrada a los infiernos.
(Termino en el spoiler)
Vampyr es, sobre todo, una película con alma. Una de esas películas que pueden llegar muy hondo, pasando a formar parte de ese pequeño grupo de experiencias de “revelación” que se van atesorando a lo largo de una vida y que se conservan en lo más íntimo de uno mismo como poseedoras de las claves mismas de la existencia. Ahí pueden coexistir con ciertos sueños especiales, con unos recuerdos lejanos, con ciertas visiones interiores, con algunas experiencias estéticas mágicas...
C.D. Friedrich, el gran pintor del Romanticismo alemán, decía: «Cierra tu ojo corporal a fin de ver con el ojo de tu espíritu y haz surgir a la luz del día lo que has visto en la oscuridad». Sin duda Dreyer, maestro de maestros, sabía mirar con el ojo del espíritu y ver allí donde la mirada física no alcanza; pero no sólo eso: era, además, capaz de transmitir lo que había visto.
Posiblemente Vampyr desconcierte en una primera visión. A pesar de que la acción se desarrolla en el curso de una sola noche y en unos escenarios limitados (castillo, guarida de los vampiros, posada y molino), por algún motivo nos hace perder las referencias espaciotemporales. Y no es casual que así sea, pues Dreyer nos traslada a un mundo donde tiempo y espacio ya no son esas magnitudes uniformes y medibles con las que estamos familiarizados, sino que adquieren una dimensión cualitativa. Estamos sencillamente en otro mundo, en ese mundo intermedio que Henry Corbin --el filósofo occidental que mejor lo ha tematizado-- designó como “mundo imaginal” y que tan perfectamente conocía Swedemborg, el teósofo sueco del siglo XVIII, por el que tanto interés había demostrado Dreyer. Mundo imaginal, es decir, mundo intermedio del alma, entre lo material y lo puramente espiritual, en el que se espiritualizan los cuerpos y se corporifica el espíritu y, por eso mismo, más real y más “objetivo” que el mundo meramente físico de nuestra experiencia común.
Ése es el mundo de la experiencia visionaria, de los sueños “verdaderos” (los que entran por la “puerta de cuerno”, según Homero), que si bien se eleva por encima del mundo físico, tiene también un submundo inferior, pues puede ser tanto puerta de los cielos como entrada a los infiernos.
(Termino en el spoiler)
[Leer más +]
41 de 45 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

El caballo de Turín (2011)
 Béla Tarr, Ágnes Hranitzky
Béla Tarr, Ágnes Hranitzky- János Derzsi, Erika Bók, Mihály Kormos
El eterno retorno
29 de noviembre de 2011
Seis días, según el Génesis, tardó Dios en hacer el mundo; los mismos que tarda Béla Tarr en deshacerlo. Si el texto bíblico narra simbólicamente el paso de las tinieblas a la luz, la última película de Tarr es una alegoría, desarrollada en el mismo lapso de tiempo, sobre el trayecto inverso, de la luz a las tinieblas, que el mundo parece empeñado en recorrer.
“El caballo de Turín”: final apoteósico para una breve pero deslumbrante carrera cinematográfica, si es que Tarr cumple lo afirmado y no vuelve a hacer más cine. Atrás quedarán, en todo caso, cuatro películas que se cuentan, en mi opinión, entre las más grandes de la historia de este arte: “Armonías de Werckmeister”, “Satántangó”, “El hombre de Londres” y “El caballo de Turín”. No sé si Tarr reconsiderará o no su decisión, pero la película tiene toda la pinta de ser no sólo una síntesis (hay ahí múltiples ecos de sus films anteriores) sino también un punto final. Personalmente lamentaría que así fuera, pero no dejo de entenderlo. ¿Qué contar después de “El caballo de Turín”?
En mi crítica a “El hombre de Londres” trataba de esbozar una posible andadura seguida por Béla Tarr en su itinerario fílmico. Aquí el colofón se plantea de manera explícita: por más que los turiferarios de la modernidad no dejen de darnos la tabarra con sus cantos al progreso, con los “prodigios” de la ciencia y de la técnica y las supuestas excelencias de la democracia y el humanismo contemporáneo, para cualquier mente no completamente obnubilada por la estulticia homicida de los medios de comunicación, el mundo se hunde, día a día, en las tinieblas. Ya no es posible mantener encendida la llama del espíritu: tomando el relevo al Janos Valushka de “Armonías...”, el personaje sin nombre encarnado por Erika Bók lo hace aquí, mientras puede, alimentando cada día, hasta el último instante, el fuego del hogar. Pero la luz y el calor huyen definitivamente de este mundo.
Y ¿qué hacer ahora que «el desierto avanza», ahora que «ya no hay un arriba y un abajo», ahora, que «cae continuamente la noche» y «vagamos errantes a través de una nada infinita»? Ese mismo personaje --uno de los más impresionantes que he visto nunca en la pantalla-- lo propone sin palabras: en silencio, con la mente clara y serena, seguir sencillamente con lo que corresponda al instante: por ejemplo, remendar la ropa, si es eso lo que toca, aun en la inmediatez misma del final. Así, sin una palabra de queja ni de cólera, sin una muestra de debilidad, sin un gesto innecesario, siempre con los movimientos justos, precisos, con la dignidad glacial de quien no necesita saber nada más, con la callada entereza de quien en soledad asume su destino, esperar, sin inmutarse, a que el momento llegue. ¡Qué muestra de dignidad superior ante la mediocridad convertida en norma!
Literalmente estremecedor --incluso en el recuerdo-- el último de los treinta planos que componen la película. ¿Hace falta filmar algo más después de eso?
“El caballo de Turín”: final apoteósico para una breve pero deslumbrante carrera cinematográfica, si es que Tarr cumple lo afirmado y no vuelve a hacer más cine. Atrás quedarán, en todo caso, cuatro películas que se cuentan, en mi opinión, entre las más grandes de la historia de este arte: “Armonías de Werckmeister”, “Satántangó”, “El hombre de Londres” y “El caballo de Turín”. No sé si Tarr reconsiderará o no su decisión, pero la película tiene toda la pinta de ser no sólo una síntesis (hay ahí múltiples ecos de sus films anteriores) sino también un punto final. Personalmente lamentaría que así fuera, pero no dejo de entenderlo. ¿Qué contar después de “El caballo de Turín”?
En mi crítica a “El hombre de Londres” trataba de esbozar una posible andadura seguida por Béla Tarr en su itinerario fílmico. Aquí el colofón se plantea de manera explícita: por más que los turiferarios de la modernidad no dejen de darnos la tabarra con sus cantos al progreso, con los “prodigios” de la ciencia y de la técnica y las supuestas excelencias de la democracia y el humanismo contemporáneo, para cualquier mente no completamente obnubilada por la estulticia homicida de los medios de comunicación, el mundo se hunde, día a día, en las tinieblas. Ya no es posible mantener encendida la llama del espíritu: tomando el relevo al Janos Valushka de “Armonías...”, el personaje sin nombre encarnado por Erika Bók lo hace aquí, mientras puede, alimentando cada día, hasta el último instante, el fuego del hogar. Pero la luz y el calor huyen definitivamente de este mundo.
Y ¿qué hacer ahora que «el desierto avanza», ahora que «ya no hay un arriba y un abajo», ahora, que «cae continuamente la noche» y «vagamos errantes a través de una nada infinita»? Ese mismo personaje --uno de los más impresionantes que he visto nunca en la pantalla-- lo propone sin palabras: en silencio, con la mente clara y serena, seguir sencillamente con lo que corresponda al instante: por ejemplo, remendar la ropa, si es eso lo que toca, aun en la inmediatez misma del final. Así, sin una palabra de queja ni de cólera, sin una muestra de debilidad, sin un gesto innecesario, siempre con los movimientos justos, precisos, con la dignidad glacial de quien no necesita saber nada más, con la callada entereza de quien en soledad asume su destino, esperar, sin inmutarse, a que el momento llegue. ¡Qué muestra de dignidad superior ante la mediocridad convertida en norma!
Literalmente estremecedor --incluso en el recuerdo-- el último de los treinta planos que componen la película. ¿Hace falta filmar algo más después de eso?
[Leer más +]
182 de 209 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
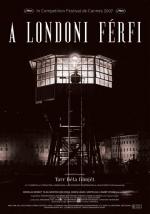
El hombre de Londres (2007)
 Béla Tarr, Ágnes Hranitzky
Béla Tarr, Ágnes Hranitzky- Erika Bók, Tilda Swinton, János Derzsi ...
Béla Tarr: más allá de la desesperanza
15 de septiembre de 2011
“Más de lo mismo” dicen algunos críticos enfurecidos. Y es verdad: Tarr, en efecto, se repite; insiste en su reflexión sobre el fondo del alma humana; e insiste en un lenguaje formal rebosante de belleza. Bendita monotonía...
En todo caso, hay matices. Tarr se sitúa aquí, según yo lo veo, en una perspectiva distinta a la de “Armonías de Werckmeister”, su anterior película. En “Armonías...”, el individuo —Janos— se enfrentaba a la colectividad; pero no estaba solo; había otros con los que aliarse en la resistencia (o, al menos, en la “melancolía”): Eszter el musicólogo, sobre todo, y también Lajos el zapatero y su mujer. En “El hombre de Londres”, Maloin está solo, no tiene a nadie; por no tener, ni siquiera tiene enfrente a una turba enfurecida: no hay gentes que se reúnan en la plaza a las que observar o de las que guardarse; ni tampoco helicópteros de los que escapar; la masa gregaria y la élite del poder están aquí abstraídas, y “lo otro” es un ente rigurosamente despersonalizado, anónimo e intangible, a lo sumo reflejado veladamente en la fantasmal figura del “comprensivo” Morrison, en la kafkiana pareja de “amables” vendedores o en la, en definitiva, inofensiva dueña del supermercado. Maloin no tiene nada con lo que enfrentarse; a su alrededor no hay más que vacío; por eso entabla una absurda pelea con su mujer, consigo mismo. Ya no queda nada más que la pura y simple ausencia.
En mi crítica a “Sátantangó” aludía a la unión de los opuestos en el cine de Béla Tarr. En “El hombre de Londres” es como si esa oposición se esencializara hasta sus términos más radicales: como si ya sólo estuvieran presentes el ser y la nada. Y los dos —parece pensar Béla Tarr— son sospechosa e inquietantemente semejantes. “El hombre de Londres” es mucho más abstracta, más esquemática en su planteamiento, que las películas anteriores, más desnuda, más seca y más áspera. Aquí Tarr ahonda un paso más en el alma humana. Y cuanto más se profundiza en el abismo interior, por una especie de simetría cósmica, más presente se hace el vacío exterior. O viceversa.
[sigo en el spoiler]
En todo caso, hay matices. Tarr se sitúa aquí, según yo lo veo, en una perspectiva distinta a la de “Armonías de Werckmeister”, su anterior película. En “Armonías...”, el individuo —Janos— se enfrentaba a la colectividad; pero no estaba solo; había otros con los que aliarse en la resistencia (o, al menos, en la “melancolía”): Eszter el musicólogo, sobre todo, y también Lajos el zapatero y su mujer. En “El hombre de Londres”, Maloin está solo, no tiene a nadie; por no tener, ni siquiera tiene enfrente a una turba enfurecida: no hay gentes que se reúnan en la plaza a las que observar o de las que guardarse; ni tampoco helicópteros de los que escapar; la masa gregaria y la élite del poder están aquí abstraídas, y “lo otro” es un ente rigurosamente despersonalizado, anónimo e intangible, a lo sumo reflejado veladamente en la fantasmal figura del “comprensivo” Morrison, en la kafkiana pareja de “amables” vendedores o en la, en definitiva, inofensiva dueña del supermercado. Maloin no tiene nada con lo que enfrentarse; a su alrededor no hay más que vacío; por eso entabla una absurda pelea con su mujer, consigo mismo. Ya no queda nada más que la pura y simple ausencia.
En mi crítica a “Sátantangó” aludía a la unión de los opuestos en el cine de Béla Tarr. En “El hombre de Londres” es como si esa oposición se esencializara hasta sus términos más radicales: como si ya sólo estuvieran presentes el ser y la nada. Y los dos —parece pensar Béla Tarr— son sospechosa e inquietantemente semejantes. “El hombre de Londres” es mucho más abstracta, más esquemática en su planteamiento, que las películas anteriores, más desnuda, más seca y más áspera. Aquí Tarr ahonda un paso más en el alma humana. Y cuanto más se profundiza en el abismo interior, por una especie de simetría cósmica, más presente se hace el vacío exterior. O viceversa.
[sigo en el spoiler]
[Leer más +]
41 de 45 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
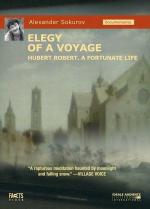
Elegía de un viaje (2001)
Mediometraje
 Aleksandr Sokúrov
Aleksandr Sokúrov- Aleksandr Sokúrov
Aleksander Sokurov, viajero por los mundos del misterio
11 de septiembre de 2011
“Elegía de un viaje” es un título que podría convenir, al menos en un sentido metafórico, a casi todas las películas de Sokurov. El tono elegíaco es inherente a la perspectiva intelectual del director siberiano, y , como tal, se transmite a la mayor parte de sus películas; perspectiva intelectual sin duda anacrónica, desde el punto de vista de los criterios en vigencia, de un hombre que no se identifica en absoluto con las pautas y los modelos de la modernidad y que más bien añora un mundo perdido; un mundo que —no se confunda— no se sitúa en el plano de lo históricamente anterior, sino de lo ontológicamente superior: no se añoran unas formas sociales o políticas del pasado, sino un estado del ser del que el hombre —disfrutara o no de él en épocas pretéritas— se encuentra ahora existencialmente privado; sentimiento, podríamos decir, “cinematográficamente heredado” de su maestro reconocido, Andrei Tarkovsky.
Como apuntaba en mi crítica a otra de sus elegías —la “Elegía oriental”— “viajes” son también, en un sentido, todas sus películas, pues, el arte, y, por ende, el cine, es para Sokurov —tanto desde el punto de vista del creador como del espectador—, un camino de conocimiento que puede hacer avanzar en la consecución de un destino transcendente. Viaje o trayecto, pues, espiritual o iniciático, que implica la posibilidad de una experiencia transformadora, que se ofrece en sus películas, como se ofrece en toda obra arte que merezca tal nombre.
Pero en este caso estamos también ante la descripción de un viaje en el sentido más literal, un fascinante recorrido por esos parajes imaginales, que tan bien conoce Sokurov, en los que parece espiritualizarse lo material y materializarse lo espiritual, que le llevarán hasta un lugar remoto en el que se consumará una experiencia de “revelación”, en realidad el reencuentro con lo de algún modo ya conocido, pues, como decía Platón, todo conocimiento es en realidad un re-conocimiento, vehiculado en este caso por una serie de obras pictóricas y, en particular, por un cuadro de Pieter Saenredam, pintor neerlandés del siglo XVII.
La nostalgia del paraíso perdido, el anhelo por regresar a la patria celestial de origen, impregna y da forma como sentimiento dominante a todos los llamados “documentales” (?) de Sokurov y me parece especialmente presente —o al menos particularmente explícito— en éste. Probablemente, a quien no participe en alguna medida de ese sentimiento, su cine le resultará aburrido y escasamente interesante. Pero quien se sienta en el exilio, quien piense que —como dice el Zohar, y como bien sabe el autor de “Madre e hijo”— “el misterio nos envuelve y es nuestro destino”, quien crea que “lo secreto habita en el corazón de la apariencia”, y anhele llegar a desvelar ese misterio, quien aspire a “volver a casa”, como decían los románticos, podrá encontrar en las películas de Aleksander Sokurov una mina inagotable de sentido.
Como apuntaba en mi crítica a otra de sus elegías —la “Elegía oriental”— “viajes” son también, en un sentido, todas sus películas, pues, el arte, y, por ende, el cine, es para Sokurov —tanto desde el punto de vista del creador como del espectador—, un camino de conocimiento que puede hacer avanzar en la consecución de un destino transcendente. Viaje o trayecto, pues, espiritual o iniciático, que implica la posibilidad de una experiencia transformadora, que se ofrece en sus películas, como se ofrece en toda obra arte que merezca tal nombre.
Pero en este caso estamos también ante la descripción de un viaje en el sentido más literal, un fascinante recorrido por esos parajes imaginales, que tan bien conoce Sokurov, en los que parece espiritualizarse lo material y materializarse lo espiritual, que le llevarán hasta un lugar remoto en el que se consumará una experiencia de “revelación”, en realidad el reencuentro con lo de algún modo ya conocido, pues, como decía Platón, todo conocimiento es en realidad un re-conocimiento, vehiculado en este caso por una serie de obras pictóricas y, en particular, por un cuadro de Pieter Saenredam, pintor neerlandés del siglo XVII.
La nostalgia del paraíso perdido, el anhelo por regresar a la patria celestial de origen, impregna y da forma como sentimiento dominante a todos los llamados “documentales” (?) de Sokurov y me parece especialmente presente —o al menos particularmente explícito— en éste. Probablemente, a quien no participe en alguna medida de ese sentimiento, su cine le resultará aburrido y escasamente interesante. Pero quien se sienta en el exilio, quien piense que —como dice el Zohar, y como bien sabe el autor de “Madre e hijo”— “el misterio nos envuelve y es nuestro destino”, quien crea que “lo secreto habita en el corazón de la apariencia”, y anhele llegar a desvelar ese misterio, quien aspire a “volver a casa”, como decían los románticos, podrá encontrar en las películas de Aleksander Sokurov una mina inagotable de sentido.
[Leer más +]
34 de 36 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Elegía oriental (1996)
MediometrajeDocumental
 Aleksandr Sokúrov
Aleksandr Sokúrov- Documental
Entre la vigilia y el sueño
7 de septiembre de 2011
Una parte importante de la producción artística de Sokurov son sus llamados “documentales”, denominación cómoda pero inexpresiva para designar un grupo de films que parecen escapar a toda posible definición y de los que “Elegía oriental” es una muestra perfectamente representativa y tal vez —en mi opinión— su ejemplo más logrado.
Estamos ante una forma de cine de la que casi me atrevería a decir que no admite referencias. Que yo sepa, nadie ha hecho nunca nada comparable a los “documentales” de Sokurov. Podremos empezar a entender su particularidad si tenemos en cuenta la afirmación del director siberiano de que «el arte [y, a fortiori, sus propias películas] debe servir para preparar al hombre para la muerte»; afirmación que nada tiene de siniestro ni estrafalario (en última instancia, para eso ha servido siempre el arte en todas las civilizaciones, aunque la historia occidental de tiempos recientes lo haya olvidado), y que nos puede dar una idea de que estamos ante algo muy diferente de aquello en lo que piensan la mayor parte de los aficionados cuando hablan de “cine”. Obviamente, poco tiene que ver todo esto con el cine como “entretenimiento” o “diversión”, que es, supongo, la idea mayoritariamente difundida.
Sokurov ha recurrido con frecuencia al término “elegía” para definir una parte de sus sus películas (creo que son, al menos, diez de ellas las que llevan por título «Elegía...»), lo que sin duda está lleno de sentido, aunque a mí me sugieren igualmente la palabra “meditación”, en la acepción más “oriental” del término, y muy especialmente cuando se trata de las tres películas que componen su “serie japonesa”, una de las cuales es precisamente ésta.
En efecto, ver un documental de Sokurov exige (como toda obra de arte) colocarse ante ella en una actitud contemplativa, de silencio interior, de sosiego mental; no buscar nada ni esperar nada, acallar el pensamiento y dejar a un lado cualquier ansiedad: ver la película con la misma expectación con la que uno puede disponerse a escuchar la propia respiración. Si se está en esta actitud —condición sine que non en este caso— entonces se puede hacer el viaje elegíaco-meditativo que Sokurov nos propone y acceder —me atrevería a decir— a una verdadera experiencia espiritual.
Al margen de toda forma de prosa narrativa, sus documentales son verdaderos poemas cinematográficos —ningún cineasta podría ser calificado, yo creo, con más justicia que Sokurov, de “poeta del cine”—; poemas intimistas, en cierto modo “abstractos”, cuyos temas son siempre el sentido de la existencia, la búsqueda interior, la muerte, el tiempo, la memoria, el silencio, la soledad del alma...: en suma, poesía metafísica por excelencia (las autoridades soviéticas, en una graciosa ocurrencia, lo calificaron despectivamente de ¡“cine formalista”!).
[termino en el spoiler]
Estamos ante una forma de cine de la que casi me atrevería a decir que no admite referencias. Que yo sepa, nadie ha hecho nunca nada comparable a los “documentales” de Sokurov. Podremos empezar a entender su particularidad si tenemos en cuenta la afirmación del director siberiano de que «el arte [y, a fortiori, sus propias películas] debe servir para preparar al hombre para la muerte»; afirmación que nada tiene de siniestro ni estrafalario (en última instancia, para eso ha servido siempre el arte en todas las civilizaciones, aunque la historia occidental de tiempos recientes lo haya olvidado), y que nos puede dar una idea de que estamos ante algo muy diferente de aquello en lo que piensan la mayor parte de los aficionados cuando hablan de “cine”. Obviamente, poco tiene que ver todo esto con el cine como “entretenimiento” o “diversión”, que es, supongo, la idea mayoritariamente difundida.
Sokurov ha recurrido con frecuencia al término “elegía” para definir una parte de sus sus películas (creo que son, al menos, diez de ellas las que llevan por título «Elegía...»), lo que sin duda está lleno de sentido, aunque a mí me sugieren igualmente la palabra “meditación”, en la acepción más “oriental” del término, y muy especialmente cuando se trata de las tres películas que componen su “serie japonesa”, una de las cuales es precisamente ésta.
En efecto, ver un documental de Sokurov exige (como toda obra de arte) colocarse ante ella en una actitud contemplativa, de silencio interior, de sosiego mental; no buscar nada ni esperar nada, acallar el pensamiento y dejar a un lado cualquier ansiedad: ver la película con la misma expectación con la que uno puede disponerse a escuchar la propia respiración. Si se está en esta actitud —condición sine que non en este caso— entonces se puede hacer el viaje elegíaco-meditativo que Sokurov nos propone y acceder —me atrevería a decir— a una verdadera experiencia espiritual.
Al margen de toda forma de prosa narrativa, sus documentales son verdaderos poemas cinematográficos —ningún cineasta podría ser calificado, yo creo, con más justicia que Sokurov, de “poeta del cine”—; poemas intimistas, en cierto modo “abstractos”, cuyos temas son siempre el sentido de la existencia, la búsqueda interior, la muerte, el tiempo, la memoria, el silencio, la soledad del alma...: en suma, poesía metafísica por excelencia (las autoridades soviéticas, en una graciosa ocurrencia, lo calificaron despectivamente de ¡“cine formalista”!).
[termino en el spoiler]
[Leer más +]
31 de 33 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Adiós a Matiora (1983)
 Elem Klimov
Elem Klimov- Stefaniya Stanyuta, Lev Durov, Aleksei Petrenko ...
Algo más que ecologismo
2 de septiembre de 2011
Una visión superficial de Adiós a Matiora la ha marcado como “cine ecologista”, pero la película de Klimov transciende, con mucho, tan limitada categorización. Hay un problema “ecológico” en la base argumental del film, sin duda: la inundación de una pequeña aldea, Matiora, por la construcción de una presa destinada a producir energía eléctrica. Pero lo que nos cuenta Adiós a Matiora es mucho más que eso: es la muerte de lo que sobrevivía de la antigua cultura tradicional en el mundo rural de la Unión Soviética ante el avance de esa forma sofisticada de barbarie que suponen la modernidad y el culto al progreso. Es, pues, el final de un mundo, un verdadero Apocalipsis, lo que, desde una perspectiva cosmológica y metafísica, escenifica “Adiós a Matiora”, por medio de un lenguaje rigurosamente simbólico que, me temo, puede no ser plenamente accesible a quienes no estén familiarizados con el mundo de la simbología.
La película resalta la dimensión sagrada de la existencia que, al parecer, todavía pervivía hasta no hace mucho en el mundo rural ruso, al menos en pequeñas aldeas como Matiora. Algo que bien poco tiene que ver —y esto es esencial— con la moderna y superestructural “creencia” religiosa: se trata, por el contrario, de una experiencia de vinculación con el cosmos y de una vivencia de transcendencia que el hombre moderno, creyente o ateo, con toda su tecnología y sus viajes espaciales, desconoce y que, desde su petulante ignorancia, juzga “infantil” o “primitiva”. Dimensión cosmológica de una mentalidad que no ha desvinculado mythos y logos y que se conservó de forma especial en el cristianismo ortodoxo, a diferencia del católico, casi exclusivamente cristocéntrico, y, por tanto, teocéntrico-antropocéntrico.
El film despliega una serie de personajes que representan distintas actitudes ante la crisis: Daria, una anciana que personifica con máxima dignidad y plena conciencia el espíritu de un mundo que agoniza; Andrei, nieto de Daria, modelo de una juventud superficial y frívola, seducido por la modernidad y que no se entera del drama que se desarrolla ante sus ojos; Pavel, hijo de Daria, más o menos consciente de lo que ocurre, pero vendido a las exigencias del poder dominante; Vorontsov, el ingeniero, representante del poder político, imbuido de la idea mesiánica del progreso, tan característica del poder soviético como lo ha sido y lo es del poder capitalista...
[Aunque no se trate precisamente de un film de misterio, dado que comento brevemente escenas de la película, termino en el spoiler]
La película resalta la dimensión sagrada de la existencia que, al parecer, todavía pervivía hasta no hace mucho en el mundo rural ruso, al menos en pequeñas aldeas como Matiora. Algo que bien poco tiene que ver —y esto es esencial— con la moderna y superestructural “creencia” religiosa: se trata, por el contrario, de una experiencia de vinculación con el cosmos y de una vivencia de transcendencia que el hombre moderno, creyente o ateo, con toda su tecnología y sus viajes espaciales, desconoce y que, desde su petulante ignorancia, juzga “infantil” o “primitiva”. Dimensión cosmológica de una mentalidad que no ha desvinculado mythos y logos y que se conservó de forma especial en el cristianismo ortodoxo, a diferencia del católico, casi exclusivamente cristocéntrico, y, por tanto, teocéntrico-antropocéntrico.
El film despliega una serie de personajes que representan distintas actitudes ante la crisis: Daria, una anciana que personifica con máxima dignidad y plena conciencia el espíritu de un mundo que agoniza; Andrei, nieto de Daria, modelo de una juventud superficial y frívola, seducido por la modernidad y que no se entera del drama que se desarrolla ante sus ojos; Pavel, hijo de Daria, más o menos consciente de lo que ocurre, pero vendido a las exigencias del poder dominante; Vorontsov, el ingeniero, representante del poder político, imbuido de la idea mesiánica del progreso, tan característica del poder soviético como lo ha sido y lo es del poder capitalista...
[Aunque no se trate precisamente de un film de misterio, dado que comento brevemente escenas de la película, termino en el spoiler]
[Leer más +]
26 de 27 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
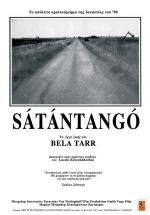
Sátántangó (1994)
 Béla Tarr
Béla Tarr- Mihály Víg, Putyi Horváth, Peter Berling ...
Tremenda y fascinante
23 de agosto de 2011
Béla Tarr, yo creo, ha reinventado el cine. Y lo ha hecho llevando al límite una concepción específica del tiempo cinematográfico que niega la idea convencional de temporalidad: esa concepción cuantitativa y cartesiana del tiempo —cómoda pero inaceptable— como magnitud homogénea y vacía, susceptible de ser llenada de acontecimientos que se suponen objetivamente observables. Ahora bien, ¿puede separarse el tiempo de los acontecimientos que lo constituyen? ¿Un bloque de tiempo es el mismo si es vivido por otro? Creo que Tarr diría que no.
Si añadimos que en todo acontecimiento hay siempre parte de interpretación, que no existe versión “objetiva” de un hecho humano, se puede entender ese repetido retorno sobre sí y la sustitución de la ficticia y engañosa línea recta de la narración (mera abstracción) por una sucesión de oleadas poéticas: planos secuencia que se cruzan, se solapan, se entrelazan, para fabricar el tejido mismo de lo real: danza de Shiva o tango de Satanás. Tarr lo ha dicho con incontestable claridad: «No quiero contar historias; quiero mostrar el fondo de la naturaleza humana». Y para acceder ahí, hay que arrancar los acontecimientos a la linealidad de la historia (y de la Historia) y a las convencionales leyes de nuestra idolatrada causalidad, romper la horizontalidad del despliegue cronológico y dejar que afloren las dimensiones ocultas de la temporalidad.
No hay paradoja en que el cine metafísico de Tarr parta de una estética hiperrealista, que potencia al extremo los detalles visuales y sonoros: textura de las ropas raídas, de paredes desconchadas, de una piel envejecida (todo trabajado siempre por la duración)... rumor de pasos, de respiración, de jeringuilla absorbiendo el líquido (!)... Omnipresencia de agua, tierra y barro en Sátantángó, obra esencialmente telúrica, “matérica”, que no materialista. Belleza sublime de las formas, expresión luminosa de la verdad de lo esencial: Tarr o la aparición de la belleza en todas las cosas.
Tampoco hay paradoja en partir de situaciones sociales definidas (pero, como en “Armonías...”, sin referencia espacio-temporal alguna, lo que libera de la anécdota) para llegar al mundo del alma y al alma del mundo. Tarr, cineasta en busca de lo absoluto, vincula las dos orillas del ser, uniendo sin confundir lo descriptivo y lo profético, lo personal y lo cósmico, lo social y lo ontológico, lo material y lo intangible, lo efímero y lo eterno: arco infinito que abarca el abismo de la existencia, en un ambiente (también como en “Armonías...”) de apocalipsis inminente.
Sus imágenes quedarán en mi memoria, hasta la próxima visión, como recuerdo indeleble de que, más allá —o más acá— de la banal cotidianidad, existe un mundo real. Tarr me proporciona, más que ningún otro cineasta, eso que Rudolph Otto llama “experiencia de lo numinoso”: una presencia “tremenda y fascinante” que, superando cualquier posibilidad de expresión, me deja sin habla y literalmente anonadado.
Si añadimos que en todo acontecimiento hay siempre parte de interpretación, que no existe versión “objetiva” de un hecho humano, se puede entender ese repetido retorno sobre sí y la sustitución de la ficticia y engañosa línea recta de la narración (mera abstracción) por una sucesión de oleadas poéticas: planos secuencia que se cruzan, se solapan, se entrelazan, para fabricar el tejido mismo de lo real: danza de Shiva o tango de Satanás. Tarr lo ha dicho con incontestable claridad: «No quiero contar historias; quiero mostrar el fondo de la naturaleza humana». Y para acceder ahí, hay que arrancar los acontecimientos a la linealidad de la historia (y de la Historia) y a las convencionales leyes de nuestra idolatrada causalidad, romper la horizontalidad del despliegue cronológico y dejar que afloren las dimensiones ocultas de la temporalidad.
No hay paradoja en que el cine metafísico de Tarr parta de una estética hiperrealista, que potencia al extremo los detalles visuales y sonoros: textura de las ropas raídas, de paredes desconchadas, de una piel envejecida (todo trabajado siempre por la duración)... rumor de pasos, de respiración, de jeringuilla absorbiendo el líquido (!)... Omnipresencia de agua, tierra y barro en Sátantángó, obra esencialmente telúrica, “matérica”, que no materialista. Belleza sublime de las formas, expresión luminosa de la verdad de lo esencial: Tarr o la aparición de la belleza en todas las cosas.
Tampoco hay paradoja en partir de situaciones sociales definidas (pero, como en “Armonías...”, sin referencia espacio-temporal alguna, lo que libera de la anécdota) para llegar al mundo del alma y al alma del mundo. Tarr, cineasta en busca de lo absoluto, vincula las dos orillas del ser, uniendo sin confundir lo descriptivo y lo profético, lo personal y lo cósmico, lo social y lo ontológico, lo material y lo intangible, lo efímero y lo eterno: arco infinito que abarca el abismo de la existencia, en un ambiente (también como en “Armonías...”) de apocalipsis inminente.
Sus imágenes quedarán en mi memoria, hasta la próxima visión, como recuerdo indeleble de que, más allá —o más acá— de la banal cotidianidad, existe un mundo real. Tarr me proporciona, más que ningún otro cineasta, eso que Rudolph Otto llama “experiencia de lo numinoso”: una presencia “tremenda y fascinante” que, superando cualquier posibilidad de expresión, me deja sin habla y literalmente anonadado.
[Leer más +]
62 de 74 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Walden: Diaries, Notes and Sketches (1969)
Documental
 Jonas Mekas
Jonas Mekas- Documental, Timothy Leary, Ed Emshwiller ...
Un Walden sin bosques ni lagunas
8 de agosto de 2011
La puntuación media de esta película es 8,3 y, la más repetida, el 10; la mía es 3. ¿Algo ha escapado a mi intelecto o mi sensibilidad, algo que otros son capaces de valorar y yo no veo? Por supuesto, puede ocurrir, y, de ser ése el caso, si cualquier día se me despeja la mente, espero ser capaz de reconocerlo sin reservas. Pero, mientras mis facultades perceptivas se espabilan, mi interpretación provisional es otra.
Jonas Mekas es uno de los mitos del cine independiente americano de los años sesenta y de lo que entonces se llamó “contracultura”. A pesar de haber vivido aquel momento —o quizás precisamente por haberlo vivido— no tengo en alta estima lo que algunos han llamado la “década prodigiosa”, que más bien me parece una época contradictoria y confusa, tan rebosante de buena voluntad como carente de claridad. De hecho, no es casual ni paradójico que su resultado haya sido el mundo que ahora vivimos: mundo de globalización uniformizante, relativismo disolvente y pensamiento único.
A mi entender, Walden (1969) refleja en su propia sustancia la confusión de valores que presidió aquellos años: se atacaba, con razón, unas estructuras fosilizadas y constrictivas, pero, a cambio, no se tenía nada más que ofrecer que un espontaneísmo voluntarista, una ingenuidad inconsciente, una imaginación que no iba más allá del ingenio y un afán rupturista incapaz de ver un palmo más allá de sus narices. Y todo eso forma parte de los materiales con que está construida esta película. Como también —típico del arte vanguardista y experimental de la época—, la abolición de toda regulación sintáctica, la ausencia de cualquier estructura unitaria y compleja capaz de dar profundidad y cohesión, y la búsqueda fácil del impacto y la novedad como meta suprema del quehacer artístico.
Que la película recurra a Andy Warhol o Timothy Leary, por ejemplo, me parece normal; que se permita invocar a H. D. Thoreau o C. Th. Dreyer me parece, más bien, una desfachatez. ¿Tiene Thoreau (autor del libro “Walden” en el que se supone que la película bebe su inspiración) algo que ver con lo que ha hecho Jonas Mekas? ¿Daría Dreyer (al que también se evoca en el film) su beneplácito a esta película? Me parece muy difícil que el naturalista que se retiró a vivir en el silencio y la soledad, “entre bosques y lagunas”, pudiera aprobar una obra que parece expresión involuntaria del ritmo frenético, sincopado, caótico, neurótico, por no decir paranoico y delirante, de la vida urbana contemporánea; o que el autor de Ordet, maestro creador de arquitecturas complejas, depuradas hasta la quintaesencia, en las que hasta el trazo más simple está concienzudamente meditado y rebosa de sentido, pudiera aprobar la acumulación caótica de fragmentos anecdóticos reducidos a su más pura materialidad, refractarios a cualquier significado coherente, y, en definitiva, el afán gratuito de originalidad, a veces pueril, que preside la película de Mekas.
(termino en el spoiler)
Jonas Mekas es uno de los mitos del cine independiente americano de los años sesenta y de lo que entonces se llamó “contracultura”. A pesar de haber vivido aquel momento —o quizás precisamente por haberlo vivido— no tengo en alta estima lo que algunos han llamado la “década prodigiosa”, que más bien me parece una época contradictoria y confusa, tan rebosante de buena voluntad como carente de claridad. De hecho, no es casual ni paradójico que su resultado haya sido el mundo que ahora vivimos: mundo de globalización uniformizante, relativismo disolvente y pensamiento único.
A mi entender, Walden (1969) refleja en su propia sustancia la confusión de valores que presidió aquellos años: se atacaba, con razón, unas estructuras fosilizadas y constrictivas, pero, a cambio, no se tenía nada más que ofrecer que un espontaneísmo voluntarista, una ingenuidad inconsciente, una imaginación que no iba más allá del ingenio y un afán rupturista incapaz de ver un palmo más allá de sus narices. Y todo eso forma parte de los materiales con que está construida esta película. Como también —típico del arte vanguardista y experimental de la época—, la abolición de toda regulación sintáctica, la ausencia de cualquier estructura unitaria y compleja capaz de dar profundidad y cohesión, y la búsqueda fácil del impacto y la novedad como meta suprema del quehacer artístico.
Que la película recurra a Andy Warhol o Timothy Leary, por ejemplo, me parece normal; que se permita invocar a H. D. Thoreau o C. Th. Dreyer me parece, más bien, una desfachatez. ¿Tiene Thoreau (autor del libro “Walden” en el que se supone que la película bebe su inspiración) algo que ver con lo que ha hecho Jonas Mekas? ¿Daría Dreyer (al que también se evoca en el film) su beneplácito a esta película? Me parece muy difícil que el naturalista que se retiró a vivir en el silencio y la soledad, “entre bosques y lagunas”, pudiera aprobar una obra que parece expresión involuntaria del ritmo frenético, sincopado, caótico, neurótico, por no decir paranoico y delirante, de la vida urbana contemporánea; o que el autor de Ordet, maestro creador de arquitecturas complejas, depuradas hasta la quintaesencia, en las que hasta el trazo más simple está concienzudamente meditado y rebosa de sentido, pudiera aprobar la acumulación caótica de fragmentos anecdóticos reducidos a su más pura materialidad, refractarios a cualquier significado coherente, y, en definitiva, el afán gratuito de originalidad, a veces pueril, que preside la película de Mekas.
(termino en el spoiler)
[Leer más +]
40 de 64 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Parsifal (1982)
 Hans-Jürgen Syberberg
Hans-Jürgen Syberberg- Armin Jordan, Robert Lloyd, Martin Sperr ...
Syberberg, ese desconocido
3 de agosto de 2011
Es lástima que Hans Jürgen Syberberg sea tan desconocido e ignorado entre nosotros (doce votos tiene esta película en el momento de colgar esta crítica). No digo que “Parsifal” me entusiasme, pero creo que podría dar lugar a un interesante y fructífero debate; interés no le falta.
La película sigue de forma casi literal (pero con significativas omisiones que luego comentaré) el libreto de la ópera de Wagner, respetando el carácter teatral de la escenografía. Sin embargo no se trata, sin más, del “Parsifal de Wagner”. Aunque el decorado se base en las piezas articuladas de una gigantesca reproducción de la máscara mortuoria del músico —quizá como queriendo indicar que todo ocurre “dentro de la cabeza de Wagner”—, en realidad estamos ante “el-Parsifal-de-Wagner-de-Syberberg”.
En efecto, Syberberg intenta una actualización de la obra de Wagner mediante la introducción de una serie de elementos escenográficos tomados, sobre todo, del período que va desde la composición de la obra hasta el presente: marionetas de ciertos personajes (Marx, Nietzsche, el propio Wagner...), cuadros de Friedrich, fotografías del bombardeo de Dresde, una serie de banderas relacionadas con la historia de Alemania entre las que figura visiblemente la del III Reich, incluso un ave “petroleada” como contemporánea réplica “ecológica” al cisne muerto por Parsifal, etc.
¿Se ha logrado acercar así a la actualidad la historia de Parsifal? ¿Es legítimo, o interesante, ese intento de actualización? ¿No es preferible que el Parsifal de Wagner siga siendo el Parsifal de Wagner? Cuestión abierta.
Las modificaciones, en todo caso, no se limitan a los decorados. ¿Cómo debe entenderse que Parsifal sea interpretado de forma sucesiva por un chico y una chica? ¿Concesión al sentimiento feminista en ascenso, o hermenéutica simbolizadora que pretende enriquecer el original con supuestas alusiones a la androginia primordial?
El grueso de los relatos del ciclo artúrico se remontan al siglo XII. La obra de Wagner —vagamente inspirada en el relato ya relativamente tardío (siglo XIII) de Wolfram von Eschenbach— sólo muy parcialmente respeta el espíritu de los textos originales, enfatizando el elemento heroico en detrimento del místico y subordinando el elaborado pero austero simbolismo del conjunto a una “espectacularidad”, típicamente wagneriana, que poco tiene que ver con el espíritu original del ciclo.
(termino en el spoiler)
La película sigue de forma casi literal (pero con significativas omisiones que luego comentaré) el libreto de la ópera de Wagner, respetando el carácter teatral de la escenografía. Sin embargo no se trata, sin más, del “Parsifal de Wagner”. Aunque el decorado se base en las piezas articuladas de una gigantesca reproducción de la máscara mortuoria del músico —quizá como queriendo indicar que todo ocurre “dentro de la cabeza de Wagner”—, en realidad estamos ante “el-Parsifal-de-Wagner-de-Syberberg”.
En efecto, Syberberg intenta una actualización de la obra de Wagner mediante la introducción de una serie de elementos escenográficos tomados, sobre todo, del período que va desde la composición de la obra hasta el presente: marionetas de ciertos personajes (Marx, Nietzsche, el propio Wagner...), cuadros de Friedrich, fotografías del bombardeo de Dresde, una serie de banderas relacionadas con la historia de Alemania entre las que figura visiblemente la del III Reich, incluso un ave “petroleada” como contemporánea réplica “ecológica” al cisne muerto por Parsifal, etc.
¿Se ha logrado acercar así a la actualidad la historia de Parsifal? ¿Es legítimo, o interesante, ese intento de actualización? ¿No es preferible que el Parsifal de Wagner siga siendo el Parsifal de Wagner? Cuestión abierta.
Las modificaciones, en todo caso, no se limitan a los decorados. ¿Cómo debe entenderse que Parsifal sea interpretado de forma sucesiva por un chico y una chica? ¿Concesión al sentimiento feminista en ascenso, o hermenéutica simbolizadora que pretende enriquecer el original con supuestas alusiones a la androginia primordial?
El grueso de los relatos del ciclo artúrico se remontan al siglo XII. La obra de Wagner —vagamente inspirada en el relato ya relativamente tardío (siglo XIII) de Wolfram von Eschenbach— sólo muy parcialmente respeta el espíritu de los textos originales, enfatizando el elemento heroico en detrimento del místico y subordinando el elaborado pero austero simbolismo del conjunto a una “espectacularidad”, típicamente wagneriana, que poco tiene que ver con el espíritu original del ciclo.
(termino en el spoiler)
[Leer más +]
14 de 15 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
Fichas más visitadas