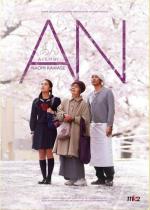Críticas de Fco Javier Rodríguez Barranco
15 de junio de 2015
46 de 54 usuarios han encontrado esta crítica útil
Uno pensaba que sabía lo que era el cine hasta que vio Barry Lindon (1975), de Stanley Kubrick, y entonces supe que no sabía nada. He de reconocer, con todo, que no vi esta película en el momento de su estreno, cuando apenas era un adolescente, sino muchos años después, en un reestreno de la década de los noventa, cuando ya me había instalado cómodamente en la dinámica de un mínimo de tres películas a la semana, lo que amplificó exponencialmente mi perplejidad ante la ignorancia fílmica. Música (inolvidable la sarabanda de Haendel: probablemente una de las piezas musicales donde mejor se concentra la conciencia del ser humano ante lo limitado de sus logros, afanes superados por inasibilidad: hay un gigantesco “¿Por qué?” presidiendo toda la partitura del autor alemán afincado en Inglaterra: nada que que ver, desde luego con la Música para los reales fuegos de artificio, desde luego) y literatura al servicio de una de las películas más logradas de la Historia del Cine
Y una vez superado el trauma de mi propio desconocimiento, uno pensaba que sabía lo que era el cine, hasta que vio La comedia de la vida (2007), Roy Andersson, que constituye la segunda película de la trilogía de este director sueco sobre la existencia humana, o trilogía existencial, sencillamente. La primera fue Canciones del segundo piso (2000), que reconozco que no he visto todavía. En este caso, quiero decir, tras asistir a La comedia de la vida, el bochorno personal por la falta de sapiencia fue mucho más llevadero, quizá porque empieza a convertirse en un lamentable hábito.
Pues bien, acaba de llegar a las pantallas españolas el filme que cierra la terna, concretamente Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia (2014), galardonada con el León de oro en la última Muestra de Venecia. Reflexiones sobre la existencia, por lo tanto, donde los seres humanos han sido maquillados excesivamente de blanco, como si tratara de la palidez de la muerte, lo cual ya da una idea bastante aproximada de por dónde va la historia, o como si fuéramos figuras de cera, que también ayuda a comprender de qué va todo esto, al menos según la particular versión de Andersson. Otros dos detalles que nos ponen en situación son la poca vivacidad de los colores, rodada casi toda el largometraje sobre variaciones de beige y verdes apagados, así como la inmovilidad de la cámara durante las diferentes escenas, lo cual es una materialización de las inmovilidad de los personajes, de lo que trataremos a continuación. Quiero resaltar de momento sólo que blancura en las facciones humanas, colores muertos y estatismo son los tres ejes de coordenadas que definen el espacio de esta película de Andersson, en particular, y de su universo fílmico, en general, al menos en las dos películas que he visto hasta ahora.
Decía Aristóteles, quien sí sabía que sabía algo, que lo que diferencia una roca de un trozo de coral es que éste puede parecer inerte, pero tiene capacidad de crecer y, por lo tanto, de vivir. El movimiento era, pues, para el filósofo estagirita la clave de la vida, pero los personajes de Una paloma acusan una nada saludable inmovilidad física, dado que todos se mueven con torpeza o, directamente, no se mueven. Hay una escena, por ejemplo, en que el ritmo difícil de una persona coja es más rápido que los pasos torpes de una persona que no padece ningún problema en las piernas. Pero sobre todo, inmovilidad moral, puesto que lo que verdaderamente se aprecia en la sociedad que retrata Andersson es una pérdida total del impulso vital. Y en realidad no se trata de resignación, sino de una especie de aceptación natural y no traumática de que las cosas son así y que los pasos no conducen a ningún lado, de que el humano devenir no es nada más que un trasunto de la pasividad.
La película se inicia con tres brevísimos momentos de la muerte, donde esta acontece en circunstancias totalmente intrascendentes, y se articula luego sobre una serie de escenas, algunos de cuyos personajes intervienen en varias de ellas, mientras que otros sólo en una. Ése es el caso de unos vendedores ambulantes de artículos de broma, teóricamente novedades en el mercado, pero en realidad desfasados desde hace varias décadas; o un capitán de navío, cuya especialidad, sobre todo en un país tan marítimo como Suecia, se supone que es la navegación, pero que nunca está donde tiene que estar, o no llega, lo cual se me antoja una plasmación del anhelo del ser humano por alcanzar lo inalcanzable, que desemboca en algo tan viscoso como la melancolía. Creo que ya he hablado en alguna ocasión anterior de ese pequeño detalle.
Igual de intangible fue las ambición de la Gran Suecia, o el Imperio Sueco, del enigmático monarca Carlos XII , cuyo reinado se extiende de 1697 a 1718, quien en la batalla de Poltova (1709) perdió una parte importante de lo que era Suecia, lo cual es algo que se recuerda en la película de Andersson en un par de escenas que recrean el antes y el después de esa batalla en un escenario anacrónico, pues se fantasea con la idea de la llegada de las huestes y del propio rey a un bar actual situado en las afueras. En lo que afecta a los propósitos de este comentario, considero que ese par de secuencias tienen la virtud de extender al plano político o social lo que tan reiteradamente se muestra en el plano personal: la inconsistencia de las aspiraciones.
Y una vez superado el trauma de mi propio desconocimiento, uno pensaba que sabía lo que era el cine, hasta que vio La comedia de la vida (2007), Roy Andersson, que constituye la segunda película de la trilogía de este director sueco sobre la existencia humana, o trilogía existencial, sencillamente. La primera fue Canciones del segundo piso (2000), que reconozco que no he visto todavía. En este caso, quiero decir, tras asistir a La comedia de la vida, el bochorno personal por la falta de sapiencia fue mucho más llevadero, quizá porque empieza a convertirse en un lamentable hábito.
Pues bien, acaba de llegar a las pantallas españolas el filme que cierra la terna, concretamente Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia (2014), galardonada con el León de oro en la última Muestra de Venecia. Reflexiones sobre la existencia, por lo tanto, donde los seres humanos han sido maquillados excesivamente de blanco, como si tratara de la palidez de la muerte, lo cual ya da una idea bastante aproximada de por dónde va la historia, o como si fuéramos figuras de cera, que también ayuda a comprender de qué va todo esto, al menos según la particular versión de Andersson. Otros dos detalles que nos ponen en situación son la poca vivacidad de los colores, rodada casi toda el largometraje sobre variaciones de beige y verdes apagados, así como la inmovilidad de la cámara durante las diferentes escenas, lo cual es una materialización de las inmovilidad de los personajes, de lo que trataremos a continuación. Quiero resaltar de momento sólo que blancura en las facciones humanas, colores muertos y estatismo son los tres ejes de coordenadas que definen el espacio de esta película de Andersson, en particular, y de su universo fílmico, en general, al menos en las dos películas que he visto hasta ahora.
Decía Aristóteles, quien sí sabía que sabía algo, que lo que diferencia una roca de un trozo de coral es que éste puede parecer inerte, pero tiene capacidad de crecer y, por lo tanto, de vivir. El movimiento era, pues, para el filósofo estagirita la clave de la vida, pero los personajes de Una paloma acusan una nada saludable inmovilidad física, dado que todos se mueven con torpeza o, directamente, no se mueven. Hay una escena, por ejemplo, en que el ritmo difícil de una persona coja es más rápido que los pasos torpes de una persona que no padece ningún problema en las piernas. Pero sobre todo, inmovilidad moral, puesto que lo que verdaderamente se aprecia en la sociedad que retrata Andersson es una pérdida total del impulso vital. Y en realidad no se trata de resignación, sino de una especie de aceptación natural y no traumática de que las cosas son así y que los pasos no conducen a ningún lado, de que el humano devenir no es nada más que un trasunto de la pasividad.
La película se inicia con tres brevísimos momentos de la muerte, donde esta acontece en circunstancias totalmente intrascendentes, y se articula luego sobre una serie de escenas, algunos de cuyos personajes intervienen en varias de ellas, mientras que otros sólo en una. Ése es el caso de unos vendedores ambulantes de artículos de broma, teóricamente novedades en el mercado, pero en realidad desfasados desde hace varias décadas; o un capitán de navío, cuya especialidad, sobre todo en un país tan marítimo como Suecia, se supone que es la navegación, pero que nunca está donde tiene que estar, o no llega, lo cual se me antoja una plasmación del anhelo del ser humano por alcanzar lo inalcanzable, que desemboca en algo tan viscoso como la melancolía. Creo que ya he hablado en alguna ocasión anterior de ese pequeño detalle.
Igual de intangible fue las ambición de la Gran Suecia, o el Imperio Sueco, del enigmático monarca Carlos XII , cuyo reinado se extiende de 1697 a 1718, quien en la batalla de Poltova (1709) perdió una parte importante de lo que era Suecia, lo cual es algo que se recuerda en la película de Andersson en un par de escenas que recrean el antes y el después de esa batalla en un escenario anacrónico, pues se fantasea con la idea de la llegada de las huestes y del propio rey a un bar actual situado en las afueras. En lo que afecta a los propósitos de este comentario, considero que ese par de secuencias tienen la virtud de extender al plano político o social lo que tan reiteradamente se muestra en el plano personal: la inconsistencia de las aspiraciones.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama.
Ver todo
20 de septiembre de 2017
39 de 47 usuarios han encontrado esta crítica útil
Incluida dentro de la sección Gala Premieres en la edición de 2017 del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), en el elenco de Mudbound, de Dee Rees, se halla la cantante de R&B Mary J. Blige, quien se desenvuelve con asombrosa maestría en el papel de madre de familia.
Mudbound, basada en la novela homónima de Hillary Jordan, publicada en 2008, nos devuelve a la América enfangada del estado de Mississippi, en la década de los cuarenta, justo después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, para denunciar una vez más la discriminación racial, que ni estaba resuelta entonces, ni lo está ahora, pues con demasiada frecuencia salta la noticia de jóvenes negros muertos por los disparos de policías blancos, que luego resultan impunes.
Pero si bien el tema no es nuevo, a mi modo de ver el principal mérito de Mudbound no consiste en el retrato de una sociedad podrida, como puede observarse en Matar a un ruiseñor (1962), ni en proclamar la identidad intelectual de la población de color, como podríamos argumentar en el caso de En el calor de la noche (1967), de Norman Jewinson, sino que Ree Dees, a pesar de su desconcertante juventud concentra su foco en profundizar en la psicología de cada uno de los personajes y acomete, además, la soberbia empresa de analizar dos familias en paralelo, una blanca y otra negra, con las interacciones que entre ellas se producen, todo ello, claro, dentro de una espesa atmósfera sureña.
Es como si la maldad procediera de la tierra pervertida, barro en realidad y de ahí el título, observado todo ello a través de los ojos de una joven madre blanca (Hillary Jordan también lo es) quien ha recibido una educación exquisita, que incluye el piano: se trata de Carey Mulligan en el papel de Laura McAllan.
La película denuncia todo lo que tiene que denunciar, pues es injustificable que un soldado negro que se jugó la vida contra los nazis en Europa sea humillado y escarnecido hasta límites sangrientos cuando regresa a Mississippi. «Esto es Mississippi», le dicen, cuando quiere salir de una tienda por la puerta delantera, todavía con su uniforme puesto, y tienen que hacerlo por la de atrás.
De manera que, narrada con realismo, eficacia y un importante protagonismo de los primeros planos, hemos de buscar los mejores logros de esta película en ese afán por buscar las causas del mal, que pueden ser telúricas, como ya mencionamos, o históricas basadas en todas las décadas de esclavitud en el sur de los Estados Unidos, el país tecnológicamente más avanzado del planeta Tierra, pero todavía con resabios neolíticos sin resolver.
Mudbound, basada en la novela homónima de Hillary Jordan, publicada en 2008, nos devuelve a la América enfangada del estado de Mississippi, en la década de los cuarenta, justo después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, para denunciar una vez más la discriminación racial, que ni estaba resuelta entonces, ni lo está ahora, pues con demasiada frecuencia salta la noticia de jóvenes negros muertos por los disparos de policías blancos, que luego resultan impunes.
Pero si bien el tema no es nuevo, a mi modo de ver el principal mérito de Mudbound no consiste en el retrato de una sociedad podrida, como puede observarse en Matar a un ruiseñor (1962), ni en proclamar la identidad intelectual de la población de color, como podríamos argumentar en el caso de En el calor de la noche (1967), de Norman Jewinson, sino que Ree Dees, a pesar de su desconcertante juventud concentra su foco en profundizar en la psicología de cada uno de los personajes y acomete, además, la soberbia empresa de analizar dos familias en paralelo, una blanca y otra negra, con las interacciones que entre ellas se producen, todo ello, claro, dentro de una espesa atmósfera sureña.
Es como si la maldad procediera de la tierra pervertida, barro en realidad y de ahí el título, observado todo ello a través de los ojos de una joven madre blanca (Hillary Jordan también lo es) quien ha recibido una educación exquisita, que incluye el piano: se trata de Carey Mulligan en el papel de Laura McAllan.
La película denuncia todo lo que tiene que denunciar, pues es injustificable que un soldado negro que se jugó la vida contra los nazis en Europa sea humillado y escarnecido hasta límites sangrientos cuando regresa a Mississippi. «Esto es Mississippi», le dicen, cuando quiere salir de una tienda por la puerta delantera, todavía con su uniforme puesto, y tienen que hacerlo por la de atrás.
De manera que, narrada con realismo, eficacia y un importante protagonismo de los primeros planos, hemos de buscar los mejores logros de esta película en ese afán por buscar las causas del mal, que pueden ser telúricas, como ya mencionamos, o históricas basadas en todas las décadas de esclavitud en el sur de los Estados Unidos, el país tecnológicamente más avanzado del planeta Tierra, pero todavía con resabios neolíticos sin resolver.
17 de marzo de 2015
32 de 41 usuarios han encontrado esta crítica útil
Puro vicio (2014), de Paul Thomas Anderson, está basada en la novela de Thomas Pynchon, si bien el título original de película y novela es Inherent Vice, lo que traducido al español sería ‘Vicio oculto’ y se aproxima bastante más a lo que vemos en la pantalla, puesto que el verdadero significado de este filme no consiste en plasmar depravaciones, sino defectos intrínsecos, como la fragilidad de los huevos, o la inconsistencia humana.
El hilo conductor es una triple investigación: la del FBI, la de la policía de Los Ángeles y la del doctor Sportello, psiquiatra de profesión e investigador privado a tiempo parcial. Pero esto no tiene nada que ver con las novelas y cine negros, donde como ya he comentado en alguna ocasión anterior, los buenos son malos que se cansaron de serlo; ni tampoco se parece a los detectives escépticos del tipo Dave Robicheaux, el protagonista de las novelas de James Lee Burke, para quien descubrir un caso es como apuntalar su turbio concepto de la vida sin esencia, comúnmente conocida como existencia.
Muy al contrario de todo eso, Sportello se trata de un hippy consumidor asiduo de todo tipo de drogas, salvo heroína, que habita en un mundo de visiones esmeriladas, sin una idea clara de cuál es su misión en la Tierra, y exhibe ufano sus pies negros de roña: por si alguien tenía alguna duda, hay un primer plano de la planta que lo acredita fehacientemente. Interpretado con credibilidad por Joachim Phoenix, este, digamos, detective (“No me digas que te han dado licencia de investigador”, se escucha en algún momento del filme), no es ni valiente, ni arrogante, ni especialmente lúcido, tampoco tonto, tenaz a su manera, pero por encima de todo, más que un sabueso en sentido estricto es un observador curioso por desbrozar la espesura en que se mueven sus percepciones. No es un héroe, ni tampoco un anithéroe: simplemente intenta mantener la dignidad desenfocada que caracteriza a las realidades relativas.
Esta producción nos sitúa en uno de los momentos más críticos de los Estados Unidos de Norteamérica, puesto que, por un lado, estamos todavía en el primer mandato de Nixon, con el telón de fondo de la Guerra de Vietnam, tenemos una Hermandad Aria, en cuyos postulados ideológicos no es necesario profundizar, así como un grupo ultraconservador denominado California Vigilante, y en el otro extremo, los Panteras Negras. La acción se sitúa en la costa californiana y tenemos también una policía aburrida de pisotear derechos civiles y los escabrosos enjuagues del FBI. Tampoco podían faltar la droga, la pedofilia y la prostitución, además de los ligeros desajustes con las drogas a que hemos aludido antes.
Pues bien, no se trata de una película contra Nixon ni contra el FBI, contra los nazis ni los ultraconservadores, ni hay manifestaciones a favor o en contra de los Panteras Negras. No hay olas surferas en el Pacífico y, de hecho, la presencia de este océano en la peli se reduce a lo mínimo imprescindible. Tampoco constituye un alegato desaforado contra la Guerra del Vietnam, ni existe moralina contra la prostitución, las drogas o la pedofilia. Bueno, es que si se me apura, tampoco parece muy relevante que triunfe o no la justicia, que triunfe o no un romance larvado durante todo el filme.
La historia policial no es nada más que la excusa perfecta para mostrarnos la sociedad de colgados que, imagino —no he leído aún la novela—, pretende mostrarnos Pynchon en su libro. El modo en que se resuelve el caso se nos antoja poco verosímil, pero descubrimos, en cambio, todo un enjambre de personajillos con una imagen difusa de la realidad, en cuyas trascendencias lisérgicas se cruzan pasiones que pudieran ser brutales, si no fuera porque entre ellas se navega —en este aspecto sí podemos hablar de surf, aunque sea en sentido metafórico—, como si estuvieran cabalgando sobre una ola moderada. Nada de grandes agitaciones. Nada de una excesiva vehemencia. Incluso hay salpicaduras humorísticas, que consisten en rizar la irrealidad, en momentos a priori poco proclives para los gags. Y es que, desde mi punto de vista, hay en el filme de Anderson una vuelta de tuerca sobre el nihilismo del Nota, el personaje interpretado por Jeff Bridges, en El gran Lebowsky (1998), de los hermanos Coen.
Ya lo decía Descartes: ¿Y si un geniecillo maligno se obstinara en que los sentidos, incluso mi inteligencia, me ofrecieran siempre una imagen distorsionada de los objetos o de los conceptos? Pues una cosa así es lo que se aprecia en este largometraje: la poca eficacia de la información sensorial, o una especie de acorchamiento de las herramientas racionales, en un contexto social, donde han desaparecido los grandes mitos: la película se sitúa en los epígonos del hippismo.
En cuanto a cuestiones técnicas, Inherent Vice se apoya en una sucesión de primeros planos de Phoenix, con perfiles camaleónicos en ocasiones para ajustarse al perfil en que se lleva a cabo su, digamos, investigación en ambientes nocturnos o interiores artificiales. Incluso para las escenas diurnas de exterior se ha buscado el mayor oscurecimiento posible. Tonos marengo en las calles, muy alejados del sol radiante que espera uno encontrar en Santa Mónica. La música también oscila entre los cristales afilados del impresionismo clásico o las recreaciones psicodélicas, como no podía ser de otra manera en una película de estas características. Todo ello para conseguir unas vivencias dislocadas, un zigzag de las emociones, unas sombras que antes fueron hombres.
Será necesario, pues, para mejor comprender este filme, leer con mayor detenimiento a Pynchon, que pertenece a una generación posterior a la Beat Generation, la de Kerouac, Ginsberg o Burroughs, que a su vez “jubilaron” a la Generación Perdida, la de Hemingway, Dos Passos o Steinbeck, entre otros muchos, que conocieron la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión del 29, pero también las frivolidades y la agitación creativa de los años veinte.
El hilo conductor es una triple investigación: la del FBI, la de la policía de Los Ángeles y la del doctor Sportello, psiquiatra de profesión e investigador privado a tiempo parcial. Pero esto no tiene nada que ver con las novelas y cine negros, donde como ya he comentado en alguna ocasión anterior, los buenos son malos que se cansaron de serlo; ni tampoco se parece a los detectives escépticos del tipo Dave Robicheaux, el protagonista de las novelas de James Lee Burke, para quien descubrir un caso es como apuntalar su turbio concepto de la vida sin esencia, comúnmente conocida como existencia.
Muy al contrario de todo eso, Sportello se trata de un hippy consumidor asiduo de todo tipo de drogas, salvo heroína, que habita en un mundo de visiones esmeriladas, sin una idea clara de cuál es su misión en la Tierra, y exhibe ufano sus pies negros de roña: por si alguien tenía alguna duda, hay un primer plano de la planta que lo acredita fehacientemente. Interpretado con credibilidad por Joachim Phoenix, este, digamos, detective (“No me digas que te han dado licencia de investigador”, se escucha en algún momento del filme), no es ni valiente, ni arrogante, ni especialmente lúcido, tampoco tonto, tenaz a su manera, pero por encima de todo, más que un sabueso en sentido estricto es un observador curioso por desbrozar la espesura en que se mueven sus percepciones. No es un héroe, ni tampoco un anithéroe: simplemente intenta mantener la dignidad desenfocada que caracteriza a las realidades relativas.
Esta producción nos sitúa en uno de los momentos más críticos de los Estados Unidos de Norteamérica, puesto que, por un lado, estamos todavía en el primer mandato de Nixon, con el telón de fondo de la Guerra de Vietnam, tenemos una Hermandad Aria, en cuyos postulados ideológicos no es necesario profundizar, así como un grupo ultraconservador denominado California Vigilante, y en el otro extremo, los Panteras Negras. La acción se sitúa en la costa californiana y tenemos también una policía aburrida de pisotear derechos civiles y los escabrosos enjuagues del FBI. Tampoco podían faltar la droga, la pedofilia y la prostitución, además de los ligeros desajustes con las drogas a que hemos aludido antes.
Pues bien, no se trata de una película contra Nixon ni contra el FBI, contra los nazis ni los ultraconservadores, ni hay manifestaciones a favor o en contra de los Panteras Negras. No hay olas surferas en el Pacífico y, de hecho, la presencia de este océano en la peli se reduce a lo mínimo imprescindible. Tampoco constituye un alegato desaforado contra la Guerra del Vietnam, ni existe moralina contra la prostitución, las drogas o la pedofilia. Bueno, es que si se me apura, tampoco parece muy relevante que triunfe o no la justicia, que triunfe o no un romance larvado durante todo el filme.
La historia policial no es nada más que la excusa perfecta para mostrarnos la sociedad de colgados que, imagino —no he leído aún la novela—, pretende mostrarnos Pynchon en su libro. El modo en que se resuelve el caso se nos antoja poco verosímil, pero descubrimos, en cambio, todo un enjambre de personajillos con una imagen difusa de la realidad, en cuyas trascendencias lisérgicas se cruzan pasiones que pudieran ser brutales, si no fuera porque entre ellas se navega —en este aspecto sí podemos hablar de surf, aunque sea en sentido metafórico—, como si estuvieran cabalgando sobre una ola moderada. Nada de grandes agitaciones. Nada de una excesiva vehemencia. Incluso hay salpicaduras humorísticas, que consisten en rizar la irrealidad, en momentos a priori poco proclives para los gags. Y es que, desde mi punto de vista, hay en el filme de Anderson una vuelta de tuerca sobre el nihilismo del Nota, el personaje interpretado por Jeff Bridges, en El gran Lebowsky (1998), de los hermanos Coen.
Ya lo decía Descartes: ¿Y si un geniecillo maligno se obstinara en que los sentidos, incluso mi inteligencia, me ofrecieran siempre una imagen distorsionada de los objetos o de los conceptos? Pues una cosa así es lo que se aprecia en este largometraje: la poca eficacia de la información sensorial, o una especie de acorchamiento de las herramientas racionales, en un contexto social, donde han desaparecido los grandes mitos: la película se sitúa en los epígonos del hippismo.
En cuanto a cuestiones técnicas, Inherent Vice se apoya en una sucesión de primeros planos de Phoenix, con perfiles camaleónicos en ocasiones para ajustarse al perfil en que se lleva a cabo su, digamos, investigación en ambientes nocturnos o interiores artificiales. Incluso para las escenas diurnas de exterior se ha buscado el mayor oscurecimiento posible. Tonos marengo en las calles, muy alejados del sol radiante que espera uno encontrar en Santa Mónica. La música también oscila entre los cristales afilados del impresionismo clásico o las recreaciones psicodélicas, como no podía ser de otra manera en una película de estas características. Todo ello para conseguir unas vivencias dislocadas, un zigzag de las emociones, unas sombras que antes fueron hombres.
Será necesario, pues, para mejor comprender este filme, leer con mayor detenimiento a Pynchon, que pertenece a una generación posterior a la Beat Generation, la de Kerouac, Ginsberg o Burroughs, que a su vez “jubilaron” a la Generación Perdida, la de Hemingway, Dos Passos o Steinbeck, entre otros muchos, que conocieron la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión del 29, pero también las frivolidades y la agitación creativa de los años veinte.
Documental
 2016
2016
24 de octubre de 2017
21 de 22 usuarios han encontrado esta crítica útil
La temporada de cine de 2017 ha traído la deliciosa recopilación ¡Lumière!, que lleva el subtítulo Comienza la aventura, puesto que ésa es exactamente la intención de este filme: mostrarnos el séptimo arte desde el mismísimo momento que los hermanos Auguste y Louise Lumière grabaron la salida de la fábrica en Lyon que en lo que hoy lleva el nombre de calle de la Primera Película en marzo de 1895.
Narrada y realizada por Thierry Frémaux, que dirige el Festival de Cannes desde 2011 y el Instituto Lumière de Lyon, y con la valiosa colaboración de Bertrand Tavernier, además del largometraje iniciático mencionado en el párrafo anterior, ¡Lumière! se compone de otros 107 micrometrajes de cincuenta segundos de duración rodados entre 1895 y 1905, se estructura en una serie de secciones como las dedicadas a la infancia o la fantasía y se monta sobre la música de Camille Saint-Saëns. Realmente, no hay quien dé más.
Durante esta cinta se alude a la influencia que esos filmes apenas intuidos ejercieron sobre los grandes cineastas que componen nuestro imaginario cinematográfico, como Eisenstein, Kurosawa, Ozu, John Ford o Cameron (sí, Cameron también), además de Scorsese a quien se graba saliendo de la misma fábrica de Lyon donde todo comenzó.
Todavía en 1902, cuando George Méliès rodó Viaje a la luna, el cine era algo que se proyectaba en las barracas de feria. Pocos años después de esta producción de Méliès, dos poderosas filmográficas, Pathé y Gaumont conseguirían convertir el cine en algo urbano, burgués, con proyecciones estables en los teatros de las ciudades. Fantômas fue el gran protagonista de la mutación del cine de arte en industria.
Pero en 1902 lo que se veía en las pantallas era algo popular, una atracción más junto a los hombres forzudos, las damas barbudas, los carruseles, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la gran labor de Méliès fue la conversión de algo aún por definir en un objeto estético, pues su Viaje a la luna, con sus 16 minutos de duración, marcaron un hito en la historia del cinematógrafo.
Viudo, arruinado y decepcionado, en su peor momento vital, tras la Primera Guerra Mundial, Méliès se reencontró con una anterior actriz, Jeanne D’Alcy, que regentaba un negocio de juguetes y golosinas en la estación parisina de Montparnasse, con quien se casó y mantuvo dicho negocio, donde fue reconocido por León Druhot, director de Ciné-Journal, que reivindicó su figura hasta que en 1931 se le concedió la Orden de la Legión de Honor. En tal acto tomó la palabra Louis Lumière para declarar: «Rindo homenaje en usted al creador del espectáculo cinematográfico»; lo que con otras palabras significa que no basta con inventar el cine: además hay que dotarle de contenido y de arte.
Pero ya la cosa empezaba a desmadrarse en los primeros compases de la década de los treinta y la coordenada industrial y, por lo tanto, comercial del cine empezaba a imponerse sobre la artística y la fábrica de pesadillas se asentaba firmemente en el panorama social. De ahí que Peg Entwistle se suicidó el 18 de septiembre de 1932 arrojándose desde el cartel de Hollywood. Pocos días después llegó a casa de sus padres una carta para concederle el papel principal de una mujer al borde de la locura que acaba suicidándose.
El caso es que en ¡Lumière! Frémaux analiza cada uno de los 108 micrometrajes y quiero quedarme con dos de sus ideas fundamentales: la cuidada selección de los encuadres para conseguir un efecto artístico, como la llegada del tren a la estación de La Ciotat, cuya proyección en café parisino, según la leyenda, tanto asustó a los espectadores, donde se consigue un efecto de profundidad gracias a la disposición en diagonal de la llegada del ferrocarril; y la figura humana en lo que en ella pueda haber de ternura, como la escena en la que Auguste Lumière da de comer a su hija, humor, como en la escena en que un gamberrete pisa la manguera a un jardinero, o denuncia social, como en la escena en que la esposa del gobernador de Indochina y una amiga o familiar, lujosamente vestidas, arrojan monedas a los niños, del mismo modo que se da de comer a las palomas en los parques, una secuencia que nos sacude como si se tratara de un fotograma vivo con forma de látigo.
Uno se siente viendo ¡Lumière! como si se le concediera el don divino de regresar al instante preciso en que un espermatozoide fecundó a un óvulo en lo que luego se convertiría en este humilde apasionado de las imágenes.
Narrada y realizada por Thierry Frémaux, que dirige el Festival de Cannes desde 2011 y el Instituto Lumière de Lyon, y con la valiosa colaboración de Bertrand Tavernier, además del largometraje iniciático mencionado en el párrafo anterior, ¡Lumière! se compone de otros 107 micrometrajes de cincuenta segundos de duración rodados entre 1895 y 1905, se estructura en una serie de secciones como las dedicadas a la infancia o la fantasía y se monta sobre la música de Camille Saint-Saëns. Realmente, no hay quien dé más.
Durante esta cinta se alude a la influencia que esos filmes apenas intuidos ejercieron sobre los grandes cineastas que componen nuestro imaginario cinematográfico, como Eisenstein, Kurosawa, Ozu, John Ford o Cameron (sí, Cameron también), además de Scorsese a quien se graba saliendo de la misma fábrica de Lyon donde todo comenzó.
Todavía en 1902, cuando George Méliès rodó Viaje a la luna, el cine era algo que se proyectaba en las barracas de feria. Pocos años después de esta producción de Méliès, dos poderosas filmográficas, Pathé y Gaumont conseguirían convertir el cine en algo urbano, burgués, con proyecciones estables en los teatros de las ciudades. Fantômas fue el gran protagonista de la mutación del cine de arte en industria.
Pero en 1902 lo que se veía en las pantallas era algo popular, una atracción más junto a los hombres forzudos, las damas barbudas, los carruseles, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la gran labor de Méliès fue la conversión de algo aún por definir en un objeto estético, pues su Viaje a la luna, con sus 16 minutos de duración, marcaron un hito en la historia del cinematógrafo.
Viudo, arruinado y decepcionado, en su peor momento vital, tras la Primera Guerra Mundial, Méliès se reencontró con una anterior actriz, Jeanne D’Alcy, que regentaba un negocio de juguetes y golosinas en la estación parisina de Montparnasse, con quien se casó y mantuvo dicho negocio, donde fue reconocido por León Druhot, director de Ciné-Journal, que reivindicó su figura hasta que en 1931 se le concedió la Orden de la Legión de Honor. En tal acto tomó la palabra Louis Lumière para declarar: «Rindo homenaje en usted al creador del espectáculo cinematográfico»; lo que con otras palabras significa que no basta con inventar el cine: además hay que dotarle de contenido y de arte.
Pero ya la cosa empezaba a desmadrarse en los primeros compases de la década de los treinta y la coordenada industrial y, por lo tanto, comercial del cine empezaba a imponerse sobre la artística y la fábrica de pesadillas se asentaba firmemente en el panorama social. De ahí que Peg Entwistle se suicidó el 18 de septiembre de 1932 arrojándose desde el cartel de Hollywood. Pocos días después llegó a casa de sus padres una carta para concederle el papel principal de una mujer al borde de la locura que acaba suicidándose.
El caso es que en ¡Lumière! Frémaux analiza cada uno de los 108 micrometrajes y quiero quedarme con dos de sus ideas fundamentales: la cuidada selección de los encuadres para conseguir un efecto artístico, como la llegada del tren a la estación de La Ciotat, cuya proyección en café parisino, según la leyenda, tanto asustó a los espectadores, donde se consigue un efecto de profundidad gracias a la disposición en diagonal de la llegada del ferrocarril; y la figura humana en lo que en ella pueda haber de ternura, como la escena en la que Auguste Lumière da de comer a su hija, humor, como en la escena en que un gamberrete pisa la manguera a un jardinero, o denuncia social, como en la escena en que la esposa del gobernador de Indochina y una amiga o familiar, lujosamente vestidas, arrojan monedas a los niños, del mismo modo que se da de comer a las palomas en los parques, una secuencia que nos sacude como si se tratara de un fotograma vivo con forma de látigo.
Uno se siente viendo ¡Lumière! como si se le concediera el don divino de regresar al instante preciso en que un espermatozoide fecundó a un óvulo en lo que luego se convertiría en este humilde apasionado de las imágenes.
6 de noviembre de 2015
17 de 21 usuarios han encontrado esta crítica útil
Cuando uno está en el otro extremo del mundo, no exactamente en nuestras antípodas, pero sí bastante lejos (“En el Japón, miá questá lejoh el Japón”, como decían los de No me pises, que llevo chanclas), es el mes de diciembre y hace un frío que pela, vosotros me vais a disculpar, queridos hermanos, pero lo que más se agradece es una sonrisa de oreja a oreja multiplicada por el número de camareros que tenga la cafetería o el restaurante, una sonrisa coral, por lo tanto, y estas palabras: “Arigato gozaimashita”. Acto seguido, como por arte de birlibirloque aparecerá delante de tu entumecido rostro un té, pidas algo o no pidas nada. Simplemente por el hecho de haber entrado en esa cafetería (salvo que sea un Starbucks) o restaurante (salvo que sea un McDonald’s). Luego pides algo, pues claro que pides algo, si lo que tú quieres es que esa amabilidad no se acabe nunca.
Y puede que sí, que vale, que no se trata de una sonrisa sincera, y que probablemente detrás de ella se ocultan estrategias comerciales. Probablemente, no: seguro. Pero cuando, insisto, estás en la condiciones supradicta, lo que más se agradece es un gesto de cordialidad. Porque en Japón ocurren esas cosas, que la más rabiosa modernidad cohabita con las modalidades más tradicionales de vida. Muy ostensible en Kioto, pero también en Tokio, donde una misma zona, el barrio de Harajuku, donde el barroquismo cospley comparte espacio con un parque donde se celebran las bodas de siempre, con sus kimonos y trajes de toda la vida. Tan ricamente.
Bajo esas premisas, acaba de llegar a las pantallas españolas Una pastelería en Tokio (2015), de Naomi Kawase, que abrió el Festival de Cannes, dentro de la sección “Una cierta mirada”, y ha formado parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), así como de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), donde fue galardonada con la Espiga de plata a la Mejor dirección, un dato que, por la proximidad en el tiempo, no ha sido posible trasladar aún a la cartelera del filme.
Sin embargo, no ha sido en Valladolid donde pude verla, sino ya en las pantallas una vez que ha iniciado su andadura en la exhibición en nuestro país.
Varias son las maneras de aproximarse a esta película, que además serían válidas, como un análisis de tres generaciones diferentes personificadas por la anciana Tokue, Sentaro, el encargado de una microtienda de dorayakis, que debe andar por la treintena, y una adolescente escolar, con su uniforme académico incluido. Nos hallaríamos así ante un entramado que conjuga pasado, presente y futuro, respectivamente, totalmente aceptable, como digo, lo cual además nos permite una estructura alrededor de los tres ejes cartesianos esenciales. Pero prefiero abordar mi análisis desde otro punto de vista.
Y es que, efectivamente, ¿qué cabe espera de una película que se inicia con el esplendor de los cerezos en flor en un barrio de Tokio? Belleza, belleza y belleza, es decir, belleza, que no sé si he mencionado ya. Porque el argumento se puede resumir en muy pocas palabras: una anciana de 76 años que padeció una terrible enfermedad en su adolescencia (no voy a desvelar cuál) empieza a trabajar en un minicafetería de dorayakis, cuyo encargado es el treintañero al que hemos aludido más arriba, y una de sus más fieles clientes es la escolar, de la que también hemos dicho ya algo. Y ya está: a pesar de que el filme está basado en una novela de Durian Sukegawa, el guion básicamente no tiene más acciones que las anteriores.
Ahora bien, si Kawase ha sido galardonada con la Espiga de plata de Valladolid es por algo, y ese algo es, por ejemplo, el rodaje en primerísimos planos, más próximos a los actores que los de Yasujiro Ozu, quien, como es de sobra conocido rodaba mediante un objetivo exclusivo de 50 milímetros, que es lo que más acerca la óptica fotográfica al ojo humano. Algo hay de esto en Una pastelería en Tokio, pero los planos son mucho más cercanos y se graban en no pocas ocasiones de abajo arriba, puesto que la cámara tiene que buscar su ángulo en un espacio mínimo, como es el establecimiento donde Sentaro hace sus dorayakis.
La película se sostiene sobre la poderosa presencia del repostero, que no prodiga precisamente en palabras, sino que su elocuencia se transmite en la mirada, los gestos, su actitud, en general. El texto más largo que le recuerdo es el de una carta que escribe a Tokue, que no es un diálogo, evidentemente.
Muchos planos, así mismo de hojas de árboles que van cambiando de aspecto según transcurren los meses, porque esta es la lectura con la que me quiero quedar: “Estamos aquí para ver y para escuchar”, manifiesta Tokue en un momento dado, y de la plasticidad del filme se infiere fácilmente que se refiere a ver y escuchar la naturaleza.
Porque este largometraje podría ser muy plañidero, dado que nada más plañidero que una historia plañidera. Sin embargo, no es ésa la intención de Kawase. Nada más lejos de la realidad: la directora japonesa recoge una historia tristísima para sublimarla en un poema de amor a la vida, fusión telúrica, pequeños placeres naturales, incluso en una de las ciudades más tecnificadas del planeta, si no la que más.
Confieso que he vivido se titulan las memorias de Pablo Neruda y ése es el objetivo final que al que nos dirigen los textos de autoayuda (confieso que he leído uno) (sólo uno) (no voy a decir cuál). Con otras palabras, que la conciencia de la muerte nos anime a vivir mientras esto dure, que al final de nuestros días podamos mirar hacia atrás y comprender que hemos vivido, la vida que nos ha tocado vivir, pero vivido.
Eso es, en definitiva, lo que quiere transmitirnos Kawase en Una pastelería en Tokio: el sentimiento hermoso de la vida.
¿Polvo somos y en polvo nos convertiremos? Ja, ja, qué risa, tía Felisa. Perdona, pero no: naturaleza somos y en naturaleza nos convertiremos.
Y puede que sí, que vale, que no se trata de una sonrisa sincera, y que probablemente detrás de ella se ocultan estrategias comerciales. Probablemente, no: seguro. Pero cuando, insisto, estás en la condiciones supradicta, lo que más se agradece es un gesto de cordialidad. Porque en Japón ocurren esas cosas, que la más rabiosa modernidad cohabita con las modalidades más tradicionales de vida. Muy ostensible en Kioto, pero también en Tokio, donde una misma zona, el barrio de Harajuku, donde el barroquismo cospley comparte espacio con un parque donde se celebran las bodas de siempre, con sus kimonos y trajes de toda la vida. Tan ricamente.
Bajo esas premisas, acaba de llegar a las pantallas españolas Una pastelería en Tokio (2015), de Naomi Kawase, que abrió el Festival de Cannes, dentro de la sección “Una cierta mirada”, y ha formado parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), así como de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), donde fue galardonada con la Espiga de plata a la Mejor dirección, un dato que, por la proximidad en el tiempo, no ha sido posible trasladar aún a la cartelera del filme.
Sin embargo, no ha sido en Valladolid donde pude verla, sino ya en las pantallas una vez que ha iniciado su andadura en la exhibición en nuestro país.
Varias son las maneras de aproximarse a esta película, que además serían válidas, como un análisis de tres generaciones diferentes personificadas por la anciana Tokue, Sentaro, el encargado de una microtienda de dorayakis, que debe andar por la treintena, y una adolescente escolar, con su uniforme académico incluido. Nos hallaríamos así ante un entramado que conjuga pasado, presente y futuro, respectivamente, totalmente aceptable, como digo, lo cual además nos permite una estructura alrededor de los tres ejes cartesianos esenciales. Pero prefiero abordar mi análisis desde otro punto de vista.
Y es que, efectivamente, ¿qué cabe espera de una película que se inicia con el esplendor de los cerezos en flor en un barrio de Tokio? Belleza, belleza y belleza, es decir, belleza, que no sé si he mencionado ya. Porque el argumento se puede resumir en muy pocas palabras: una anciana de 76 años que padeció una terrible enfermedad en su adolescencia (no voy a desvelar cuál) empieza a trabajar en un minicafetería de dorayakis, cuyo encargado es el treintañero al que hemos aludido más arriba, y una de sus más fieles clientes es la escolar, de la que también hemos dicho ya algo. Y ya está: a pesar de que el filme está basado en una novela de Durian Sukegawa, el guion básicamente no tiene más acciones que las anteriores.
Ahora bien, si Kawase ha sido galardonada con la Espiga de plata de Valladolid es por algo, y ese algo es, por ejemplo, el rodaje en primerísimos planos, más próximos a los actores que los de Yasujiro Ozu, quien, como es de sobra conocido rodaba mediante un objetivo exclusivo de 50 milímetros, que es lo que más acerca la óptica fotográfica al ojo humano. Algo hay de esto en Una pastelería en Tokio, pero los planos son mucho más cercanos y se graban en no pocas ocasiones de abajo arriba, puesto que la cámara tiene que buscar su ángulo en un espacio mínimo, como es el establecimiento donde Sentaro hace sus dorayakis.
La película se sostiene sobre la poderosa presencia del repostero, que no prodiga precisamente en palabras, sino que su elocuencia se transmite en la mirada, los gestos, su actitud, en general. El texto más largo que le recuerdo es el de una carta que escribe a Tokue, que no es un diálogo, evidentemente.
Muchos planos, así mismo de hojas de árboles que van cambiando de aspecto según transcurren los meses, porque esta es la lectura con la que me quiero quedar: “Estamos aquí para ver y para escuchar”, manifiesta Tokue en un momento dado, y de la plasticidad del filme se infiere fácilmente que se refiere a ver y escuchar la naturaleza.
Porque este largometraje podría ser muy plañidero, dado que nada más plañidero que una historia plañidera. Sin embargo, no es ésa la intención de Kawase. Nada más lejos de la realidad: la directora japonesa recoge una historia tristísima para sublimarla en un poema de amor a la vida, fusión telúrica, pequeños placeres naturales, incluso en una de las ciudades más tecnificadas del planeta, si no la que más.
Confieso que he vivido se titulan las memorias de Pablo Neruda y ése es el objetivo final que al que nos dirigen los textos de autoayuda (confieso que he leído uno) (sólo uno) (no voy a decir cuál). Con otras palabras, que la conciencia de la muerte nos anime a vivir mientras esto dure, que al final de nuestros días podamos mirar hacia atrás y comprender que hemos vivido, la vida que nos ha tocado vivir, pero vivido.
Eso es, en definitiva, lo que quiere transmitirnos Kawase en Una pastelería en Tokio: el sentimiento hermoso de la vida.
¿Polvo somos y en polvo nos convertiremos? Ja, ja, qué risa, tía Felisa. Perdona, pero no: naturaleza somos y en naturaleza nos convertiremos.
Más sobre Fco Javier Rodríguez Barranco
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here

 US
US  Canadá
Canadá  México
México  España
España  UK
UK  Irlanda
Irlanda  Australia
Australia  Argentina
Argentina  Chile
Chile  Colombia
Colombia  Uruguay
Uruguay  Paraguay
Paraguay  Perú
Perú  Ecuador
Ecuador  Venezuela
Venezuela  Costa Rica
Costa Rica  Honduras
Honduras  Guatemala
Guatemala  Bolivia
Bolivia  Rep. Dominicana
Rep. Dominicana