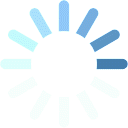Críticas ordenadas por:
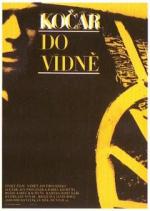
Carruaje a Viena (1966)
 Karel Kachyna
Karel Kachyna- Iva Janzurová, Jaromír Hanzlík, Ludek Munzar ...
Reflexión sobre la condición humana
15 de septiembre de 2019
Karel Kachyna no se cuenta entre los directores más conocidos de la llamada Nova Vlná o Nueva Ola checoslovaca. Quizá la razón de ello sea doble; en primer lugar, cronológica, pues aunque Kachyna coincidiera en el tiempo con el momento de máximo esplendor de la Nova Vlná (la segunda mitad de los años sesenta), había comenzado su actividad con anterioridad, en la década de los cincuenta, y de ahí que en ocasiones se le considere más como «precursor» que como miembro propiamente dicho del movimiento, si bien este nunca tuvo unos límites y una identidad muy precisa; por otra parte, su cine presenta, en general y, desde luego, en esta película, unas características especiales que lo mantienen a una cierta distancia de la Nueva Ola: mucho más clásico en sus estructuras narrativas (coincidiendo en cierta medida con Frantisek Vlácil), es mucho menos rupturista que el de los otros cineastas checoslovacos de la época.
«Kocar do Vidne» («Carriage to Vienna») es una película perfectamente lineal en su desarrollo, que respeta rigurosamente la triple unidad de acción, de tiempo, y de lugar: en efecto la acción única se desarrolla en el transcurso de unas pocas horas y en un solo escenario, el bosque, del que en ningún momento llegamos a salir; al contrario que otras películas de la Nova Vlná , la historia no plantea rupturas cronológicas, es en todo momento respetuosa con los esquemas de la causalidad «lógica», renunciando a cualquier forma de surrealismo, fantasía, etc., que caracterizaron a otras películas checas de esos años. De una extremada simplicidad, la trama es transparente y diáfana en todo momento.
Los elementos con que se construye el argumento son mínimos: tres únicos personajes (Krista, Hans y Günther), a los que solo se añadirá un pequeño grupo de partisanos en el epílogo, un carro, dos caballos, unos pocos objetos significativos (fusil, pistola, bayoneta, hacha...) y el bosque, escenario numinoso y omnipresente: un perfecto ejemplo de minimalismo narrativo, si bien estamos muy lejos de esas películas en las que «no pasa nada».
La película comienza mostrando en pantalla un texto que nos informa de la situación de partida: el asesinato del marido de Krista por los alemanes por haber robado un saco de cemento, y la voluntad de vengarse de la joven viuda. La venganza será pues el tema director de la historia, aunque no el único ni probablemente el más importante. Me parece difícil negar que, al margen de toda valoración ética, la venganza es un sentimiento natural en el ser humano. Tal carácter me parece confirmado por el hecho de estar presente en todas partes y en todos los tiempos, incluso, en muchos casos, religiosamente sancionado y regulado. Es significativo que aquí la protagonista vea la mano de Dios en la posibilidad que se le ofrece de vengar la muerte de su marido: consecuentemente, rezará un padrenuestro cuando, en dos ocasiones crea llegado el momento de consumar su plan.
Nos encontramos así ante un trastocamiento de la asignación de papeles que se podría considerar convencional: la protagonista, hacia la que, como víctima, podrían ir dirigidas las simpatías del espectador, es ferozmente violenta, dispuesta a acabar a hachazos con dos personas, una claramente inocente, y la otra gravemente herida. Hans, que, en definitiva, forma parte del ejército aliado de los nazis es el personaje «bueno» de la historia. Günther, el otro soldado, tiene sin duda muchos menos miramientos que su compañero, pero ve la realidad de la situación con mucha más claridad que él. Y, sobre todo, los partisanos, que se supone serían los heroicos combatientes contra el nazismo, son unos criminales, brutales y crueles. Todo lo cual no implica, desde luego, que las simpatías del director se decanten del lado de los nazis.
La película es un alegato antibelicista, pero no se centra tanto en los horrores físicos que produce la guerra cuanto en la destrucción de toda estructura ética e incluso racional en la conciencia de los seres humanos. No se puede negar que, por injusta que haya sido la muerte de su marido, la actitud de Krista es particularmente irracional: los dos soldados en los que quiere tomar venganza no han tenido nada que ver con los hechos (incluso son manifiestamente ignorantes de lo sucedido), ni siquiera comparten nacionalidad con los autores del asesinato (son austríacos, no alemanes) y Hans, en concreto, es obvio que no solo no participa de la ideología nazi, sino que es un muchacho ingenuo y de carácter bondadoso, incapaz de hacer daño a nadie. Toda su culpa estriba en que le ha tocado nacer al otro lado de la frontera. En el fondo Krista lo sabe, pero se niega a reconocerlo: en un intento de convencerse a sí misma de la legitimidad de su propósito, se dirigirá varias veces a Hans como «pequeño alemán», aun sabiendo perfectamente que no es esa su nacionalidad.
«Kocar do Vidne» («Carriage to Vienna») es una película perfectamente lineal en su desarrollo, que respeta rigurosamente la triple unidad de acción, de tiempo, y de lugar: en efecto la acción única se desarrolla en el transcurso de unas pocas horas y en un solo escenario, el bosque, del que en ningún momento llegamos a salir; al contrario que otras películas de la Nova Vlná , la historia no plantea rupturas cronológicas, es en todo momento respetuosa con los esquemas de la causalidad «lógica», renunciando a cualquier forma de surrealismo, fantasía, etc., que caracterizaron a otras películas checas de esos años. De una extremada simplicidad, la trama es transparente y diáfana en todo momento.
Los elementos con que se construye el argumento son mínimos: tres únicos personajes (Krista, Hans y Günther), a los que solo se añadirá un pequeño grupo de partisanos en el epílogo, un carro, dos caballos, unos pocos objetos significativos (fusil, pistola, bayoneta, hacha...) y el bosque, escenario numinoso y omnipresente: un perfecto ejemplo de minimalismo narrativo, si bien estamos muy lejos de esas películas en las que «no pasa nada».
La película comienza mostrando en pantalla un texto que nos informa de la situación de partida: el asesinato del marido de Krista por los alemanes por haber robado un saco de cemento, y la voluntad de vengarse de la joven viuda. La venganza será pues el tema director de la historia, aunque no el único ni probablemente el más importante. Me parece difícil negar que, al margen de toda valoración ética, la venganza es un sentimiento natural en el ser humano. Tal carácter me parece confirmado por el hecho de estar presente en todas partes y en todos los tiempos, incluso, en muchos casos, religiosamente sancionado y regulado. Es significativo que aquí la protagonista vea la mano de Dios en la posibilidad que se le ofrece de vengar la muerte de su marido: consecuentemente, rezará un padrenuestro cuando, en dos ocasiones crea llegado el momento de consumar su plan.
Nos encontramos así ante un trastocamiento de la asignación de papeles que se podría considerar convencional: la protagonista, hacia la que, como víctima, podrían ir dirigidas las simpatías del espectador, es ferozmente violenta, dispuesta a acabar a hachazos con dos personas, una claramente inocente, y la otra gravemente herida. Hans, que, en definitiva, forma parte del ejército aliado de los nazis es el personaje «bueno» de la historia. Günther, el otro soldado, tiene sin duda muchos menos miramientos que su compañero, pero ve la realidad de la situación con mucha más claridad que él. Y, sobre todo, los partisanos, que se supone serían los heroicos combatientes contra el nazismo, son unos criminales, brutales y crueles. Todo lo cual no implica, desde luego, que las simpatías del director se decanten del lado de los nazis.
La película es un alegato antibelicista, pero no se centra tanto en los horrores físicos que produce la guerra cuanto en la destrucción de toda estructura ética e incluso racional en la conciencia de los seres humanos. No se puede negar que, por injusta que haya sido la muerte de su marido, la actitud de Krista es particularmente irracional: los dos soldados en los que quiere tomar venganza no han tenido nada que ver con los hechos (incluso son manifiestamente ignorantes de lo sucedido), ni siquiera comparten nacionalidad con los autores del asesinato (son austríacos, no alemanes) y Hans, en concreto, es obvio que no solo no participa de la ideología nazi, sino que es un muchacho ingenuo y de carácter bondadoso, incapaz de hacer daño a nadie. Toda su culpa estriba en que le ha tocado nacer al otro lado de la frontera. En el fondo Krista lo sabe, pero se niega a reconocerlo: en un intento de convencerse a sí misma de la legitimidad de su propósito, se dirigirá varias veces a Hans como «pequeño alemán», aun sabiendo perfectamente que no es esa su nacionalidad.
[Leer más +]
21 de 21 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

In the Crosswind (2014)
 Martti Helde
Martti Helde- Laura Peterson, Tarmo Song, Ingrid Isotamm ...
Una mirada poética al sufrimiento
17 de mayo de 2018
[Advierto a quienes piensan que el interés de una película radica en saber cómo acaba que este comentario revela detalles del argumento.]
Según sus propias declaraciones, Martti Helde ha pretendido con este film mantener vivo el recuerdo de sus compatriotas que sufrieron la barbarie estalinista en lo que él llama «el holocausto soviético». Pero, más que política o histórica, su mirada es básicamente poética.
El cuerpo central de la película lo constituyen trece «cuadros vivos», es decir otros tantos planos de duración variable entre tres y seis minutos, en los que los personajes quedan inmovilizados, congelados en su movimiento, lo que no implica la detención de la película en un determinado fotograma, pues vemos cómo el viento agita la vegetación y las ropas, y, sobre todo, cómo la cámara se va deslizando en continuo tránsito por entre los personajes buscando siempre reencuadres nuevos y multiplicando los centros de atención en unos escenarios generalmente amplios. Tampoco la banda sonora, compleja y trabajada, se detiene, y, además de la voz en off de Erna, la protagonista, que acompaña a toda la narración, seguimos escuchando ruidos, voces lejanas, cuchicheos, sonidos animales...
La mayor parte de los experimentos en busca de innovaciones en los modos de representación suele concluir en fracaso, probablemente por nacer de una voluntad extrínseca de originalidad más que de unas necesidades internas de expresión que los determinen y justifiquen. Aquí estamos ante una clara ruptura con los códigos narrativos habituales que no tiene nada de experimento gratuito. La voz de Erna cuenta: «Los años más hermosos de mi vida pasaron como si estuviera congelada». Es esa congelación o paralización del tiempo la que nos transmite la fijación estática de las figuras humanas. Así, el lenguaje visual no utiliza metáforas, sino que es metafórico en su misma estructura, y es la propia forma de la metáfora la que significa, lo que excluye la sensación de artificialidad, tan habitual en los experimentos formalistas.
Ese modo de representación cubre otra función importante: el extrañamiento del espectador respecto de la realidad representada, pues se le recuerda de modo permanente que lo que está viendo es «solo» una representación de la realidad, y se lo enfrenta, por tanto, con el discurso fílmico en cuanto tal. Extrañamiento muy probablemente necesario para evitar la manipulación emocional e intelectual a que el cine con tanta facilidad se presta.
Si Tarkovski quería «esculpir el tiempo», Helde lo que hace es congelarlo y dedicarse más bien a «esculpir el espacio», tarea en la que a veces llega hasta su misma desestructuración, en la que acaso se podría percibir un cierto aliento cubista: se nos muestran a la vez distintas perspectivas de una misma situación en coexistencia «imposible» desde unos esquemas narrativos realistas: por ejemplo en el tercer cuadro, en el interior del tren, veremos tres veces a Erna y a su hija, en actitudes distintas, posibilidad que, en términos reales, quedaría excluida por la propia instanteneidad de la toma.
En el primero de los cuadros hay una peculiaridad que no volveremos a ver: un elemento de la «acción» [de la «no-acción», diríamos más bien], el camión, se mueve, y la cámara se mueve con él y sobre él, y contemplamos así el distanciamiento de los protagonistas alejándose de su casa, de su mundo, de su vida. El minuto y medio que dura ese travelling me parece uno de los momentos más afortunados de la película: momento decisivo, de tensión profunda, contado con dramatismo sordo, contenido, y con una sencillez extrema.
Otro travelling muy distinto pero igualmente memorable es el del momento no menos crítico, en el segundo cuadro, en la estación, donde Erna y Heldur van a ser separados para siempre uno del otro. Los veremos, primero, abrazados, rostro contra rostro y con Eliide agarrada a las piernas de su padre. La cámara los rodea en un giro de 360º, pasa por detrás de otro personaje que oculta por breves segundos a los protagonistas, y cuando inmediatamente volvemos a encontrar a Heldur, este está ya solo; la cámara se distancia de él y nos lleva hasta Erna, con su hija, en uno de los vagones, mirando hacia donde se encuentra Eldur. Momento de especial intensidad, rodado con gran habilidad —lo mismo que todo el plano, especialmente brillante—, que, por su dramatismo explícito, contrasta con el momento del alejamiento de la casa, a que aludía en el párrafo anterior. Plano filmado con notable patetismo, acaso innecesariamente subrayado por la música, que no deja de conferirle un aire relativa y lejanamente hollywoodense. Helde parece a veces forzar peligrosamente las cosas para llevarlas hasta un límite —su propuesta es, sin duda, arriesgada en varios sentidos—, aunque, en general, sabe detenerse antes de cruzarlo.
Es loable la evitación de la truculencia que caracteriza el cine contemporáneo al abordar temas de esta índole. Y quizá uno de los grandes méritos de la película es el evitar el sentimentalismo, que bordea con limpieza, a pesar de estar continuamente referida a los sentimientos. Buen ejemplo de ello es el cuadro que narra la muerte de Eliide. La gravedad de la niña se nos había transmitido ya en el plano anterior, en que la veremos en la cama, dormida o inconsciente (en una de las imágenes más pictóricamente barrocas del film), con su madre, evidentemente abrumada de dolor, a los pies del lecho. Un largo fundido en una luz blanca deslumbrante parece simbolizar la muerte de Eliide, luz que se transmite al cuadro siguiente y que, al atenuarse progresivamente, va convirtiendo unas formas inicialmente espectrales en un bosque de abedules. La cámara sigue su lento desplazamiento hacia la izquierda hasta encontrar a Erna, apoyada en un árbol, y, a su lado, medio disimulada entre los árboles, una cruz. La voz en off de Erna nos transmite de forma indirecta y progresiva la muerte de su hija. .../...
Según sus propias declaraciones, Martti Helde ha pretendido con este film mantener vivo el recuerdo de sus compatriotas que sufrieron la barbarie estalinista en lo que él llama «el holocausto soviético». Pero, más que política o histórica, su mirada es básicamente poética.
El cuerpo central de la película lo constituyen trece «cuadros vivos», es decir otros tantos planos de duración variable entre tres y seis minutos, en los que los personajes quedan inmovilizados, congelados en su movimiento, lo que no implica la detención de la película en un determinado fotograma, pues vemos cómo el viento agita la vegetación y las ropas, y, sobre todo, cómo la cámara se va deslizando en continuo tránsito por entre los personajes buscando siempre reencuadres nuevos y multiplicando los centros de atención en unos escenarios generalmente amplios. Tampoco la banda sonora, compleja y trabajada, se detiene, y, además de la voz en off de Erna, la protagonista, que acompaña a toda la narración, seguimos escuchando ruidos, voces lejanas, cuchicheos, sonidos animales...
La mayor parte de los experimentos en busca de innovaciones en los modos de representación suele concluir en fracaso, probablemente por nacer de una voluntad extrínseca de originalidad más que de unas necesidades internas de expresión que los determinen y justifiquen. Aquí estamos ante una clara ruptura con los códigos narrativos habituales que no tiene nada de experimento gratuito. La voz de Erna cuenta: «Los años más hermosos de mi vida pasaron como si estuviera congelada». Es esa congelación o paralización del tiempo la que nos transmite la fijación estática de las figuras humanas. Así, el lenguaje visual no utiliza metáforas, sino que es metafórico en su misma estructura, y es la propia forma de la metáfora la que significa, lo que excluye la sensación de artificialidad, tan habitual en los experimentos formalistas.
Ese modo de representación cubre otra función importante: el extrañamiento del espectador respecto de la realidad representada, pues se le recuerda de modo permanente que lo que está viendo es «solo» una representación de la realidad, y se lo enfrenta, por tanto, con el discurso fílmico en cuanto tal. Extrañamiento muy probablemente necesario para evitar la manipulación emocional e intelectual a que el cine con tanta facilidad se presta.
Si Tarkovski quería «esculpir el tiempo», Helde lo que hace es congelarlo y dedicarse más bien a «esculpir el espacio», tarea en la que a veces llega hasta su misma desestructuración, en la que acaso se podría percibir un cierto aliento cubista: se nos muestran a la vez distintas perspectivas de una misma situación en coexistencia «imposible» desde unos esquemas narrativos realistas: por ejemplo en el tercer cuadro, en el interior del tren, veremos tres veces a Erna y a su hija, en actitudes distintas, posibilidad que, en términos reales, quedaría excluida por la propia instanteneidad de la toma.
En el primero de los cuadros hay una peculiaridad que no volveremos a ver: un elemento de la «acción» [de la «no-acción», diríamos más bien], el camión, se mueve, y la cámara se mueve con él y sobre él, y contemplamos así el distanciamiento de los protagonistas alejándose de su casa, de su mundo, de su vida. El minuto y medio que dura ese travelling me parece uno de los momentos más afortunados de la película: momento decisivo, de tensión profunda, contado con dramatismo sordo, contenido, y con una sencillez extrema.
Otro travelling muy distinto pero igualmente memorable es el del momento no menos crítico, en el segundo cuadro, en la estación, donde Erna y Heldur van a ser separados para siempre uno del otro. Los veremos, primero, abrazados, rostro contra rostro y con Eliide agarrada a las piernas de su padre. La cámara los rodea en un giro de 360º, pasa por detrás de otro personaje que oculta por breves segundos a los protagonistas, y cuando inmediatamente volvemos a encontrar a Heldur, este está ya solo; la cámara se distancia de él y nos lleva hasta Erna, con su hija, en uno de los vagones, mirando hacia donde se encuentra Eldur. Momento de especial intensidad, rodado con gran habilidad —lo mismo que todo el plano, especialmente brillante—, que, por su dramatismo explícito, contrasta con el momento del alejamiento de la casa, a que aludía en el párrafo anterior. Plano filmado con notable patetismo, acaso innecesariamente subrayado por la música, que no deja de conferirle un aire relativa y lejanamente hollywoodense. Helde parece a veces forzar peligrosamente las cosas para llevarlas hasta un límite —su propuesta es, sin duda, arriesgada en varios sentidos—, aunque, en general, sabe detenerse antes de cruzarlo.
Es loable la evitación de la truculencia que caracteriza el cine contemporáneo al abordar temas de esta índole. Y quizá uno de los grandes méritos de la película es el evitar el sentimentalismo, que bordea con limpieza, a pesar de estar continuamente referida a los sentimientos. Buen ejemplo de ello es el cuadro que narra la muerte de Eliide. La gravedad de la niña se nos había transmitido ya en el plano anterior, en que la veremos en la cama, dormida o inconsciente (en una de las imágenes más pictóricamente barrocas del film), con su madre, evidentemente abrumada de dolor, a los pies del lecho. Un largo fundido en una luz blanca deslumbrante parece simbolizar la muerte de Eliide, luz que se transmite al cuadro siguiente y que, al atenuarse progresivamente, va convirtiendo unas formas inicialmente espectrales en un bosque de abedules. La cámara sigue su lento desplazamiento hacia la izquierda hasta encontrar a Erna, apoyada en un árbol, y, a su lado, medio disimulada entre los árboles, una cruz. La voz en off de Erna nos transmite de forma indirecta y progresiva la muerte de su hija. .../...
[Leer más +]
12 de 14 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Viaje a Citera (1984)
 Theo Angelopoulos
Theo Angelopoulos- Manos Katrakis, Mairi Hronopoulou, Dionysis Papagiannopoulos ...
La conciencia exiliada
10 de abril de 2018
Angelopoulos se acerca al cine desde unos planteamientos políticos de izquierdas y se dice habitualmente que marxistas, aunque eso puede ser más discutible, tanto por su vinculación con el mito —escasamente encajable en los esquemas marxistas— como por alejarse de la esencial visión de la historia como desenvolvimiento progresivo de una racionalidad que se manifestaría en la linealidad del progreso. En todo caso, los presupuestos de su primera etapa —con su «trilogía de la historia»— pronto entran en crisis y a partir de «Viaje a Citera» su obra va a tener unas preocupaciones más ontológicas que políticas; las figuras personales, antes subordinadas a su función colectiva, se individualizan, y las estructuras míticas, antes cauce para la lectura de la historia política, serán en lo sucesivo la clave que hace inteligibles las trayectorias personales.
Esta irrupción de la individualidad se realiza, como el título de esta película indica, a través del viaje. El viaje es un símbolo, una metáfora, con variantes diversas: viaje al hogar original perdido, viaje a lo desconocido, viaje a los infiernos, etc., pero cuyo sentido siempre es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En Angelopoulos, el viaje físico en el espacio se verá siempre acompañado de un viaje en el tiempo por la topografía imaginal de la memoria.
La película nos cuenta la historia de un antiguo militante comunista que tras la guerra civil griega (1946-1949) se ve obligado a exiliarse en la Unión Soviética y, treinta y dos años después, ya anciano, vuelve a Grecia a reunirse con su mujer y sus hijos a los que no había vuelto a ver desde entonces. Hay en la película ecos claros de la «Odisea» —el relato paradigmático de todos los retornos en la literatura occidental—, pero aunque Ulises se reencuentra con su Penélope —Spyros y Caterina, se llaman aquí— el mundo que encuentra el exiliado a su regreso no es el mundo que dejó. En treinta años, las sociedades occidentales han cambiado radicalmente.
A mediados del siglo pasado se produce un fenómeno importante, aunque poco se hable de él: la destrucción de los últimos vestigios de antiguas formas culturales, que, aun mediatizadas por las circunstancias políticas, resultaban decisivas para conferir un sentido a la existencia; en Grecia esas formas, que el desarrollo económico de los años sesenta abolió definitivamente, debieron de tener todavía la impronta de una cierta vivencia cósmica que el cristianismo ortodoxo, a diferencia del romano, había conservado. Piénsese, por ejemplo, en la partición del pan que hace Caterina y que convierte la comida en una liturgia, y, sobre todo, en el sentimiento de autoctonía que Spyros manifiesta y que le enfrenta a la comunidad, para la que la tierra no tiene ya más interés que el comercial. Los antiguos valores han sido sustituidos por un materialismo prosaico e inmediato, por la eficacia y el beneficio, dioses supremos en la religión del mercado. Spyros y Caterina, conciencia de una civilización que ha renunciado a lo que en ella quedaba de propiamente humano, se ven enfrentados a una colectividad que se somete gustosa a las leyes mercantiles. Angelopoulos plantea, pues, una crítica a la modernidad, pero ya no política —como podía haberla propuesto unos años atrás—, sino una crítica «existencial» en la que la melancolía histórica se funde con la nostalgia metafísica para denunciar una sociedad vacía de todo sentido profundo.
La batalla actual de Spyros no es política. Con sus viejos adversarios políticos hubiera podido incluso llegar a entenderse, como sugiere su enfrentamiento con Antonis y su tímido intento de acercamiento mutuo en torno a un cigarrillo. Pero Antonis abandona el pueblo, con su burro cargado con sus pertenencias, entre las que sobresale prominente un televisor, símbolo inequívoco de lo que realmente los separa y de su ya imposible reconciliación. En realidad, el adversario de Spyros ya no son unos seres humanos de distinta orientación ideológica, sino la comunidad uniformizada y despersonalizada por el consumo: el «pueblo», habría dicho Angelopoulos —según la retórica al uso— unos pocos años atrás, ficticia entelequia manejada por políticos de toda condición, al que el marxismo atribuyó el papel de guía revolucionario de la historia, y ahora defensor celoso del sistema. «Venderían el cielo si pudieran», dice Panayotis a su amigo en el cementerio, el primer lugar que Spyros ha ido a visitar en homenaje a la memoria que proporciona identidad al ser humano. Desde ahí, Spyros y Panayotis, observan la llegada de ese «pueblo», acercándose lenta y pesadamente, tan siniestro y amenazador como un ejército en marcha. Esa escena por sí sola marca toda la distancia que nos separa de la «trilogía de la historia».
Angelopoulos, a su manera, nunca dejó de ser de izquierdas, pero a partir de «Viaje a Citera» lo que le interesa no son las estructuras políticas, sino la recuperación del sentido de la existencia, tan desdeñado desde la izquierda como desde la derecha, tan ignorado por el poder político como por el ciudadano común. El desencanto experimentado con respecto al proyecto de transformación social se extiende también al terreno de la realización individual: si el conflicto se plantea en el ámbito de lo exterior, las posibilidades de triunfo por parte del individuo en su lucha contra el sistema son sencillamente nulas. Angelopoulos lo constata, y por eso algunos etiquetan esta película de «pesimista»; con razón, a condición de entender el pesimismo como la conciencia clara del desastre.
La historia de Spyros se plantea como una película dentro de otra: la que su hijo Alexander, cineasta, se dispone a rodar sobre el regreso de su padre. La separación entre ambas es tenue. No es, por otra parte, la película rodada por Alexander lo que fundamentalmente vemos, sino, más bien, la película imaginada por él a partir de su visión de un anciano que encuentra casualmente por la calle.
Esta irrupción de la individualidad se realiza, como el título de esta película indica, a través del viaje. El viaje es un símbolo, una metáfora, con variantes diversas: viaje al hogar original perdido, viaje a lo desconocido, viaje a los infiernos, etc., pero cuyo sentido siempre es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En Angelopoulos, el viaje físico en el espacio se verá siempre acompañado de un viaje en el tiempo por la topografía imaginal de la memoria.
La película nos cuenta la historia de un antiguo militante comunista que tras la guerra civil griega (1946-1949) se ve obligado a exiliarse en la Unión Soviética y, treinta y dos años después, ya anciano, vuelve a Grecia a reunirse con su mujer y sus hijos a los que no había vuelto a ver desde entonces. Hay en la película ecos claros de la «Odisea» —el relato paradigmático de todos los retornos en la literatura occidental—, pero aunque Ulises se reencuentra con su Penélope —Spyros y Caterina, se llaman aquí— el mundo que encuentra el exiliado a su regreso no es el mundo que dejó. En treinta años, las sociedades occidentales han cambiado radicalmente.
A mediados del siglo pasado se produce un fenómeno importante, aunque poco se hable de él: la destrucción de los últimos vestigios de antiguas formas culturales, que, aun mediatizadas por las circunstancias políticas, resultaban decisivas para conferir un sentido a la existencia; en Grecia esas formas, que el desarrollo económico de los años sesenta abolió definitivamente, debieron de tener todavía la impronta de una cierta vivencia cósmica que el cristianismo ortodoxo, a diferencia del romano, había conservado. Piénsese, por ejemplo, en la partición del pan que hace Caterina y que convierte la comida en una liturgia, y, sobre todo, en el sentimiento de autoctonía que Spyros manifiesta y que le enfrenta a la comunidad, para la que la tierra no tiene ya más interés que el comercial. Los antiguos valores han sido sustituidos por un materialismo prosaico e inmediato, por la eficacia y el beneficio, dioses supremos en la religión del mercado. Spyros y Caterina, conciencia de una civilización que ha renunciado a lo que en ella quedaba de propiamente humano, se ven enfrentados a una colectividad que se somete gustosa a las leyes mercantiles. Angelopoulos plantea, pues, una crítica a la modernidad, pero ya no política —como podía haberla propuesto unos años atrás—, sino una crítica «existencial» en la que la melancolía histórica se funde con la nostalgia metafísica para denunciar una sociedad vacía de todo sentido profundo.
La batalla actual de Spyros no es política. Con sus viejos adversarios políticos hubiera podido incluso llegar a entenderse, como sugiere su enfrentamiento con Antonis y su tímido intento de acercamiento mutuo en torno a un cigarrillo. Pero Antonis abandona el pueblo, con su burro cargado con sus pertenencias, entre las que sobresale prominente un televisor, símbolo inequívoco de lo que realmente los separa y de su ya imposible reconciliación. En realidad, el adversario de Spyros ya no son unos seres humanos de distinta orientación ideológica, sino la comunidad uniformizada y despersonalizada por el consumo: el «pueblo», habría dicho Angelopoulos —según la retórica al uso— unos pocos años atrás, ficticia entelequia manejada por políticos de toda condición, al que el marxismo atribuyó el papel de guía revolucionario de la historia, y ahora defensor celoso del sistema. «Venderían el cielo si pudieran», dice Panayotis a su amigo en el cementerio, el primer lugar que Spyros ha ido a visitar en homenaje a la memoria que proporciona identidad al ser humano. Desde ahí, Spyros y Panayotis, observan la llegada de ese «pueblo», acercándose lenta y pesadamente, tan siniestro y amenazador como un ejército en marcha. Esa escena por sí sola marca toda la distancia que nos separa de la «trilogía de la historia».
Angelopoulos, a su manera, nunca dejó de ser de izquierdas, pero a partir de «Viaje a Citera» lo que le interesa no son las estructuras políticas, sino la recuperación del sentido de la existencia, tan desdeñado desde la izquierda como desde la derecha, tan ignorado por el poder político como por el ciudadano común. El desencanto experimentado con respecto al proyecto de transformación social se extiende también al terreno de la realización individual: si el conflicto se plantea en el ámbito de lo exterior, las posibilidades de triunfo por parte del individuo en su lucha contra el sistema son sencillamente nulas. Angelopoulos lo constata, y por eso algunos etiquetan esta película de «pesimista»; con razón, a condición de entender el pesimismo como la conciencia clara del desastre.
La historia de Spyros se plantea como una película dentro de otra: la que su hijo Alexander, cineasta, se dispone a rodar sobre el regreso de su padre. La separación entre ambas es tenue. No es, por otra parte, la película rodada por Alexander lo que fundamentalmente vemos, sino, más bien, la película imaginada por él a partir de su visión de un anciano que encuentra casualmente por la calle.
[Leer más +]
15 de 15 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

La mirada de Ulises (1995)
 Theo Angelopoulos
Theo Angelopoulos- Harvey Keitel, Maia Morgenstern, Erland Josephson ...
Angelopoulos, el mito y la historia
19 de febrero de 2018
La obra de Angelopoulos podría calificarse como una obra de resistencia, siempre a contrapelo de las tendencias de la historia. Desdeñando los esquemas narrativos convencionales procedentes de Hollywood, y a distancia de todas las aventuras vanguardistas, construyó un estilo personal, basado en el plano largo, subvirtiendo los esquemas convencionales de la causalidad y desmontando la continuidad cronológica para construir nuevas arquitecturas de la temporalidad, donde pasado, presente y futuro abandonan la linealidad literal para convertirse en las aristas simultáneas de una temporalidad poliédrica.
La filmografía de Angelopoulos, formada por trece largometrajes, es, en mi opinión, uno de los intentos más sólidos y coherentes, si no el que más, de integrar cinematográficamente mito e historia. Partiendo siempre de las estructuras míticas que le proporcionan especialmente los relatos homéricos y la tragedia ática, en especial Esquilo y Sófocles, injerta en ellas elementos históricos relacionados con la historia de Grecia o de los Balcanes a lo largo del siglo XX.
Esta perspectiva integradora preside toda su obra, pero a partir de «Viaje a Citera» (1983), su sexta película, se produce un cambio de rumbo ideológico: la historia deja de ser para él historia meramente política, protagonizada por agentes colectivos; es cierto que sus personajes nunca habían llegado a tener ese carácter arquetípico propio del teatro de Brecht, pero su individualidad había sido siempre sacrificada a su función colectiva. A partir de «Viaje a Citera» las figuras personales experimentan un proceso de humanización, se individualizan y adquieren un papel dominante. Las estructuras míticas, en cualquier caso, se mantienen, y si antes habían sido el cauce para la lectura de los avatares de la historia política, a partir de ahí van a ser la clave que hace inteligibles, fundamentalmente, las trayectorias personales.
Buena parte de la obra de Angelopoulos se desarrolla en torno a la idea del viaje («El viaje de los comediantes», «Viaje a Citera», «El apicultor», «Paisaje en la niebla»...), tema mítico, tratado innumerables veces por el cine, y banalizado casi siempre, en la misma medida en que el viaje iniciático cedía el paso al banal vagabundeo turístico. «Al principio Dios creó el viaje...», «...luego vinieron la duda y la nostalgia», son las palabras que el protagonista —un cineasta sin nombre en el film, «A» en el guión— y su amigo Nikos intercambian a modo de saludo. El viaje de «A» se emparenta con el de Ulises, aunque no estamos ante ninguna versión de la Odisea, que aquí es más bien motivo de inspiración para la estructura general de la película y de ciertas referencias eventuales, que tratan de recoger la esencia del relato homérico pero no de reproducir su trama. Así, por ejemplo, las cuatro mujeres que conoce en su trayecto se pueden poner en correspondencia, como se ha señalado en numerosas ocasiones, con las Penélope, Calipso, Circe y Nausica del relato homérico, e Ivo Levy, el conservador de la filmoteca de Sarajevo, podría relacionarse con Alcínoo. Como en la tragedia clásica, en cada personaje se expresa una forma de ver el mundo.
Las primeras imágenes del film corresponden a cuatro planos rodados por los hermanos Manakis en 1905, recogiendo el trabajo de un grupo de hilanderas, y que podrían ser la primera película rodada en los Balcanes. Pero «¿es realmente esa la primera película, la “primera mirada” que el cine griego dirige hacia el mundo?», se pregunta la voz en off del protagonista. Un fundido encadenado enlaza con una secuencia en la que se narra la muerte de Yannakis Manakis y donde «A» se entera de la posible existencia de tres bobinas nunca reveladas, una película que sería anterior a la de las hilanderas. Secuencia breve pero de gran complejidad narrativa donde se reúnen y se mezclan con total normalidad temporalidades distintas, una de las señas de identidad del cineasta.
Se propone así el objetivo material del viaje: encontrar esas hipotéticas bobinas. No se trata de una tarea arqueológica. Lo que importa no es tanto el hallazgo de un documento histórico cuanto la recuperación de una mirada perdida, originaria, supuestamente inocente: posible mirada primordial en la que sustentar un nuevo comienzo a fin de eludir los desastrosos errores cometidos desde entonces. La necesidad histórica de recuperar esa mirada coincide con la necesidad personal de «A» de recuperar su propia mirada, que perdió junto al templo de Apolo, cuando constató que era incapaz de comprender, que todo había dejado de tener sentido para él, que la realidad no era más que un inmenso vacío negro, tal y como recogía su cámara. «A» piensa que si recupera esa mirada original del cine de su país, podrá recuperar también su propia mirada perdida. Las imágenes de los Manakis son modelo de la imagen pura, no contaminada, cuyo estado de latencia, aún sin revelar, garantizan que no han sido utilizadas con ningún propósito espurio. «A» quiere recuperar las imágenes del pasado y buscar en él una forma nueva de entender la vida. El proyecto tiene, pues, una doble dimensión: es una búsqueda espacial siguiendo el trayecto físico que puede haber seguido la película de los Manakis, pero es también una búsqueda en el tiempo, viaje interior del protagonista por la topografía imaginaria de su memoria.
El punto de partida es la constatación de «A» de su situación de crisis. En el episodio de Flórina le vemos ajeno a la realidad exterior, conducido de un lado para otro por sus acompañantes, que con frecuencia le llevan significativamente agarrado por el brazo y como tirando de él. Solo cuando se sumerge en el mundo de los recuerdos que le evoca la ciudad y ve pasar a su lado a la mujer en la que cree reconocer a la que años atrás abandonó, y a la que prometió regresar, parece adquirir autonomía. «A» está cansado de ser arrastrado por los vaivenes de la historia.
.../...
La filmografía de Angelopoulos, formada por trece largometrajes, es, en mi opinión, uno de los intentos más sólidos y coherentes, si no el que más, de integrar cinematográficamente mito e historia. Partiendo siempre de las estructuras míticas que le proporcionan especialmente los relatos homéricos y la tragedia ática, en especial Esquilo y Sófocles, injerta en ellas elementos históricos relacionados con la historia de Grecia o de los Balcanes a lo largo del siglo XX.
Esta perspectiva integradora preside toda su obra, pero a partir de «Viaje a Citera» (1983), su sexta película, se produce un cambio de rumbo ideológico: la historia deja de ser para él historia meramente política, protagonizada por agentes colectivos; es cierto que sus personajes nunca habían llegado a tener ese carácter arquetípico propio del teatro de Brecht, pero su individualidad había sido siempre sacrificada a su función colectiva. A partir de «Viaje a Citera» las figuras personales experimentan un proceso de humanización, se individualizan y adquieren un papel dominante. Las estructuras míticas, en cualquier caso, se mantienen, y si antes habían sido el cauce para la lectura de los avatares de la historia política, a partir de ahí van a ser la clave que hace inteligibles, fundamentalmente, las trayectorias personales.
Buena parte de la obra de Angelopoulos se desarrolla en torno a la idea del viaje («El viaje de los comediantes», «Viaje a Citera», «El apicultor», «Paisaje en la niebla»...), tema mítico, tratado innumerables veces por el cine, y banalizado casi siempre, en la misma medida en que el viaje iniciático cedía el paso al banal vagabundeo turístico. «Al principio Dios creó el viaje...», «...luego vinieron la duda y la nostalgia», son las palabras que el protagonista —un cineasta sin nombre en el film, «A» en el guión— y su amigo Nikos intercambian a modo de saludo. El viaje de «A» se emparenta con el de Ulises, aunque no estamos ante ninguna versión de la Odisea, que aquí es más bien motivo de inspiración para la estructura general de la película y de ciertas referencias eventuales, que tratan de recoger la esencia del relato homérico pero no de reproducir su trama. Así, por ejemplo, las cuatro mujeres que conoce en su trayecto se pueden poner en correspondencia, como se ha señalado en numerosas ocasiones, con las Penélope, Calipso, Circe y Nausica del relato homérico, e Ivo Levy, el conservador de la filmoteca de Sarajevo, podría relacionarse con Alcínoo. Como en la tragedia clásica, en cada personaje se expresa una forma de ver el mundo.
Las primeras imágenes del film corresponden a cuatro planos rodados por los hermanos Manakis en 1905, recogiendo el trabajo de un grupo de hilanderas, y que podrían ser la primera película rodada en los Balcanes. Pero «¿es realmente esa la primera película, la “primera mirada” que el cine griego dirige hacia el mundo?», se pregunta la voz en off del protagonista. Un fundido encadenado enlaza con una secuencia en la que se narra la muerte de Yannakis Manakis y donde «A» se entera de la posible existencia de tres bobinas nunca reveladas, una película que sería anterior a la de las hilanderas. Secuencia breve pero de gran complejidad narrativa donde se reúnen y se mezclan con total normalidad temporalidades distintas, una de las señas de identidad del cineasta.
Se propone así el objetivo material del viaje: encontrar esas hipotéticas bobinas. No se trata de una tarea arqueológica. Lo que importa no es tanto el hallazgo de un documento histórico cuanto la recuperación de una mirada perdida, originaria, supuestamente inocente: posible mirada primordial en la que sustentar un nuevo comienzo a fin de eludir los desastrosos errores cometidos desde entonces. La necesidad histórica de recuperar esa mirada coincide con la necesidad personal de «A» de recuperar su propia mirada, que perdió junto al templo de Apolo, cuando constató que era incapaz de comprender, que todo había dejado de tener sentido para él, que la realidad no era más que un inmenso vacío negro, tal y como recogía su cámara. «A» piensa que si recupera esa mirada original del cine de su país, podrá recuperar también su propia mirada perdida. Las imágenes de los Manakis son modelo de la imagen pura, no contaminada, cuyo estado de latencia, aún sin revelar, garantizan que no han sido utilizadas con ningún propósito espurio. «A» quiere recuperar las imágenes del pasado y buscar en él una forma nueva de entender la vida. El proyecto tiene, pues, una doble dimensión: es una búsqueda espacial siguiendo el trayecto físico que puede haber seguido la película de los Manakis, pero es también una búsqueda en el tiempo, viaje interior del protagonista por la topografía imaginaria de su memoria.
El punto de partida es la constatación de «A» de su situación de crisis. En el episodio de Flórina le vemos ajeno a la realidad exterior, conducido de un lado para otro por sus acompañantes, que con frecuencia le llevan significativamente agarrado por el brazo y como tirando de él. Solo cuando se sumerge en el mundo de los recuerdos que le evoca la ciudad y ve pasar a su lado a la mujer en la que cree reconocer a la que años atrás abandonó, y a la que prometió regresar, parece adquirir autonomía. «A» está cansado de ser arrastrado por los vaivenes de la historia.
.../...
[Leer más +]
23 de 25 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Al azar, Baltasar (1966)
 Robert Bresson
Robert Bresson- Anne Wiazemsky, Walter Green, François Lefarge ...
Bresson y Dios
6 de febrero de 2018
La obra de Bresson me parece presidida por cuatro categorías fundamentales: gracia, predestinación, libertad y pecado, que podríamos imaginar dispuestas en forma de cruz: a ambos lados, formando el tramo horizontal, la libertad y la predestinación, en un combate perpetuo que nunca deja de manifestarse en este mundo. En el eje vertical, arriba y abajo, la gracia y el pecado («la gravedad y la gracia», que decía Simone Weil). En el centro, el alma humana sometida a esa cuádruple y heterogénea tensión. Y podemos imaginar el conjunto dispuesto sobre un círculo que no sería otra cosa que la prisión del mundo, idea que recorre toda su obra y que se repite a nivel macrocósmico —la humanidad encerrada en la prisión del mundo— y microcósmico —el alma encerrada en la prisión del cuerpo—. No es casual que Bresson dedicase una de sus primeras películas a contarnos la evasión de «un condenado a muerte», título que acaso deba leerse de forma más metafórica que literal y que bien podría aludir a la propia condición humana.
En la primera mitad de su filmografía —es decir, hasta «Al azar de Baltasar», que se sitúa justo en el punto medio, séptimo de los trece largometrajes que la integran— libertad y predestinación mantienen un difícil equilibrio, pero la gracia prevalece sobre el pecado. El cineasta, como el cura de su «Diario...», parece pensar que, en definitiva, «todo es gracia».
En la segunda mitad, incluyendo «Al azar...», la fatalidad, por el contrario, puede más que la libertad y el pecado superará abrumadoramente a la gracia. Esas dos ideas esenciales de la obra bressoniana, la predestinación y la naturaleza pervertida del hombre caído, son también dos ideas esenciales del jansenismo, al que parece casi obligado referirse al hablar de su cine. ¿Era el cineasta realmente jansenista? Es difícil deducir de sus películas lo que concretamente pensaba, pero la segunda mitad de su filmografía parece ser el terreno en que se desarrolla un agudo conflicto, nunca resuelto, entre su inclinación jansenista y un creciente rechazo de Dios.
La dialéctica entre predestinación y libre albedrío, que a nivel profano se manifiesta como el conflicto entre determinismo y libertad, aparece ya desde «Los ángeles del pecado»; no obstante, hasta su sexta película, «El proceso de Juana de Arco», ese sentimiento de fatalidad se ve contrarrestado por unos protagonistas con motivaciones fuertes, impulsados por una firme voluntad personal que parece darles la suficiente fortaleza para oponerse, con más o menos éxito, a su destino. No ocurre ya así en «Al azar...», donde la joven protagonista, Marie, es absolutamente impotente y donde la sensación de fatalidad se muestra inevitable, asfixiante, y se enfatiza aún más en la figura de Baltasar. Bresson subraya incluso con amarga ironía el carácter ilusorio de la libertad y la seguridad del ser humano a la hora de formular sus propósitos, como vemos en un par de ocasiones al principio del film. La naturaleza pecaminosa del hombre caído —si se prefiere, la presencia del mal en el mundo— pasa a ocupar un lugar central, y será, a partir de ahí, el tema de fondo dominante en sus películas. La visión de la condición humana se ensombrece, el sufrimiento se impone, el libre albedrío choca con la injusticia insuperable del mundo y la ausencia de fe, que deja paso a la desesperanza, retiene el poder de la gracia. La pregunta que se plantea en «Al azar...», más problemáticamente que en cualquier película anterior de Bresson, es cómo se puede creer en un universo dirigido por Dios frente a la devastadora presencia de la ignorancia, la brutalidad, la insensatez. Esta cuestión presidirá y conformará todo su trabajo posterior.
Consecuentemente, la narración ya no va a estar impulsada por una acción virtuosa o una conducta positiva, sino que será generada siempre por un comportamiento inicuo, o, en términos teológicos, por el pecado. Bresson no es, desde luego, un discípulo de Rousseau: el hombre no es bueno por naturaleza, aunque, en realidad, el mal no es tanto el resultado de una voluntad personal cuanto la inevitable expresión de la naturaleza caída del mundo, lo que agrava su condición al situarlo más allá de la voluntad humana. El mal tiene un origen difuso, indistinto, inalcanzable.
La creación parece cada vez más alejada de Dios. ¿Es esa la descreída visión de un Bresson que va perdiendo la fe? ¿O es que Dios se separa del mundo, como parte de su inescrutable proyecto? ¿O acaso es la humanidad pervertida la que se aparta de Dios? En todo caso, desaparecida la fe en la redención, el amor ya no es posible, la soledad se impone, y el suicidio es frecuente, como única forma de escapar a la prisión del mundo. La vida siempre ha sido un viacrucis para Bresson, pero, en sus primeras películas, sus personajes encontraban una salida. Y no solo Fontaine («Un condenado...»), también Michel («Pickpocket»), que encuentra el sentido de su vida en la prisión, y el cura de Ambricourt («Diario...»), al que la muerte le llega de forma providencial para liberarlo interiormente. Y algo equivalente podría decirse de Juana («El proceso...»). Pero ya no va a ser así a partir de «Al azar...»; ahora se diría que ya no cabe esperar nada de la providencia, ni siquiera la salida liberadora de la muerte.
«Al azar...» y su siguiente película, «Mouchette», me parecen las dos alas indisociables de un mismo díptico, y el «destino natural» de Marie parece ser a todas luces el suicidio, como lo será en el caso de Mouchette. Pero, desde el punto de vista de la estructura dramática del film, la muerte de Marie encajaría mal en la trama, al entrar en competencia con la de Baltasar. Bresson prefiere entonces dejarlo en la ambigüedad: «Marie se ha ido y ya no volverá» afirma la madre con una seguridad que llama la atención, como si se hubiera querido dejar al espectador la posibilidad de una interpretación más metafórica que literal de esas palabras.
.../...
En la primera mitad de su filmografía —es decir, hasta «Al azar de Baltasar», que se sitúa justo en el punto medio, séptimo de los trece largometrajes que la integran— libertad y predestinación mantienen un difícil equilibrio, pero la gracia prevalece sobre el pecado. El cineasta, como el cura de su «Diario...», parece pensar que, en definitiva, «todo es gracia».
En la segunda mitad, incluyendo «Al azar...», la fatalidad, por el contrario, puede más que la libertad y el pecado superará abrumadoramente a la gracia. Esas dos ideas esenciales de la obra bressoniana, la predestinación y la naturaleza pervertida del hombre caído, son también dos ideas esenciales del jansenismo, al que parece casi obligado referirse al hablar de su cine. ¿Era el cineasta realmente jansenista? Es difícil deducir de sus películas lo que concretamente pensaba, pero la segunda mitad de su filmografía parece ser el terreno en que se desarrolla un agudo conflicto, nunca resuelto, entre su inclinación jansenista y un creciente rechazo de Dios.
La dialéctica entre predestinación y libre albedrío, que a nivel profano se manifiesta como el conflicto entre determinismo y libertad, aparece ya desde «Los ángeles del pecado»; no obstante, hasta su sexta película, «El proceso de Juana de Arco», ese sentimiento de fatalidad se ve contrarrestado por unos protagonistas con motivaciones fuertes, impulsados por una firme voluntad personal que parece darles la suficiente fortaleza para oponerse, con más o menos éxito, a su destino. No ocurre ya así en «Al azar...», donde la joven protagonista, Marie, es absolutamente impotente y donde la sensación de fatalidad se muestra inevitable, asfixiante, y se enfatiza aún más en la figura de Baltasar. Bresson subraya incluso con amarga ironía el carácter ilusorio de la libertad y la seguridad del ser humano a la hora de formular sus propósitos, como vemos en un par de ocasiones al principio del film. La naturaleza pecaminosa del hombre caído —si se prefiere, la presencia del mal en el mundo— pasa a ocupar un lugar central, y será, a partir de ahí, el tema de fondo dominante en sus películas. La visión de la condición humana se ensombrece, el sufrimiento se impone, el libre albedrío choca con la injusticia insuperable del mundo y la ausencia de fe, que deja paso a la desesperanza, retiene el poder de la gracia. La pregunta que se plantea en «Al azar...», más problemáticamente que en cualquier película anterior de Bresson, es cómo se puede creer en un universo dirigido por Dios frente a la devastadora presencia de la ignorancia, la brutalidad, la insensatez. Esta cuestión presidirá y conformará todo su trabajo posterior.
Consecuentemente, la narración ya no va a estar impulsada por una acción virtuosa o una conducta positiva, sino que será generada siempre por un comportamiento inicuo, o, en términos teológicos, por el pecado. Bresson no es, desde luego, un discípulo de Rousseau: el hombre no es bueno por naturaleza, aunque, en realidad, el mal no es tanto el resultado de una voluntad personal cuanto la inevitable expresión de la naturaleza caída del mundo, lo que agrava su condición al situarlo más allá de la voluntad humana. El mal tiene un origen difuso, indistinto, inalcanzable.
La creación parece cada vez más alejada de Dios. ¿Es esa la descreída visión de un Bresson que va perdiendo la fe? ¿O es que Dios se separa del mundo, como parte de su inescrutable proyecto? ¿O acaso es la humanidad pervertida la que se aparta de Dios? En todo caso, desaparecida la fe en la redención, el amor ya no es posible, la soledad se impone, y el suicidio es frecuente, como única forma de escapar a la prisión del mundo. La vida siempre ha sido un viacrucis para Bresson, pero, en sus primeras películas, sus personajes encontraban una salida. Y no solo Fontaine («Un condenado...»), también Michel («Pickpocket»), que encuentra el sentido de su vida en la prisión, y el cura de Ambricourt («Diario...»), al que la muerte le llega de forma providencial para liberarlo interiormente. Y algo equivalente podría decirse de Juana («El proceso...»). Pero ya no va a ser así a partir de «Al azar...»; ahora se diría que ya no cabe esperar nada de la providencia, ni siquiera la salida liberadora de la muerte.
«Al azar...» y su siguiente película, «Mouchette», me parecen las dos alas indisociables de un mismo díptico, y el «destino natural» de Marie parece ser a todas luces el suicidio, como lo será en el caso de Mouchette. Pero, desde el punto de vista de la estructura dramática del film, la muerte de Marie encajaría mal en la trama, al entrar en competencia con la de Baltasar. Bresson prefiere entonces dejarlo en la ambigüedad: «Marie se ha ido y ya no volverá» afirma la madre con una seguridad que llama la atención, como si se hubiera querido dejar al espectador la posibilidad de una interpretación más metafórica que literal de esas palabras.
.../...
[Leer más +]
32 de 34 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

El espíritu de la colmena (1973)
 Víctor Erice
Víctor Erice- Ana Torrent, Fernando Fernán Gómez, Isabel Tellería ...
Érase una vez... entre mythos y logos
2 de diciembre de 2017
Dos posibilidades de lectura surgen ante esta película: las podríamos llamar, respectivamente, «mítica» e «histórica». Como era de esperar, ha prevalecido la segunda, y la película se ha entendido mayoritariamente como un documento sobre la situación sociopolítica en la España franquista, relatado a través de la inocua historia de una niña que, en su infantil ingenuidad, no sabe distinguir entre realidad y fantasía.
En las antípodas de tal interpretación, sugiero que el film puede evocar, más bien, la experiencia visionaria, propiciada por una facultad de conocimiento superior a la razón, la imaginación creadora —que no debe ser confundida con la mera capacidad de fantaseo—, que hace posible el acceso al mundo imaginal, intermedio entre lo sensible y lo inteligible. Es el mundo del alma, conocido por las antiguas tradiciones sapienciales, pero del que Occidente perdió conciencia siglos atrás para hundirse en la funesta dicotomía cartesiana entre espíritu y cuerpo, idealismo y materialismo, mito e historia.
No pretendo que la película sea una mera ilustración alegórica de este esquema o que el director haya tenido en mente esa precisa formulación conceptual, propia de algunos pensadores del Círculo Eranos. Digo solo que un acercamiento del discurso fílmico a ese planteamiento puede resultar más fructífero que otros a la hora de abordarla.
El contexto histórico no autoriza las sobreinterpretaciones que ven en la película una alegoría política o atribuyen a los personajes una carga ideológica —o simplemente unas atribuciones— no justificadas por el guión (Fernando sería un «nacional» arrepentido; el fugitivo, un maquis; Teresa escribiría sus cartas a un amante republicano...) Atribuir estos u otros significados a lo que los guionistas han dejado deliberadamente en la indefinición altera el sentido del film, imponiendo la hipotética superioridad de lo histórico-documental sobre lo mítico-poético, justo lo inverso, a mi entender, de lo que la película propone.
«El espíritu de la colmena» me recuerda las pinturas sumi-e de los maestros Sung, que dejaban en blanco la mayor parte de la superficie del soporte, para trazar con austeras pinceladas el motivo que se trataba de evocar. El vacío no era un mero fondo que se hubiera quedado sin pintar: formaba parte esencial del cuadro. A esa capacidad para equilibrar la forma con el vacío la llamaba el Zen «tocar el laúd sin cuerdas», arte en el que Erice demuestra ser maestro. El mito requiere de amplios espacios vacíos, en los que el receptor se pueda mover con libertad; pero nuestra cultura tecnológica, que, ya desde el lenguaje común, desprecia el mito como falsedad, padece de «horror vacui». La fascinación por la cantidad obliga a poblar el mundo de cosas, a colmar los vacíos, a rellenar los huecos, a ocupar los silencios, a iluminar las sombras...
Ajustándose a la reducción a lo estrictamente necesario, la «información» proporcionada por los guionistas al espectador es mínima, y la vaguedad en cuanto al tiempo y el espacio se extiende a los protagonistas. La ocultación deliberada del pasado, la ausencia de datos biográficos explícitos, determina el tono poético del relato. Es de su vacío de donde los personajes, en los que intuimos una vivencia honda, sacan su fuerza, su capacidad de imponerse mediante tenues y sutiles pinceladas. Se nos exime de la tediosa tarea de asumir sus biografías, no por incapacidad para construirlas, sino para facilitar el acceso a su realidad interior. Nos basta con conocer sus sentimientos dominantes. No sabemos, ni tenemos por qué saber, lo que los personajes ocultan, pero nos impactan con su abrumadora carga de realidad. Erice conoce la realidad de lo inefable y respetuosamente la transmite en el misterio que impregna su película.
Ana, la protagonista infantil, asiste a la proyección de «Dr. Frankenstein», el film de Whale, y comprenderá, sin necesidad de formularlo con palabras, que hay otra realidad distinta de la monótona cotidianidad de los adultos. En la encrucijada, a punto de ser integrada en la colmena, la llegada providencial de la película le descubre lo que lleva dentro. Como en toda revelación, es su propia alma la que se revela a sí misma: su mundo interior, el mundo mágico que está a punto de reconocer como tal, a punto de nombrarlo —con riesgo, por tanto, de perderlo—, y al que se resiste a renunciar. Ese mundo deberá ser protegido de la devastadora acción de los adultos; ellos son el peligro, no el monstruo de Frankenstein que, limitándose a defenderse de la brutal agresividad de los humanos, no es para ella objeto de terror, sino puerta de entrada a un universo diferente.
Sin la ayuda de su padre, absorto en una racionalidad tan crítica como miope, ni de la madre, sumida en sus recuerdos, ni de la hermana, instalada ya en un mundo desencantado, Ana comprende que está sola y que nadie la va a llevar hasta el «jardín de las setas». Pero ella encuentra signos capaces de hablar a su mundo interior: el tren, por ejemplo, ese invento tecnológico extrañamente cargado de intenso poder simbólico. Ensimismada sobre las vías, Ana intuye que el tren, mensajero procedente de mundos desconocidos, le trae algo que le está particularmente destinado. Y la intuición no le falla. El fugitivo, encarnación, como Frankenstein, del ángel que cuelga sobre su cama, se lanza del tren en marcha para mostrarle en el espacio sagrado del establo que, por arte de magia, se puede hacer desaparecer el reloj, es decir, el tiempo, el tiempo de su padre, que es el tiempo plano y lineal de la colmena, para vivir una temporalidad distinta.
Para transmitir íntegro su mensaje, el fugitivo debe desaparecer, y las fuerzas «del orden» —quizá por aquello de que también el diablo sirve a los designios de Dios— se encargan de poner las cosas en su sitio. Ana comprende entonces que está definitivamente sola y que nadie podrá recorrer su camino por ella. Y Ana escapa de la colmena en busca del espíritu.
En las antípodas de tal interpretación, sugiero que el film puede evocar, más bien, la experiencia visionaria, propiciada por una facultad de conocimiento superior a la razón, la imaginación creadora —que no debe ser confundida con la mera capacidad de fantaseo—, que hace posible el acceso al mundo imaginal, intermedio entre lo sensible y lo inteligible. Es el mundo del alma, conocido por las antiguas tradiciones sapienciales, pero del que Occidente perdió conciencia siglos atrás para hundirse en la funesta dicotomía cartesiana entre espíritu y cuerpo, idealismo y materialismo, mito e historia.
No pretendo que la película sea una mera ilustración alegórica de este esquema o que el director haya tenido en mente esa precisa formulación conceptual, propia de algunos pensadores del Círculo Eranos. Digo solo que un acercamiento del discurso fílmico a ese planteamiento puede resultar más fructífero que otros a la hora de abordarla.
El contexto histórico no autoriza las sobreinterpretaciones que ven en la película una alegoría política o atribuyen a los personajes una carga ideológica —o simplemente unas atribuciones— no justificadas por el guión (Fernando sería un «nacional» arrepentido; el fugitivo, un maquis; Teresa escribiría sus cartas a un amante republicano...) Atribuir estos u otros significados a lo que los guionistas han dejado deliberadamente en la indefinición altera el sentido del film, imponiendo la hipotética superioridad de lo histórico-documental sobre lo mítico-poético, justo lo inverso, a mi entender, de lo que la película propone.
«El espíritu de la colmena» me recuerda las pinturas sumi-e de los maestros Sung, que dejaban en blanco la mayor parte de la superficie del soporte, para trazar con austeras pinceladas el motivo que se trataba de evocar. El vacío no era un mero fondo que se hubiera quedado sin pintar: formaba parte esencial del cuadro. A esa capacidad para equilibrar la forma con el vacío la llamaba el Zen «tocar el laúd sin cuerdas», arte en el que Erice demuestra ser maestro. El mito requiere de amplios espacios vacíos, en los que el receptor se pueda mover con libertad; pero nuestra cultura tecnológica, que, ya desde el lenguaje común, desprecia el mito como falsedad, padece de «horror vacui». La fascinación por la cantidad obliga a poblar el mundo de cosas, a colmar los vacíos, a rellenar los huecos, a ocupar los silencios, a iluminar las sombras...
Ajustándose a la reducción a lo estrictamente necesario, la «información» proporcionada por los guionistas al espectador es mínima, y la vaguedad en cuanto al tiempo y el espacio se extiende a los protagonistas. La ocultación deliberada del pasado, la ausencia de datos biográficos explícitos, determina el tono poético del relato. Es de su vacío de donde los personajes, en los que intuimos una vivencia honda, sacan su fuerza, su capacidad de imponerse mediante tenues y sutiles pinceladas. Se nos exime de la tediosa tarea de asumir sus biografías, no por incapacidad para construirlas, sino para facilitar el acceso a su realidad interior. Nos basta con conocer sus sentimientos dominantes. No sabemos, ni tenemos por qué saber, lo que los personajes ocultan, pero nos impactan con su abrumadora carga de realidad. Erice conoce la realidad de lo inefable y respetuosamente la transmite en el misterio que impregna su película.
Ana, la protagonista infantil, asiste a la proyección de «Dr. Frankenstein», el film de Whale, y comprenderá, sin necesidad de formularlo con palabras, que hay otra realidad distinta de la monótona cotidianidad de los adultos. En la encrucijada, a punto de ser integrada en la colmena, la llegada providencial de la película le descubre lo que lleva dentro. Como en toda revelación, es su propia alma la que se revela a sí misma: su mundo interior, el mundo mágico que está a punto de reconocer como tal, a punto de nombrarlo —con riesgo, por tanto, de perderlo—, y al que se resiste a renunciar. Ese mundo deberá ser protegido de la devastadora acción de los adultos; ellos son el peligro, no el monstruo de Frankenstein que, limitándose a defenderse de la brutal agresividad de los humanos, no es para ella objeto de terror, sino puerta de entrada a un universo diferente.
Sin la ayuda de su padre, absorto en una racionalidad tan crítica como miope, ni de la madre, sumida en sus recuerdos, ni de la hermana, instalada ya en un mundo desencantado, Ana comprende que está sola y que nadie la va a llevar hasta el «jardín de las setas». Pero ella encuentra signos capaces de hablar a su mundo interior: el tren, por ejemplo, ese invento tecnológico extrañamente cargado de intenso poder simbólico. Ensimismada sobre las vías, Ana intuye que el tren, mensajero procedente de mundos desconocidos, le trae algo que le está particularmente destinado. Y la intuición no le falla. El fugitivo, encarnación, como Frankenstein, del ángel que cuelga sobre su cama, se lanza del tren en marcha para mostrarle en el espacio sagrado del establo que, por arte de magia, se puede hacer desaparecer el reloj, es decir, el tiempo, el tiempo de su padre, que es el tiempo plano y lineal de la colmena, para vivir una temporalidad distinta.
Para transmitir íntegro su mensaje, el fugitivo debe desaparecer, y las fuerzas «del orden» —quizá por aquello de que también el diablo sirve a los designios de Dios— se encargan de poner las cosas en su sitio. Ana comprende entonces que está definitivamente sola y que nadie podrá recorrer su camino por ella. Y Ana escapa de la colmena en busca del espíritu.
[Leer más +]
70 de 81 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Los rojos y los blancos (1967)
 Miklós Jancsó
Miklós Jancsó- József Madaras, Tibor Molnár, András Kozák ...
Cine y violencia
25 de octubre de 2017
¿Cómo presentar la violencia y la guerra en el cine? Conocemos formas diversas de cómo no debería hacerse; son esas precisamente las más cultivadas ahora, con el único fin de complacer al público: pornografía pirotécnica que incluye supuestas «grandes películas» que aprovechan y cultivan el voyeurismo mórbido de los espectadores. La violencia fascina, misterio rastreramente aprovechado por aquella que, entre las artes, es la más predispuesta a enfangarse en todas las ciénagas: espectacularización de la violencia, practicada por directores «de prestigio», incluso venerados por los cinéfilos, con la paupérrima excusa, en ciertos casos, de pretender denunciarla; o de «reflejar la realidad», en otros; o sin ninguna, la mayor parte de las veces.
Que el cine genere violencia o la sublime puede ser discutible. Pero el problema básico está en otro plano: en qué medida y de qué forma su contemplación en la pantalla modifica la conciencia individual, antes de que esta se proyecte hacia el mundo como acción. Pues puede ser que, sin exteriorizarse en actos violentos, tenga efectos interiormente devastadores. Se puede estar psicológicamente tarado y no ser socialmente peligroso. Mi impresión es que la forma habitual de representar la violencia en el cine —hiperrealismo que aspira a impactar con la mayor intensidad posible en la conciencia del espectador— produce, a nivel social, embrutecimiento colectivo y pérdida generalizada de la sensibilidad.
«Los rojos y los blancos» forma, con «Los desesperados» y «Silencio y grito», la llamada «trilogía histórica» de Jancsó, denominación que no debe inducir a engaño, pues no se pretende ahí proporcionar información ninguna acerca de la historia de Hungría, sino desarrollar una reflexión sobre la violencia y, en particular, sobre la guerra. La historia es solo el fondo sobre el que se desarrolla lo que se ha llamado una «metafísica del caos».
Militante comunista en su juventud, Jancsó, sin dejar de ser de izquierdas, se había alejado del Partido tras los sucesos de 1956. No obstante, las autoridades soviéticas le encargaron esta película para conmemorar el cincuentenario de la revolución de octubre. Cabe imaginar su perplejidad al ver los resultados: en lugar de la glorificación patriótica y la exaltación romántica que los burócratas estatales esperaban, se encontraron con lo que parecía ser un críptico alegato antibelicista, en el que nada se entendía muy bien, y que contravenía todas las directrices estéticas del régimen.
«Los rojos y los blancos» (que trata de la incorporación de voluntarios húngaros a las filas bolcheviques en la guerra civil que siguió a la revolución), no pretende contarnos una historia al modo convencional. En realidad, ni siquiera pretende contarnos una historia. En lugar de una sucesión de hechos hilvanados, coherentes, ordenados para configurar una trama, encontramos una serie de secuencias, sin un verdadero hilo narrativo, consistentes en una larga retahíla de persecuciones, arrestos y ejecuciones. El relato no parece avanzar hacia ninguna parte. No hay un protagonista central y los personajes, carentes de identidad y de nombre, aparecen y desaparecen, tal vez para reaparecer más tarde, tal vez no. No llegaremos a conocer mínimamente a ninguno, no podremos intuir quién tendrá un papel más importante que otro, y a veces solo con dificultad sabremos de qué bando forman parte, pues una deliberada confusión sugiere que eso no importa demasiado. La sensación de caos se acrecienta, pues el poder cambia constantemente de manos y los perseguidores de hace un momento pasan a ser perseguidos y viceversa, pero los hechos que provocan tales vaivenes quedan fuera de pantalla. Y los acontecimientos que vemos, tomados en sí mismos, carecen de toda lógica, pues los motivos que rigen la acción de unos y de otros resultan incomprensibles: las ejecuciones no parecen determinadas por ningún criterio, tan pronto los húngaros prisioneros son fusilados por su origen, como dejados en libertad por eso mismo.
La violencia se presenta de forma fría y distante. Se mata como se realiza cualquier acto cotidiano y banal. Excluida toda emotividad, no hay rostros retorcidos por el dolor, ni sangre manando de las heridas en este film profundamente antiheroico acerca de la confusión, la locura y el absurdo de la guerra. Y en ese caos, los rojos no salen mucho mejor parados que los blancos, pues la ausencia de unas «reglas del juego» y la deshumanización burocrática que la guerra genera parece alcanzar a todos. Nadie se lamenta, ni llora, ni se angustia por su destino, ni siquiera ante la certeza de una muerte inminente. Se muere con la misma indiferencia con que se mata. El militar que va a ser fusilado por los suyos tiene ante el pelotón de ejecución la misma actitud que si le fueran a sacar una foto. Se diría que no son hombres, sino máquinas, máquinas de matar y de morir. El desprecio por la vida alcanza a la vida propia.
Se suele asociar el cine de Jancsó con una reflexión sobre el poder. Asociación dudosa, a mi entender, en lo que atañe a esta obra, si se piensa en el poder político-institucional, y solo aceptable si se remite al poder personal, en definitiva a la libertad de cada uno cuando se enfrenta a una situación límite como es la guerra. Pues no parece sensato atribuir al «poder político» la responsabilidad de actos tan contingentes como ir acabando uno por uno con una serie de heridos tendidos en el suelo. En cada ocasión, son seres humanos concretos y no «el poder» quien aprieta el gatillo. Seres humanos que, en definitiva, tienen la capacidad de actuar o no de ese modo, algo que Jancsó deja claro desde el principio, cuando un militar blanco, al que su superior ha ordenado disparar sobre un prisionero, lo hace descuidadamente con la obvia intención de no alcanzarlo. Sean cuales sean las circunstancias, no es obligado convertirse en asesino.
.../...
Que el cine genere violencia o la sublime puede ser discutible. Pero el problema básico está en otro plano: en qué medida y de qué forma su contemplación en la pantalla modifica la conciencia individual, antes de que esta se proyecte hacia el mundo como acción. Pues puede ser que, sin exteriorizarse en actos violentos, tenga efectos interiormente devastadores. Se puede estar psicológicamente tarado y no ser socialmente peligroso. Mi impresión es que la forma habitual de representar la violencia en el cine —hiperrealismo que aspira a impactar con la mayor intensidad posible en la conciencia del espectador— produce, a nivel social, embrutecimiento colectivo y pérdida generalizada de la sensibilidad.
«Los rojos y los blancos» forma, con «Los desesperados» y «Silencio y grito», la llamada «trilogía histórica» de Jancsó, denominación que no debe inducir a engaño, pues no se pretende ahí proporcionar información ninguna acerca de la historia de Hungría, sino desarrollar una reflexión sobre la violencia y, en particular, sobre la guerra. La historia es solo el fondo sobre el que se desarrolla lo que se ha llamado una «metafísica del caos».
Militante comunista en su juventud, Jancsó, sin dejar de ser de izquierdas, se había alejado del Partido tras los sucesos de 1956. No obstante, las autoridades soviéticas le encargaron esta película para conmemorar el cincuentenario de la revolución de octubre. Cabe imaginar su perplejidad al ver los resultados: en lugar de la glorificación patriótica y la exaltación romántica que los burócratas estatales esperaban, se encontraron con lo que parecía ser un críptico alegato antibelicista, en el que nada se entendía muy bien, y que contravenía todas las directrices estéticas del régimen.
«Los rojos y los blancos» (que trata de la incorporación de voluntarios húngaros a las filas bolcheviques en la guerra civil que siguió a la revolución), no pretende contarnos una historia al modo convencional. En realidad, ni siquiera pretende contarnos una historia. En lugar de una sucesión de hechos hilvanados, coherentes, ordenados para configurar una trama, encontramos una serie de secuencias, sin un verdadero hilo narrativo, consistentes en una larga retahíla de persecuciones, arrestos y ejecuciones. El relato no parece avanzar hacia ninguna parte. No hay un protagonista central y los personajes, carentes de identidad y de nombre, aparecen y desaparecen, tal vez para reaparecer más tarde, tal vez no. No llegaremos a conocer mínimamente a ninguno, no podremos intuir quién tendrá un papel más importante que otro, y a veces solo con dificultad sabremos de qué bando forman parte, pues una deliberada confusión sugiere que eso no importa demasiado. La sensación de caos se acrecienta, pues el poder cambia constantemente de manos y los perseguidores de hace un momento pasan a ser perseguidos y viceversa, pero los hechos que provocan tales vaivenes quedan fuera de pantalla. Y los acontecimientos que vemos, tomados en sí mismos, carecen de toda lógica, pues los motivos que rigen la acción de unos y de otros resultan incomprensibles: las ejecuciones no parecen determinadas por ningún criterio, tan pronto los húngaros prisioneros son fusilados por su origen, como dejados en libertad por eso mismo.
La violencia se presenta de forma fría y distante. Se mata como se realiza cualquier acto cotidiano y banal. Excluida toda emotividad, no hay rostros retorcidos por el dolor, ni sangre manando de las heridas en este film profundamente antiheroico acerca de la confusión, la locura y el absurdo de la guerra. Y en ese caos, los rojos no salen mucho mejor parados que los blancos, pues la ausencia de unas «reglas del juego» y la deshumanización burocrática que la guerra genera parece alcanzar a todos. Nadie se lamenta, ni llora, ni se angustia por su destino, ni siquiera ante la certeza de una muerte inminente. Se muere con la misma indiferencia con que se mata. El militar que va a ser fusilado por los suyos tiene ante el pelotón de ejecución la misma actitud que si le fueran a sacar una foto. Se diría que no son hombres, sino máquinas, máquinas de matar y de morir. El desprecio por la vida alcanza a la vida propia.
Se suele asociar el cine de Jancsó con una reflexión sobre el poder. Asociación dudosa, a mi entender, en lo que atañe a esta obra, si se piensa en el poder político-institucional, y solo aceptable si se remite al poder personal, en definitiva a la libertad de cada uno cuando se enfrenta a una situación límite como es la guerra. Pues no parece sensato atribuir al «poder político» la responsabilidad de actos tan contingentes como ir acabando uno por uno con una serie de heridos tendidos en el suelo. En cada ocasión, son seres humanos concretos y no «el poder» quien aprieta el gatillo. Seres humanos que, en definitiva, tienen la capacidad de actuar o no de ese modo, algo que Jancsó deja claro desde el principio, cuando un militar blanco, al que su superior ha ordenado disparar sobre un prisionero, lo hace descuidadamente con la obvia intención de no alcanzarlo. Sean cuales sean las circunstancias, no es obligado convertirse en asesino.
.../...
[Leer más +]
25 de 25 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
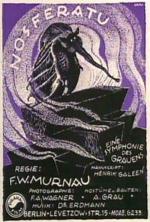
Nosferatu (1922)
 F.W. Murnau
F.W. Murnau- Max Schreck, Alexander Granach, Gustav von Wangenheim ...
Cine y esoterismo
5 de octubre de 2017
«Nosferatu», primera adaptación al cine que ha llegado a nosotros de la novela «Drácula» de Bram Stoker, pasa por ser una de las cumbres del expresionismo, aunque, en sentido estricto, su relación con ese movimiento sea escasa. Particularmente, la veo muy ligada con el espíritu romántico, pero no demasiado con el expresionismo propiamente dicho.
La trama de la novela se ha simplificado al extremo con una meticulosa labor de poda para reducirla a lo esencial; todo lo que ha quedado es decisivo: no hay nada superfluo en «Nosferatu» . Como ejemplo, las dos primeras escenas: en la primera —Hutter corta unas flores y se las ofrece a Ellen—, se plasma la idea del sacrificio, tema de fondo de la película; en la segunda —Hutter se encuentra con un conocido—, la inevitabilidad del destino, que va a modular el desarrollo de los acontecimientos. Difícil plantear más cosas en menos tiempo y con menos elementos.
Esas ideas se desarrollan sobre un tema de fondo: el conflicto eterno entre la luz y las tinieblas, aquí mantenido dentro de una visión naturalista, «cósmica», al margen de lo religioso. (El cristianismo no tiene, evidentemente, la exclusiva del sacrificio). El guión de Albin Grau, implicado en los movimientos ocultistas de su tiempo, prescinde de la simbología cristiana que suele acompañar al mito del vampirismo. Escasa presencia de signos religiosos: no hay cruces en la película (ni siquiera junto a la cama de Hutter en el hospital, donde, en la época, parecía obligada) salvo las de ese cementerio junto al mar —con la función, no religiosa, de evocar la idea de la muerte—, y un crucifijo junto a la cama de Ellen, al final, que no incomoda lo más mínimo al vampiro y cuyo carácter ostentoso subraya más bien su inoperancia.
El mal, pues, como realidad puramente natural, presente en todas partes, tan indisolublemente ligado al bien como la muerte a la vida; tan activo en el mundo humano como en el animal y el vegetal. Ponerlo de manifiesto parece la función única de esa escena, ajena al desarrollo de la historia, donde la planta carnívora devora a la mosca. Omnipresencia manifiesta incluso en los actos humanos en apariencia más alejados de él: en su bienintencionado acto de amor, queriendo hacer un regalo a Ellen, Hutter quita la vida a las flores, como la hipersensible esposa detecta de inmediato.
En su ubicuidad, con su carácter difuso, el mal todo lo impregna, pues conexiones subterráneas ligan todo lo que existe: más que un conjunto de entes, el mundo es una intrincada red de relaciones; todo está en relación con todo, y, por tanto, todo está poco definido. No hay contornos precisos ni significados unívocos. Entidades y situaciones expanden sus prolongaciones configurando un entramado de sentidos no fáciles de advertir, siempre más allá de lo aparente. Todo sugiere algo que trasciende su sentido inmediato o literal, todo tiene una dimensión oculta. Esa red de sentidos ocultos, más allá de la mera literalidad, es, en definitiva, la razón de ser de toda hermenéutica esotérica, en el sentido estricto, no mediático, del término. Son esas conexiones las que dan sentido al relato. Dotadas de relieve, generan inquietud en el espectador que presiente así el carácter equívoco y amenazante de todas las figuraciones; inquietud que no se basa en lo que ocurre, sino en lo que oscuramente se sugiere que tal vez pudiere ocurrir.
Los propios personajes se proyectan más allá de los límites formales de su núcleo configurador. Si hay un tema frecuente en el cine de Weimar es el tema del doble. No es casual que la primera imagen, tras la vista-prólogo de la ciudad de Wisborg, sea un plano de Hutter delante de un espejo, enfrentado a su propia imagen. Desdoblamiento, presencia de la dualidad, repetida obsesivamente a lo largo del film: el personaje central, por ejemplo, es a la vez Orlok, noble aristócrata, y Nosferatu, el vampiro; pero el propio Nosferatu se desdobla en Nosferatu-Knock; y solo la imposibilidad física de estar en dos lugares a la vez nos lleva a diferenciarlo del conductor del carruaje que recoge a Hutter.
Los personajes solo pueden ser comprendidos a través de las relaciones que mantienen por pares: Hutter-Ellen, Hutter-Orlok, Ellen-Orlok, Orlock-Knock, Bulwer-Sievers, Ellen-Ruth... Pero la dualidad trasciende lo psicológico; Hutter-Orlok pueden ser las dos caras complementarias del héroe romántico, pero hay una dualidad estructural en el armazón de la película, de modo que todo sentido se expresa a través de una tensión entre dos elementos complementarios. Las dualidades trascienden a los personajes, impregnan situaciones, actitudes y gestos, elementos del decorado, efectos de iluminación... continuamente duplicados, reproducidos, repetidos; los paralelismos, los ecos y las rimas internas se suceden. No hay espacio aquí para detallar todo eso. Una visión atenta permitirá advertirlo en una u otra medida (viajes, cartas, libros, voces narrativas...)
Las propias situaciones de continuo se abren a dobles lecturas, desde esa primera escena, ya comentada, en que Hutter ofrece las flores a Ellen, asociable con su espera en el cementerio junto al mar, rica en «sobresignificados». ¿A quién espera realmente Ellen? Hutter se ha ido a caballo; lo lógico es que vuelva a caballo, no por mar. ¿Le ha fallado a Ellen su sutil intuición? ¿No será que a quién espera es a Orlock más que a Hutter? ¿A quién se refiere realmente su frase «¡Tengo que ir con él! ¡Ya llega!», ante la llegada coincidente de Hutter y Orlok? Incluso: ¿no puede leerse una sombra de ambigüedad en el «Ich liebe dich» («te quiero») que ella borda en su solitaria espera? Sobresignificado también en la carta de Hutter que Ruth allí le entrega, y en la que él le habla de la doble picadura de mosquito, pero en la que Ellen percibe algo muy distinto. Nada es lo que aparenta, el significado real está siempre más allá del literal, todo necesita un referente oculto para clausurar su sentido.
.../...
La trama de la novela se ha simplificado al extremo con una meticulosa labor de poda para reducirla a lo esencial; todo lo que ha quedado es decisivo: no hay nada superfluo en «Nosferatu» . Como ejemplo, las dos primeras escenas: en la primera —Hutter corta unas flores y se las ofrece a Ellen—, se plasma la idea del sacrificio, tema de fondo de la película; en la segunda —Hutter se encuentra con un conocido—, la inevitabilidad del destino, que va a modular el desarrollo de los acontecimientos. Difícil plantear más cosas en menos tiempo y con menos elementos.
Esas ideas se desarrollan sobre un tema de fondo: el conflicto eterno entre la luz y las tinieblas, aquí mantenido dentro de una visión naturalista, «cósmica», al margen de lo religioso. (El cristianismo no tiene, evidentemente, la exclusiva del sacrificio). El guión de Albin Grau, implicado en los movimientos ocultistas de su tiempo, prescinde de la simbología cristiana que suele acompañar al mito del vampirismo. Escasa presencia de signos religiosos: no hay cruces en la película (ni siquiera junto a la cama de Hutter en el hospital, donde, en la época, parecía obligada) salvo las de ese cementerio junto al mar —con la función, no religiosa, de evocar la idea de la muerte—, y un crucifijo junto a la cama de Ellen, al final, que no incomoda lo más mínimo al vampiro y cuyo carácter ostentoso subraya más bien su inoperancia.
El mal, pues, como realidad puramente natural, presente en todas partes, tan indisolublemente ligado al bien como la muerte a la vida; tan activo en el mundo humano como en el animal y el vegetal. Ponerlo de manifiesto parece la función única de esa escena, ajena al desarrollo de la historia, donde la planta carnívora devora a la mosca. Omnipresencia manifiesta incluso en los actos humanos en apariencia más alejados de él: en su bienintencionado acto de amor, queriendo hacer un regalo a Ellen, Hutter quita la vida a las flores, como la hipersensible esposa detecta de inmediato.
En su ubicuidad, con su carácter difuso, el mal todo lo impregna, pues conexiones subterráneas ligan todo lo que existe: más que un conjunto de entes, el mundo es una intrincada red de relaciones; todo está en relación con todo, y, por tanto, todo está poco definido. No hay contornos precisos ni significados unívocos. Entidades y situaciones expanden sus prolongaciones configurando un entramado de sentidos no fáciles de advertir, siempre más allá de lo aparente. Todo sugiere algo que trasciende su sentido inmediato o literal, todo tiene una dimensión oculta. Esa red de sentidos ocultos, más allá de la mera literalidad, es, en definitiva, la razón de ser de toda hermenéutica esotérica, en el sentido estricto, no mediático, del término. Son esas conexiones las que dan sentido al relato. Dotadas de relieve, generan inquietud en el espectador que presiente así el carácter equívoco y amenazante de todas las figuraciones; inquietud que no se basa en lo que ocurre, sino en lo que oscuramente se sugiere que tal vez pudiere ocurrir.
Los propios personajes se proyectan más allá de los límites formales de su núcleo configurador. Si hay un tema frecuente en el cine de Weimar es el tema del doble. No es casual que la primera imagen, tras la vista-prólogo de la ciudad de Wisborg, sea un plano de Hutter delante de un espejo, enfrentado a su propia imagen. Desdoblamiento, presencia de la dualidad, repetida obsesivamente a lo largo del film: el personaje central, por ejemplo, es a la vez Orlok, noble aristócrata, y Nosferatu, el vampiro; pero el propio Nosferatu se desdobla en Nosferatu-Knock; y solo la imposibilidad física de estar en dos lugares a la vez nos lleva a diferenciarlo del conductor del carruaje que recoge a Hutter.
Los personajes solo pueden ser comprendidos a través de las relaciones que mantienen por pares: Hutter-Ellen, Hutter-Orlok, Ellen-Orlok, Orlock-Knock, Bulwer-Sievers, Ellen-Ruth... Pero la dualidad trasciende lo psicológico; Hutter-Orlok pueden ser las dos caras complementarias del héroe romántico, pero hay una dualidad estructural en el armazón de la película, de modo que todo sentido se expresa a través de una tensión entre dos elementos complementarios. Las dualidades trascienden a los personajes, impregnan situaciones, actitudes y gestos, elementos del decorado, efectos de iluminación... continuamente duplicados, reproducidos, repetidos; los paralelismos, los ecos y las rimas internas se suceden. No hay espacio aquí para detallar todo eso. Una visión atenta permitirá advertirlo en una u otra medida (viajes, cartas, libros, voces narrativas...)
Las propias situaciones de continuo se abren a dobles lecturas, desde esa primera escena, ya comentada, en que Hutter ofrece las flores a Ellen, asociable con su espera en el cementerio junto al mar, rica en «sobresignificados». ¿A quién espera realmente Ellen? Hutter se ha ido a caballo; lo lógico es que vuelva a caballo, no por mar. ¿Le ha fallado a Ellen su sutil intuición? ¿No será que a quién espera es a Orlock más que a Hutter? ¿A quién se refiere realmente su frase «¡Tengo que ir con él! ¡Ya llega!», ante la llegada coincidente de Hutter y Orlok? Incluso: ¿no puede leerse una sombra de ambigüedad en el «Ich liebe dich» («te quiero») que ella borda en su solitaria espera? Sobresignificado también en la carta de Hutter que Ruth allí le entrega, y en la que él le habla de la doble picadura de mosquito, pero en la que Ellen percibe algo muy distinto. Nada es lo que aparenta, el significado real está siempre más allá del literal, todo necesita un referente oculto para clausurar su sentido.
.../...
[Leer más +]
23 de 25 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

El gabinete del doctor Caligari (1920)
 Robert Wiene
Robert Wiene- Werner Krauss, Conrad Veidt, Friedrich Feher ...
Revisar Caligari
17 de septiembre de 2017
La recepción de esta película desde finales de los años cuarenta ha estado decisivamente condicionada por la interpretación de Sigfried Kracauer en su famoso libro «De Caligari a Hitler», cuya influencia ha sido decisiva a la hora de interpretar el film. Según la visión sociologista de Kracauer, la película era, en principio, una denuncia de las estructuras políticas que habían generado la guerra recién terminada y una visionaria premonición de lo que iba a ocurrir en Alemania en las décadas siguientes.
Kracauer se basaba en las dudosas declaraciones de uno de los guionistas, Hans Janowitz, sobre su «intención subconsciente» (?) al elaborar el guión y sobre la supuesta tergiversación de su sentido inicial, mediante la adición de un prólogo y un epílogo que habrían invertido su significado original, convirtiendo la crítica al poder en la visión de un loco, y haciendo así de un guión «revolucionario» una historia conformista para mentes bienpensantes. Ahora bien, la posterior aparición del guión, que se creía perdido, puso en entredicho las palabras de Janowitz. Por otra parte, las confusas declaraciones de Fritz Lang (con una decisiva responsabilidad en esa tergiversación) no contribuyeron precisamente a aclarar el asunto.
Así pues, se impone, yo creo, una re-visión de «Caligari», dejando a un lado intenciones subconscientes, opiniones cuestionables y declaraciones sospechosas, ateniéndonos estrictamente a lo que la película ofrece. Y una de las primeras cosas que vemos en ella es la difícil asimilación del doctor Caligari con las estructuras del poder político. Precisamente en sentido contrario, la película lo muestra enfrentado al poder municipal, única expresión del poder político que aparece en la pantalla, lo que ya debería inducirnos a andar con cautela con respecto a las opiniones asentadas.
El cine alemán de principios del siglo XX, se siente especialmente atraído por lo fantástico, por lo misterioso y lo siniestro, tendencia que lleva a la recuperación del cuento gótico, de claras influencias románticas, y que se manifestaba ya antes de «Caligari» en películas como «El otro» (1913), «El estudiante de Praga» (1913), «El Golem» (1916), «Homunculus» (1916), entre otras. En «Caligari» veo la confluencia de dos temáticas distintas que estaban siendo tratadas ya por el cine de su tiempo; por un lado, la escisión de la personalidad y el tema del doble: no solo Caligari presenta una singular dualidad —a la vez científico y feriante—, sino que Cesare puede perfectamente ser interpretado como lo reprimido de Caligari, e incluso el propio Cesare tiene su doble en el muñeco que lo sustituye en sus salidas nocturnas: multiplicación de la dualidad que se sugiere potencialmente ilimitada; en definitiva, una visión de la personalidad abiertamente contraria a la preconizada por la mentalidad ilustrada, tan diáfana como plana. Por otro lado, el recelo, cuando menos, con respecto a la ciencia (Caligari es en definitiva un científico) cuyo poder infunde ya serios temores. El «accidente» en la realización de algún experimento, con consecuencias catastróficas, o los desmanes de un científico trastornado han estado muy presentes en todo el cine del siglo XX (hay ya una versión de Frankestein de 1910), que lo había tomado de la literatura del siglo anterior y, en última instancia, de la rebelión romántica contra la razón científico-tecnológica. Es, pues, la perspectiva racionalista de la conciencia y su objetivación en la lógica científica, y no unas subterráneas miras políticas, lo que de forma patente me parece ver cuestionado en la trama de «Caligari». La interpretación política es sencillamente un reduccionista intento de racionalizar por vía de concreción en circunstancias inmediatas y particulares —y por tanto, fácilmente «manejables»—, el horror difuso y universal, potencialmente contenido en la historia.
De todos modos: ya se trate de una crítica política o de un cuestionamiento de la razón ilustrada, ¿contradice la adición de prólogo y epílogo la idea inicial? No lo creo. No hay ninguna obligación de creer en la sinceridad de Caligari ni en la demencia de Francis, lo que deja un final inquietantemente abierto que debemos agradecer a la inteligencia de Wiene frente a las cortas miras de Lang.
La interpretación limitadamente política que se acostumbra a dar de la película afecta decisivamente a la función del estilo expresionista e incluso a su naturaleza. Subyace en buena parte de las críticas la idea de que el expresionismo sería la adecuada traducción de la fantasía de un loco en términos pictóricos, llegando incluso a identificar el expresionismo con una visión distorsionada de la realidad. Se ha insistido hasta la saciedad en un supuesto carácter pesadillesco, angustioso y opresivo de los decorados. En absoluto puedo estar de acuerdo con tal apreciación si pretende extenderse —como es habitual— a la totalidad del film. Los decorados configuran un mundo fantástico, paralelo al de los cuentos de hadas, pero, como él, abierto tanto a lo siniestro y opresivo como a lo amable y acogedor. No hay nada de siniestro, por ejemplo, en el escenario de la feria de Holstenwall, con el giro incesante de sus alegres tiovivos; ni en las calles en que Francis y Alan se encuentran con Jane, que, por el contrario, transmiten la idea de una ciudad perfectamente «habitable»; ni tampoco en los interiores de sus viviendas que, con toda su rectilínea irregularidad, son tan acogedoras como el curvilíneo habitáculo de un hobbit. Justo lo contrario de las inhumanas visiones de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, ordenado y regular, que algunos identifican, de forma a mi entender escalofriante, como «bellas». Cuando el decorado se hace más perturbador no está expresando la supuesta demencia de Francis, sino la naturaleza de la realidad a la que Francis se enfrenta. [Acabo en el spoiler].
Kracauer se basaba en las dudosas declaraciones de uno de los guionistas, Hans Janowitz, sobre su «intención subconsciente» (?) al elaborar el guión y sobre la supuesta tergiversación de su sentido inicial, mediante la adición de un prólogo y un epílogo que habrían invertido su significado original, convirtiendo la crítica al poder en la visión de un loco, y haciendo así de un guión «revolucionario» una historia conformista para mentes bienpensantes. Ahora bien, la posterior aparición del guión, que se creía perdido, puso en entredicho las palabras de Janowitz. Por otra parte, las confusas declaraciones de Fritz Lang (con una decisiva responsabilidad en esa tergiversación) no contribuyeron precisamente a aclarar el asunto.
Así pues, se impone, yo creo, una re-visión de «Caligari», dejando a un lado intenciones subconscientes, opiniones cuestionables y declaraciones sospechosas, ateniéndonos estrictamente a lo que la película ofrece. Y una de las primeras cosas que vemos en ella es la difícil asimilación del doctor Caligari con las estructuras del poder político. Precisamente en sentido contrario, la película lo muestra enfrentado al poder municipal, única expresión del poder político que aparece en la pantalla, lo que ya debería inducirnos a andar con cautela con respecto a las opiniones asentadas.
El cine alemán de principios del siglo XX, se siente especialmente atraído por lo fantástico, por lo misterioso y lo siniestro, tendencia que lleva a la recuperación del cuento gótico, de claras influencias románticas, y que se manifestaba ya antes de «Caligari» en películas como «El otro» (1913), «El estudiante de Praga» (1913), «El Golem» (1916), «Homunculus» (1916), entre otras. En «Caligari» veo la confluencia de dos temáticas distintas que estaban siendo tratadas ya por el cine de su tiempo; por un lado, la escisión de la personalidad y el tema del doble: no solo Caligari presenta una singular dualidad —a la vez científico y feriante—, sino que Cesare puede perfectamente ser interpretado como lo reprimido de Caligari, e incluso el propio Cesare tiene su doble en el muñeco que lo sustituye en sus salidas nocturnas: multiplicación de la dualidad que se sugiere potencialmente ilimitada; en definitiva, una visión de la personalidad abiertamente contraria a la preconizada por la mentalidad ilustrada, tan diáfana como plana. Por otro lado, el recelo, cuando menos, con respecto a la ciencia (Caligari es en definitiva un científico) cuyo poder infunde ya serios temores. El «accidente» en la realización de algún experimento, con consecuencias catastróficas, o los desmanes de un científico trastornado han estado muy presentes en todo el cine del siglo XX (hay ya una versión de Frankestein de 1910), que lo había tomado de la literatura del siglo anterior y, en última instancia, de la rebelión romántica contra la razón científico-tecnológica. Es, pues, la perspectiva racionalista de la conciencia y su objetivación en la lógica científica, y no unas subterráneas miras políticas, lo que de forma patente me parece ver cuestionado en la trama de «Caligari». La interpretación política es sencillamente un reduccionista intento de racionalizar por vía de concreción en circunstancias inmediatas y particulares —y por tanto, fácilmente «manejables»—, el horror difuso y universal, potencialmente contenido en la historia.
De todos modos: ya se trate de una crítica política o de un cuestionamiento de la razón ilustrada, ¿contradice la adición de prólogo y epílogo la idea inicial? No lo creo. No hay ninguna obligación de creer en la sinceridad de Caligari ni en la demencia de Francis, lo que deja un final inquietantemente abierto que debemos agradecer a la inteligencia de Wiene frente a las cortas miras de Lang.
La interpretación limitadamente política que se acostumbra a dar de la película afecta decisivamente a la función del estilo expresionista e incluso a su naturaleza. Subyace en buena parte de las críticas la idea de que el expresionismo sería la adecuada traducción de la fantasía de un loco en términos pictóricos, llegando incluso a identificar el expresionismo con una visión distorsionada de la realidad. Se ha insistido hasta la saciedad en un supuesto carácter pesadillesco, angustioso y opresivo de los decorados. En absoluto puedo estar de acuerdo con tal apreciación si pretende extenderse —como es habitual— a la totalidad del film. Los decorados configuran un mundo fantástico, paralelo al de los cuentos de hadas, pero, como él, abierto tanto a lo siniestro y opresivo como a lo amable y acogedor. No hay nada de siniestro, por ejemplo, en el escenario de la feria de Holstenwall, con el giro incesante de sus alegres tiovivos; ni en las calles en que Francis y Alan se encuentran con Jane, que, por el contrario, transmiten la idea de una ciudad perfectamente «habitable»; ni tampoco en los interiores de sus viviendas que, con toda su rectilínea irregularidad, son tan acogedoras como el curvilíneo habitáculo de un hobbit. Justo lo contrario de las inhumanas visiones de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, ordenado y regular, que algunos identifican, de forma a mi entender escalofriante, como «bellas». Cuando el decorado se hace más perturbador no está expresando la supuesta demencia de Francis, sino la naturaleza de la realidad a la que Francis se enfrenta. [Acabo en el spoiler].
[Leer más +]
28 de 32 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

El séptimo sello (1957)
 Ingmar Bergman
Ingmar Bergman- Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Nils Poppe ...
¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios?
4 de julio de 2017
Dios, la muerte y el sentido de la existencia es el tema de esta película de Bergman. El protagonista, Antonius Block, cree —o quiere creer— en Dios, pero tiene dudas, y su razón busca certezas. Pretende que Dios se le muestre, quiere verlo, oírlo y hasta tocarlo. Actitud idolátrica, pues, si Dios es algo, es quizá una fuerza misteriosa, inasible, incomprensible, en el fondo de cada uno; una fuerza sin rostro que, a lo sumo, promueve una cierta orientación de la vida, evoca vagamente alguna forma superior de realidad y sugiere, de forma negativa, lo que no debe ser. El caballero no lo entiende así, y muere implorando en vano a su Dios-ídolo, ante la recriminación de su escudero por no ser capaz de afrontar el momento decisivo con la necesaria entereza. Hay que reconocerle, en todo caso, la honradez para vivir con sus dudas sin ceder a la tranquilizadora creencia, fabricada a tal fin.
El escudero, racionalista, pragmático, vive al margen de la creencia religiosa; es un humanista, se rebela contra el fanatismo, la superstición y la injusticia. Cree tener respuestas claras para todo, pero su propia claridad lo hace sospechoso. Como tantos ateos modernos, hace de la increencia su creencia, agarrado a su ateísmo como otros se agarran a su Dios; ahora bien, es consecuente cuando la muerte llega. La aceptación estoica del final indica que al menos alguna verdad hay en su contemplación de la vida sub especie mortis. Frente a la muerte, Jöns pone de manifiesto un cierto grado de autenticidad. Queda por saber si ese heideggeriano ser-libre-para-la-muerte puede ser o no trascendido por un ser-libre-para-más-allá-de-la-muerte, que acaso haría posible una experiencia superior.
Están también los flagelantes y quienes, sin valor suficiente para unirse a ellos, se identifican no obstante con su espíritu. Sometimiento absoluto de la razón a la creencia, que Bergman presenta esquemáticamente, tal vez porque no es una actitud que le interese en especial.
Como cuarta opción existencial, la familia de titiriteros encarna una vida de amor, sencillez y bondad, una religiosidad en apariencia inocente, despreocupada de las abstrusas complejidades de la mente. Como el caballero y su escudero, flagelantes y juglares están en una relación de polaridad recíproca, como queda patente cuando el canto alegre de los segundos es acallado por los cánticos amenazantes de los primeros y una representación es sustituida por la otra. En la pareja de juglares, una diferencia importante: Jof es un visionario, tiene capacidad de ver lo que ni su mujer ni los demás pueden ver.
Junto a otros personajes, menos definidos, está la muchacha sin nombre, supuestamente muda, aunque al final resulte no serlo —¿precedente de la Elizabeth Vogler de «Persona»?—, y que, curiosamente (no sé si significativamente) no forma parte de la famosa danza final de la Muerte. Quizá tipifica la actitud expectante de quien ni afirma ni niega, y, sabiendo que no sabe, conserva la serenidad sin hundirse en la angustia.
La reflexión sobre Dios queda abierta, pero el problema no está en su conclusión o inconclusión, sino en sus presupuestos. Bergman no va más allá de la idea de un Ente supremo, creador, regente y juez del universo, de marcado carácter extracósmico; en definitiva, un Dios institucional, primario, que no difiere mucho del de la religiosidad popular. Se diría que Bergman no pudo traspasar los límites de la convencional educación religiosa recibida en el seno familiar, y, cuando renuncie a su particular visión de Dios, renunciará también a Dios. Por eso sus reflexiones «teológicas» me parecen de un valor limitado y no creo que sea exactamente ahí donde hay que buscar el interés fundamental de su cine.
En este punto, es difícil evitar la comparación con «Sacrificio» de Tarkovski. La idea de Dios que ambos directores manejan en sus respectivas películas —dos excepcionales obras de arte, en mi opinión— es similarmente limitada: casi un Dios de catecismo. Pero Tarkovski se identifica con esa imagen, mientras que Bergman la cuestiona. Distanciamiento que generará en el cineasta sueco serias dudas sobre la posibilidad de conocer. Consciente de la dificultad, se mostrará cauto, y, en general, no formulará en sus films afirmaciones o negaciones demasiado rotundas sobre tan prolijas cuestiones.
El planteamiento de la muerte es igualmente discutible. No se puede plantear seriamente el tema partiendo de que se trata de algo inevitablemente «malo». La visión negativa de la muerte es perfectamente natural, pero nada más que eso: el resultado de un mero instinto biológico, reforzado ahora culturalmente por un vitalismo materialista para el que no hay más existencia que la conocida. Difícil sostener desde ahí un planteamiento espiritual serio. No hay quizá contradicción más chirriante que la lamentación de los creyentes de cualquier religión por la realidad ineludible de la muerte. Se diría que, para ellos, una muerte eterna reduce la vida eterna a la nada, convirtiendo al apocalipsis en mero escenario de terror, cuando se supone que debería ser —al menos con la misma intensidad— un motivo de esperanza.
Bergman participa de esa contradicción, y de forma, además, especialmente redundante: como si fuera posible escapar a la muerte, pretende «salvar» (?) de ella a los titiriteros. ¡Como si el aplazamiento de unos meses o unos años (y aun de siglos o milenios) significase algo ante la posible eternidad de la muerte! Se ha achacado a Bergman una cierta simpleza en el desenlace, por lo que tiene de alegato en pro de una fe primaria y una bondad ingenua. Pero no es ahí donde está el problema. La bondad sencilla como norma puede no ser una conclusión simplista, sobre todo si se accede a ella tras descartar como inviable todo intento de resolución racional. Además, no se puede olvidar que Jof es, como rasgo más determinante, un visionario, con una conciencia muy clara de sus visiones:
[→ spoiler]
El escudero, racionalista, pragmático, vive al margen de la creencia religiosa; es un humanista, se rebela contra el fanatismo, la superstición y la injusticia. Cree tener respuestas claras para todo, pero su propia claridad lo hace sospechoso. Como tantos ateos modernos, hace de la increencia su creencia, agarrado a su ateísmo como otros se agarran a su Dios; ahora bien, es consecuente cuando la muerte llega. La aceptación estoica del final indica que al menos alguna verdad hay en su contemplación de la vida sub especie mortis. Frente a la muerte, Jöns pone de manifiesto un cierto grado de autenticidad. Queda por saber si ese heideggeriano ser-libre-para-la-muerte puede ser o no trascendido por un ser-libre-para-más-allá-de-la-muerte, que acaso haría posible una experiencia superior.
Están también los flagelantes y quienes, sin valor suficiente para unirse a ellos, se identifican no obstante con su espíritu. Sometimiento absoluto de la razón a la creencia, que Bergman presenta esquemáticamente, tal vez porque no es una actitud que le interese en especial.
Como cuarta opción existencial, la familia de titiriteros encarna una vida de amor, sencillez y bondad, una religiosidad en apariencia inocente, despreocupada de las abstrusas complejidades de la mente. Como el caballero y su escudero, flagelantes y juglares están en una relación de polaridad recíproca, como queda patente cuando el canto alegre de los segundos es acallado por los cánticos amenazantes de los primeros y una representación es sustituida por la otra. En la pareja de juglares, una diferencia importante: Jof es un visionario, tiene capacidad de ver lo que ni su mujer ni los demás pueden ver.
Junto a otros personajes, menos definidos, está la muchacha sin nombre, supuestamente muda, aunque al final resulte no serlo —¿precedente de la Elizabeth Vogler de «Persona»?—, y que, curiosamente (no sé si significativamente) no forma parte de la famosa danza final de la Muerte. Quizá tipifica la actitud expectante de quien ni afirma ni niega, y, sabiendo que no sabe, conserva la serenidad sin hundirse en la angustia.
La reflexión sobre Dios queda abierta, pero el problema no está en su conclusión o inconclusión, sino en sus presupuestos. Bergman no va más allá de la idea de un Ente supremo, creador, regente y juez del universo, de marcado carácter extracósmico; en definitiva, un Dios institucional, primario, que no difiere mucho del de la religiosidad popular. Se diría que Bergman no pudo traspasar los límites de la convencional educación religiosa recibida en el seno familiar, y, cuando renuncie a su particular visión de Dios, renunciará también a Dios. Por eso sus reflexiones «teológicas» me parecen de un valor limitado y no creo que sea exactamente ahí donde hay que buscar el interés fundamental de su cine.
En este punto, es difícil evitar la comparación con «Sacrificio» de Tarkovski. La idea de Dios que ambos directores manejan en sus respectivas películas —dos excepcionales obras de arte, en mi opinión— es similarmente limitada: casi un Dios de catecismo. Pero Tarkovski se identifica con esa imagen, mientras que Bergman la cuestiona. Distanciamiento que generará en el cineasta sueco serias dudas sobre la posibilidad de conocer. Consciente de la dificultad, se mostrará cauto, y, en general, no formulará en sus films afirmaciones o negaciones demasiado rotundas sobre tan prolijas cuestiones.
El planteamiento de la muerte es igualmente discutible. No se puede plantear seriamente el tema partiendo de que se trata de algo inevitablemente «malo». La visión negativa de la muerte es perfectamente natural, pero nada más que eso: el resultado de un mero instinto biológico, reforzado ahora culturalmente por un vitalismo materialista para el que no hay más existencia que la conocida. Difícil sostener desde ahí un planteamiento espiritual serio. No hay quizá contradicción más chirriante que la lamentación de los creyentes de cualquier religión por la realidad ineludible de la muerte. Se diría que, para ellos, una muerte eterna reduce la vida eterna a la nada, convirtiendo al apocalipsis en mero escenario de terror, cuando se supone que debería ser —al menos con la misma intensidad— un motivo de esperanza.
Bergman participa de esa contradicción, y de forma, además, especialmente redundante: como si fuera posible escapar a la muerte, pretende «salvar» (?) de ella a los titiriteros. ¡Como si el aplazamiento de unos meses o unos años (y aun de siglos o milenios) significase algo ante la posible eternidad de la muerte! Se ha achacado a Bergman una cierta simpleza en el desenlace, por lo que tiene de alegato en pro de una fe primaria y una bondad ingenua. Pero no es ahí donde está el problema. La bondad sencilla como norma puede no ser una conclusión simplista, sobre todo si se accede a ella tras descartar como inviable todo intento de resolución racional. Además, no se puede olvidar que Jof es, como rasgo más determinante, un visionario, con una conciencia muy clara de sus visiones:
[→ spoiler]
[Leer más +]
20 de 25 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

El año pasado en Marienbad (1961)
 Alain Resnais
Alain Resnais- Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoeff ...
Marienbad frente a sus interpretaciones
12 de marzo de 2017
Pocas películas, si es que hay alguna, habrán sido objeto de más intentos de interpretación que «El año pasado en Marienbad» [abrevio en lo sucesivo: «Marienbad»]. Las teorías sobre su posible significado son múltiples e incluso se dice que sus creadores la construyeron consciente y voluntariamente de modo que satisficiera una pluralidad de interpretaciones. Se dice también que el director, Alain Resnais, y el guionista, Alain Robbe-Grillet, que asumió casi el papel de codirector, tenían una visión distinta de la historia: mientras que, para Resnais, el protagonista decía la verdad y, en consecuencia, la película trataría de la memoria y el olvido, para Robbe-Grillet, por el contrario, el protagonista mentía y, en consecuencia, el tema de la película sería más bien la persuasión.
Susan Sontag, por su parte, alude a este film en su ensayo «Contra la interpretación», donde afirma que «habría que resistirse a la tentación de interpretar “Marienbad”». Sontag basa su propuesta en la idea de que toda interpretación altera la naturaleza real de la obra interpretada, al sustituir sus elementos fundamentales, destinados a ser sensorial y emocionalmente percibidos, por conceptos elaborados por la mente razonadora (A significa esto; B significa aquello; C, aquello otro, etc.). Sontag parece partir del hecho de que la razón necesariamente se erige de forma dictatorial en la única facultad supuestamente fiable de conocimiento, que pretende atribuirse siempre la última palabra. Independientemente de que esa sustitución esté o no presidida por una adecuación o correspondencia fiel del discurso verbal, es decir, de la interpretación, con el objeto interpretado, la gravedad de la mutilación reside en la conceptualización misma, en la creencia más o menos inconsciente de que la obra de arte puede reducirse a discurso.
Ahora bien, que la interpretación se realice con frecuencia sobre la base de esta creencia subyacente no quiere decir que así deba ser por necesidad. Pues la conceptualización que la interpretación implica puede ser consciente de su carácter parcial, y por tanto secundario, con respecto a la apropiación de la naturaleza esencial de la obra; esta, por otra parte, ni mucho menos tiene por qué estar cerrada a una razón que no deja de ser un aspecto, limitado pero fundamental, de la inteligencia humana. En consecuencia, la interpretación puede reconocer la limitación de su status y, en lugar de aspirar a suplantar a la obra, colocarse a su servicio, aceptando su relatividad, lo que podrá redundar en enriquecimiento y no en tergiversación. Pues lo que no se puede olvidar es que aunque toda superficie revela, también oculta; hay una profundidad más o menos insondable en todas las cosas, y reflexionar y elaborar un discurso sobre un objeto artístico, incluso interpretarlo, para tratar de ver y hablar del sentido que pueda haber por detrás de su epidermis no es forzosamente deformar o mutilar, sino que puede también aproximar a su realidad originaria, ayudando a transformar su opacidad en transparencia.
En todo caso, creo que Sontag tiene una parte de razón, y una parte importante, en la medida en que el racionalismo de nuestra cultura nos impide ver las obras de arte (al menos de ciertas artes y quizá en particular del cine) por lo que realmente son en sí mismas, de modo que, mediante la interpretación, ignoramos o, peor, sofocamos y suprimimos todo lo que en ellas se sustrae al discurso, que puede ser precisamente lo esencial.
Por otra parte, no todas las obras de arte —más específicamente, no todas las obras cinematográficas— están construidas de forma semejante y no todas han sido concebidas para ser recibidas de manera similar. Hay películas más próximas, desde su concepción, a una obra musical y otras al ensayo filosófico, por ejemplo, y, obviamente, el papel que pueda y deba desempeñar la razón —y, por tanto, la interpretación— en la recepción de unas y otras será muy distinto.
Aunque pueda sonar a provocación, «Marienbad» me parece una película con un elevado grado de transparencia en lo que tiene de esencial; también, y quizá por eso mismo, con un elevado grado de opacidad en lo que tiene de accidental. En «Marienbad» casi todo lo que tiene que estar claro lo está hasta la evidencia; si parece lo contrario es sencillamente porque no se atiende a lo que la película pretende mostrar —y muestra—, y se busca soluciones a problemas inexistentes o, en todo caso, comparativamente irrelevantes; en definitiva, porque no se mira donde se debe mirar. Buscar significados a «Marienbad» puede añadirle más opacidad que transparencia. Abordar el film con la actitud detectivesca de quien pretende resolver un enigma sería, como dice el cuento sufí, buscar fuera de casa lo que se ha perdido dentro, sobre la base de que fuera hay más luz.
No se encontrarán muchas películas que vehiculen con tal intensidad, con tal eficacia, una realidad (no una idea-acerca-de-la-realidad) que, ciertamente, es refractaria a la lectura convencionalmente conceptual, pero inmediatamente asimilable desde otra forma de recepción. Lo importante en «Marienbad» es percibir esa realidad, que precisa ser acogida de forma diferente, desde la única perspectiva que la hace accesible: la perspectiva «poética», entendiendo la «poesía» —como decía Tarkovski— no como género literario, sino como forma de abordar la existencia, como aprehensión globalizante de una mirada no literalista que utiliza la razón en lugar de ser utilizada por ella. «Marienbad» es, desde tal perspectiva, una invitación a percibir lo real y, por tanto, a situarse ante lo real —o, mejor, en lo real—, de forma distinta a la que dicta la experiencia común.
[Acabo en el spoiler.]
Susan Sontag, por su parte, alude a este film en su ensayo «Contra la interpretación», donde afirma que «habría que resistirse a la tentación de interpretar “Marienbad”». Sontag basa su propuesta en la idea de que toda interpretación altera la naturaleza real de la obra interpretada, al sustituir sus elementos fundamentales, destinados a ser sensorial y emocionalmente percibidos, por conceptos elaborados por la mente razonadora (A significa esto; B significa aquello; C, aquello otro, etc.). Sontag parece partir del hecho de que la razón necesariamente se erige de forma dictatorial en la única facultad supuestamente fiable de conocimiento, que pretende atribuirse siempre la última palabra. Independientemente de que esa sustitución esté o no presidida por una adecuación o correspondencia fiel del discurso verbal, es decir, de la interpretación, con el objeto interpretado, la gravedad de la mutilación reside en la conceptualización misma, en la creencia más o menos inconsciente de que la obra de arte puede reducirse a discurso.
Ahora bien, que la interpretación se realice con frecuencia sobre la base de esta creencia subyacente no quiere decir que así deba ser por necesidad. Pues la conceptualización que la interpretación implica puede ser consciente de su carácter parcial, y por tanto secundario, con respecto a la apropiación de la naturaleza esencial de la obra; esta, por otra parte, ni mucho menos tiene por qué estar cerrada a una razón que no deja de ser un aspecto, limitado pero fundamental, de la inteligencia humana. En consecuencia, la interpretación puede reconocer la limitación de su status y, en lugar de aspirar a suplantar a la obra, colocarse a su servicio, aceptando su relatividad, lo que podrá redundar en enriquecimiento y no en tergiversación. Pues lo que no se puede olvidar es que aunque toda superficie revela, también oculta; hay una profundidad más o menos insondable en todas las cosas, y reflexionar y elaborar un discurso sobre un objeto artístico, incluso interpretarlo, para tratar de ver y hablar del sentido que pueda haber por detrás de su epidermis no es forzosamente deformar o mutilar, sino que puede también aproximar a su realidad originaria, ayudando a transformar su opacidad en transparencia.
En todo caso, creo que Sontag tiene una parte de razón, y una parte importante, en la medida en que el racionalismo de nuestra cultura nos impide ver las obras de arte (al menos de ciertas artes y quizá en particular del cine) por lo que realmente son en sí mismas, de modo que, mediante la interpretación, ignoramos o, peor, sofocamos y suprimimos todo lo que en ellas se sustrae al discurso, que puede ser precisamente lo esencial.
Por otra parte, no todas las obras de arte —más específicamente, no todas las obras cinematográficas— están construidas de forma semejante y no todas han sido concebidas para ser recibidas de manera similar. Hay películas más próximas, desde su concepción, a una obra musical y otras al ensayo filosófico, por ejemplo, y, obviamente, el papel que pueda y deba desempeñar la razón —y, por tanto, la interpretación— en la recepción de unas y otras será muy distinto.
Aunque pueda sonar a provocación, «Marienbad» me parece una película con un elevado grado de transparencia en lo que tiene de esencial; también, y quizá por eso mismo, con un elevado grado de opacidad en lo que tiene de accidental. En «Marienbad» casi todo lo que tiene que estar claro lo está hasta la evidencia; si parece lo contrario es sencillamente porque no se atiende a lo que la película pretende mostrar —y muestra—, y se busca soluciones a problemas inexistentes o, en todo caso, comparativamente irrelevantes; en definitiva, porque no se mira donde se debe mirar. Buscar significados a «Marienbad» puede añadirle más opacidad que transparencia. Abordar el film con la actitud detectivesca de quien pretende resolver un enigma sería, como dice el cuento sufí, buscar fuera de casa lo que se ha perdido dentro, sobre la base de que fuera hay más luz.
No se encontrarán muchas películas que vehiculen con tal intensidad, con tal eficacia, una realidad (no una idea-acerca-de-la-realidad) que, ciertamente, es refractaria a la lectura convencionalmente conceptual, pero inmediatamente asimilable desde otra forma de recepción. Lo importante en «Marienbad» es percibir esa realidad, que precisa ser acogida de forma diferente, desde la única perspectiva que la hace accesible: la perspectiva «poética», entendiendo la «poesía» —como decía Tarkovski— no como género literario, sino como forma de abordar la existencia, como aprehensión globalizante de una mirada no literalista que utiliza la razón en lugar de ser utilizada por ella. «Marienbad» es, desde tal perspectiva, una invitación a percibir lo real y, por tanto, a situarse ante lo real —o, mejor, en lo real—, de forma distinta a la que dicta la experiencia común.
[Acabo en el spoiler.]
[Leer más +]
29 de 31 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
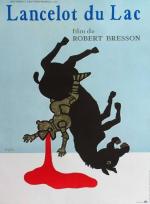
Lancelot du Lac (1974)
 Robert Bresson
Robert Bresson- Luc Simon, Laura Duke Condominas, Humbert Balsan ...
El final de un mundo
24 de enero de 2016
Inspirándose en «La muerte del rey Arturo», última parte del ciclo llamado «Lanzarote en prosa» (no confundir, pues, con el texto de Mallory), Bresson reescribe el mito centrándose en los amores de Lanzarote y Ginebra, si bien lo que a él le interesa no son los vaivenes de la historia amorosa, sino el ahondamiento en el alma de sus protagonistas, enfrentados a una crisis existencial tanto personal como social.
Bresson renuncia a incluir en su película todo elemento mágico, así como cualquiera de las imágenes o situaciones que la memoria colectiva asocia con la leyenda artúrica. Distanciándose de cualquier otro intento de llevar el tema a la pantalla, propone al espectador revivir la experiencia de un fracaso, el final de un mundo.
«Lancelot du Lac» es un proyecto concebido un cuarto de siglo antes de su realización. Con más de setenta años, Bresson es un hombre desencantado, escéptico, un tanto agnóstico (en el sentido etimológico), que contempla con amargura la insensatez del mundo que le rodea. Por eso, no hay que subestimar la parte de protesta, de rebelión contra el orden del mundo que hay en su película. Pero, ¿contra el orden que rige el mundo o contra el mundo mismo? No sé si Bresson diferenciaba entre ambas cosas...
La nada clara relación del cineasta con los planteamientos religiosos es tema debatido. Percibo una pugna trágica con una contradictoria inmanencia que parece revelar y negar a la vez la trascendencia. Creo que Bresson tuvo la honradez y la fuerza para mantenerse fiel a sus dudas, en una incómoda y difícil inestabilidad, lejos de tranquilizadoras certezas. Admite, yo creo, la irresolubilidad del conflicto y acepta la tensión, la contradicción, la imposibilidad misma de conocer, como paradójica fuente de conocimiento. Su incapacidad de alcanzar una conclusión, no por ignorancia, sino por exceso de lucidez, resuena con más agria y contundente desesperanza en sus últimos films, entre ellos «Lancelot du Lac».
Para Bresson la violencia del mundo no era circunstancial o episódica, característica de una época o una institución determinadas, sino consubstancial a la propia condición humana. Esa violencia estructural está presente en la película desde la primera imagen hasta la última, como fondo doloroso de la aventura interior de sus protagonistas. Un prólogo de dos minutos sintetiza su sombría visión de la aventura del graal. («La búsqueda del graal» es el texto que precede a «La muerte de Arturo» en el «Lanzarote en prosa»). Motivo para la reflexión: imágenes abiertamente violentas en un director que siempre ha evitado mostrar explícitamente la violencia.
Bresson no sigue la moda de la “desmitificación”; no hace su película desde el mito, pero tampoco contra él; se coloca a su lado y lo reescribe desde otra perspectiva más próxima a la mentalidad actual en cuanto al contenido crítico, al mundo interior de sus personajes y al lenguaje verbal, aunque manteniendo una asombrosa y difícil proximidad visual con las ilustraciones de los manuscritos medievales, fidelidad que no excluye otras influencias pictóricas posteriores (Paolo Ucello, Georges de la Tour). Aunque sus personajes tengan una complejidad muy superior a la que muestran las fuentes literarias —en especial, Ginebra— y no hablen como personajes del siglo V ni del XII, Bresson no los adorna con esos reflejos circunstanciales que cotidianizan al héroe mítico para convertirlo en hombre común. La interpretación ajena a todo dramatismo que Bresson exige a sus actores confiere un sentido ritualista y esencializante a sus actos e impide que la psicologización se adueñe de los personajes, salvaguardando de este modo su condición arquetípica. Surge así una relación muy compleja, que no es ni plenamente medieval, ni plenamente moderna, con el material original. Hay una deconstrucción que forma parte de la peculiar forma de hacer del realizador francés, basada —se ha dicho muchas veces— en la fragmentación, que devuelve todas las cosas a su más primaria materialidad, restaurándolas en la realidad que podían tener antes de adquirir un nombre, antes de que les hubiera sido asignada una función: proceso de purificación que les devuelve su primigenia aura de indefinición y de misterio. Cada espectador puede así re-construir “su” película, como si hubiera sido realizada para él solo. Esas imágenes de-significadas por la esquematización no mueren en la desposesión de sentido, sino que reviven en la exigencia de su recuperación.
Sequedad y aspereza en las imágenes, en los diálogos, en los sonidos. Bresson personifica la “vía seca”. Los combates son lo opuesto a las representaciones heroicas; las citas de amor, lo opuesto a las representaciones románticas. La deconstrucción temporal y espacial cuestiona el sentido habitual de la causalidad: los sucesos son tanto provocados por hechos pasados cuanto “atraídos” o “llamados” desde un final inevitable, hecho que justifica las frecuentes y conocidas elipsis bressonianas, a veces no fácilmente asimilables (sobre todo, en la segunda mitad del film).
El dilema que obsesiona a la mentalidad contemporánea cuando se enfrenta a datos del pasado —¿mito o historia?— es trascendido por Bresson de la única forma posible realmente creativa: ni lo uno ni lo otro. Todo se resuelve en experiencia interior que se sirve del mito y de la historia sin subordinarse a uno ni a otra. Asistimos así a una doble actualización del mito (“actualización”: traer al acto lo que estaba en potencia); doble, pues Bresson trabaja sobre la que los propios textos llevaron ya a cabo en su momento: la idea de caballería que reflejan corresponde a los siglos XII-XIII en que fueron redactados, no al siglo V en que se supone que se desarrollan los hechos. Nada hay de criticable en ello: estamos ante el proceso de “revivificación” a que todo mito por naturaleza invita y por el cual realiza su intrínseca intemporalidad que lo mantiene con vida y lo protege de convertirse en reliquia estéril e inoperante.
Bresson renuncia a incluir en su película todo elemento mágico, así como cualquiera de las imágenes o situaciones que la memoria colectiva asocia con la leyenda artúrica. Distanciándose de cualquier otro intento de llevar el tema a la pantalla, propone al espectador revivir la experiencia de un fracaso, el final de un mundo.
«Lancelot du Lac» es un proyecto concebido un cuarto de siglo antes de su realización. Con más de setenta años, Bresson es un hombre desencantado, escéptico, un tanto agnóstico (en el sentido etimológico), que contempla con amargura la insensatez del mundo que le rodea. Por eso, no hay que subestimar la parte de protesta, de rebelión contra el orden del mundo que hay en su película. Pero, ¿contra el orden que rige el mundo o contra el mundo mismo? No sé si Bresson diferenciaba entre ambas cosas...
La nada clara relación del cineasta con los planteamientos religiosos es tema debatido. Percibo una pugna trágica con una contradictoria inmanencia que parece revelar y negar a la vez la trascendencia. Creo que Bresson tuvo la honradez y la fuerza para mantenerse fiel a sus dudas, en una incómoda y difícil inestabilidad, lejos de tranquilizadoras certezas. Admite, yo creo, la irresolubilidad del conflicto y acepta la tensión, la contradicción, la imposibilidad misma de conocer, como paradójica fuente de conocimiento. Su incapacidad de alcanzar una conclusión, no por ignorancia, sino por exceso de lucidez, resuena con más agria y contundente desesperanza en sus últimos films, entre ellos «Lancelot du Lac».
Para Bresson la violencia del mundo no era circunstancial o episódica, característica de una época o una institución determinadas, sino consubstancial a la propia condición humana. Esa violencia estructural está presente en la película desde la primera imagen hasta la última, como fondo doloroso de la aventura interior de sus protagonistas. Un prólogo de dos minutos sintetiza su sombría visión de la aventura del graal. («La búsqueda del graal» es el texto que precede a «La muerte de Arturo» en el «Lanzarote en prosa»). Motivo para la reflexión: imágenes abiertamente violentas en un director que siempre ha evitado mostrar explícitamente la violencia.
Bresson no sigue la moda de la “desmitificación”; no hace su película desde el mito, pero tampoco contra él; se coloca a su lado y lo reescribe desde otra perspectiva más próxima a la mentalidad actual en cuanto al contenido crítico, al mundo interior de sus personajes y al lenguaje verbal, aunque manteniendo una asombrosa y difícil proximidad visual con las ilustraciones de los manuscritos medievales, fidelidad que no excluye otras influencias pictóricas posteriores (Paolo Ucello, Georges de la Tour). Aunque sus personajes tengan una complejidad muy superior a la que muestran las fuentes literarias —en especial, Ginebra— y no hablen como personajes del siglo V ni del XII, Bresson no los adorna con esos reflejos circunstanciales que cotidianizan al héroe mítico para convertirlo en hombre común. La interpretación ajena a todo dramatismo que Bresson exige a sus actores confiere un sentido ritualista y esencializante a sus actos e impide que la psicologización se adueñe de los personajes, salvaguardando de este modo su condición arquetípica. Surge así una relación muy compleja, que no es ni plenamente medieval, ni plenamente moderna, con el material original. Hay una deconstrucción que forma parte de la peculiar forma de hacer del realizador francés, basada —se ha dicho muchas veces— en la fragmentación, que devuelve todas las cosas a su más primaria materialidad, restaurándolas en la realidad que podían tener antes de adquirir un nombre, antes de que les hubiera sido asignada una función: proceso de purificación que les devuelve su primigenia aura de indefinición y de misterio. Cada espectador puede así re-construir “su” película, como si hubiera sido realizada para él solo. Esas imágenes de-significadas por la esquematización no mueren en la desposesión de sentido, sino que reviven en la exigencia de su recuperación.
Sequedad y aspereza en las imágenes, en los diálogos, en los sonidos. Bresson personifica la “vía seca”. Los combates son lo opuesto a las representaciones heroicas; las citas de amor, lo opuesto a las representaciones románticas. La deconstrucción temporal y espacial cuestiona el sentido habitual de la causalidad: los sucesos son tanto provocados por hechos pasados cuanto “atraídos” o “llamados” desde un final inevitable, hecho que justifica las frecuentes y conocidas elipsis bressonianas, a veces no fácilmente asimilables (sobre todo, en la segunda mitad del film).
El dilema que obsesiona a la mentalidad contemporánea cuando se enfrenta a datos del pasado —¿mito o historia?— es trascendido por Bresson de la única forma posible realmente creativa: ni lo uno ni lo otro. Todo se resuelve en experiencia interior que se sirve del mito y de la historia sin subordinarse a uno ni a otra. Asistimos así a una doble actualización del mito (“actualización”: traer al acto lo que estaba en potencia); doble, pues Bresson trabaja sobre la que los propios textos llevaron ya a cabo en su momento: la idea de caballería que reflejan corresponde a los siglos XII-XIII en que fueron redactados, no al siglo V en que se supone que se desarrollan los hechos. Nada hay de criticable en ello: estamos ante el proceso de “revivificación” a que todo mito por naturaleza invita y por el cual realiza su intrínseca intemporalidad que lo mantiene con vida y lo protege de convertirse en reliquia estéril e inoperante.
[Leer más +]
25 de 26 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Dies irae (1943)
 Carl Theodor Dreyer
Carl Theodor Dreyer- Thorkild Roose, Lisbeth Movin, Sigrid Neiiendam ...
Dreyer, entre el cielo y el infierno
2 de diciembre de 2015
Un tema central en la cinematografía de Dreyer, y muy específicamente en “Dies Irae”, es, en mi opinión, el tema de la libertad; pero no en el sentido sociopolítico al que habitualmente ese concepto se reduce en nuestros días, sino en sentido metafísico: la posibilidad o no —primero— de una libertad radical de la conciencia, es decir, lo que tradicionalmente se ha llamado libre albedrío o libre arbitrio, y —segundo— la posibilidad o no de su construcción y desarrollo en el marco de las estructuras sociales.
Si en cuanto a lo primero el cineasta danés siempre se mostró indeciso (lo vemos también en “Gertrud”, su última película, que me parece formar un díptico con “Dies Irae”), es mucho más categórico en cuanto a lo segundo: en la medida en que las energías creativas de la imaginación y la intuición puedan existir, serán necesariamente reprimidas por las estructuras sociales. Por eso, ver en esta película una mera crítica de la institución eclesiástica, la religión, el fanatismo, etc., me parece reduccionismo ideológico. No estamos ante una historia de buenos y malos. Los personajes de Dreyer se mueven casi siempre en la vaguedad, la ambivalencia, en una cierta indefinición ontológica. ¿Es Anne realmente una bruja?, se preguntan algunos (y si no lo hacen puede ser simplemente porque la estrechez racionalista pone su veto a la pregunta)... Después de todo, las invocaciones de Anne cuando piensa en Martin y en Absalón son de una eficacia fulminante, y están, además, sus últimas palabras al final del film. ¿Entonces?...
Evidentemente, al ser Anne un personaje de ficción, esa pregunta solo podría tener sentido si se reformulara de este modo: ¿considera Dreyer que Anne es una bruja? (Y lo mismo podría plantearse con respecto a Marte). Pero Dreyer no quiere responderla. Ahora bien, tampoco se desentiende de ella, y juega manifiestamente al equívoco con objeto de suscitar la duda. Parece que, en un primer nivel, Dreyer quiere mostrar que las cosas nunca están tan claras como parecen, que toda situación engendra una posibilidad de lecturas diferentes o incluso opuestas. La pretensión de desvelar todos los enigmas para llegar a planteamientos claros y distintos de lo real (que lleva a gran parte de los espectadores de cine a cifrar el interés de una historia en saber “cómo acaba”) es pura ingenuidad. Probablemente el conocimiento no pueda aspirar a conseguir respuestas, sino tan solo a abrirse a nuevos y más profundos interrogantes.
Pero en un segundo nivel, si Dreyer no quiere responder a esa pregunta es porque no es eso lo que fundamentalmente le interesa. La cuestión esencial aquí es que el despliegue de las energías vitales, imaginativas, creadoras, mercuriales, eróticas en el sentido más amplio, de Anne (y de Marte), ya vengan del cielo o del infierno, atentan contra el orden social —no solo eclesiástico—, y eso la sociedad no puede tolerarlo; y no es que no quiera, sino que, sencillamente, no puede. Lo mismo se plantea en “Gertrud” y allí no estamos en el siglo XVII, ni hay Inquisición ni Iglesia de por medio. En realidad, Freud ya lo había propuesto de forma primaria al afirmar que las estructuras sociales sólo pueden construirse sobre la represión de los instintos individuales; pero, con una cierta miopía positivista, Freud había expropiado al problema su dimensión metafísica, que es la que Dreyer recupera en su obra. No es un problema sociopolítico: cuál sea la ideología particular que determine ese sistema social es más o menos irrelevante. Sin excepción, toda estructura colectiva acaba mostrando, antes o después, su totalitarismo intrínseco.
Las simpatías del espectador irán mayoritariamente hacia Marte y Anne —que, por cierto, preocupada solo por su propia felicidad, no se muestra precisamente comprensiva con la situación de Martin—, y, en consecuencia, a Martin, Absalon y Merete les toca ser los receptores de las antipatías de la mayoría. Reacción emotiva tan primaria como injustificada: Merete es sencillamente una madre que ama a su hijo y ve en peligro su felicidad; Absalon, a su manera bienintencionado, sin duda ama a Anne y es más inconsciente que perverso; y Martin está en un callejón sin salida, apresado en el cruel dilema de elegir entre el amor a Anne y el amor a su padre. Dreyer, como siempre en sus últimos films, se muestra comprensivo con todos sus personajes. Aquí no hay nadie a quien echar la culpa de nada. Los problemas humanos no radican en las actitudes individuales, y menos aún en las ideologías. Los problemas surgen de lo más hondo de la naturaleza humana.
En “Gertrud”, Dreyer planteará, veinte años más tarde, la salida para vivir sin someterse a las exigencias de lo colectivo —es decir para vivir y no solo sobrevivir— y no acabar en la hoguera: aceptar estoicamente la «irremisible soledad del alma» y situarse, tanto como sea posible, al margen de lo social, algo que Gertrud comprenderá pero que Anne no quiere, no sabe o no puede asumir; lo mismo, por lo demás, que nos ocurre a la mayor parte de los humanos. En general, es complicado encontrarse una cueva en la que subsistir de forma razonable.
(Acabo en el spoiler)
Si en cuanto a lo primero el cineasta danés siempre se mostró indeciso (lo vemos también en “Gertrud”, su última película, que me parece formar un díptico con “Dies Irae”), es mucho más categórico en cuanto a lo segundo: en la medida en que las energías creativas de la imaginación y la intuición puedan existir, serán necesariamente reprimidas por las estructuras sociales. Por eso, ver en esta película una mera crítica de la institución eclesiástica, la religión, el fanatismo, etc., me parece reduccionismo ideológico. No estamos ante una historia de buenos y malos. Los personajes de Dreyer se mueven casi siempre en la vaguedad, la ambivalencia, en una cierta indefinición ontológica. ¿Es Anne realmente una bruja?, se preguntan algunos (y si no lo hacen puede ser simplemente porque la estrechez racionalista pone su veto a la pregunta)... Después de todo, las invocaciones de Anne cuando piensa en Martin y en Absalón son de una eficacia fulminante, y están, además, sus últimas palabras al final del film. ¿Entonces?...
Evidentemente, al ser Anne un personaje de ficción, esa pregunta solo podría tener sentido si se reformulara de este modo: ¿considera Dreyer que Anne es una bruja? (Y lo mismo podría plantearse con respecto a Marte). Pero Dreyer no quiere responderla. Ahora bien, tampoco se desentiende de ella, y juega manifiestamente al equívoco con objeto de suscitar la duda. Parece que, en un primer nivel, Dreyer quiere mostrar que las cosas nunca están tan claras como parecen, que toda situación engendra una posibilidad de lecturas diferentes o incluso opuestas. La pretensión de desvelar todos los enigmas para llegar a planteamientos claros y distintos de lo real (que lleva a gran parte de los espectadores de cine a cifrar el interés de una historia en saber “cómo acaba”) es pura ingenuidad. Probablemente el conocimiento no pueda aspirar a conseguir respuestas, sino tan solo a abrirse a nuevos y más profundos interrogantes.
Pero en un segundo nivel, si Dreyer no quiere responder a esa pregunta es porque no es eso lo que fundamentalmente le interesa. La cuestión esencial aquí es que el despliegue de las energías vitales, imaginativas, creadoras, mercuriales, eróticas en el sentido más amplio, de Anne (y de Marte), ya vengan del cielo o del infierno, atentan contra el orden social —no solo eclesiástico—, y eso la sociedad no puede tolerarlo; y no es que no quiera, sino que, sencillamente, no puede. Lo mismo se plantea en “Gertrud” y allí no estamos en el siglo XVII, ni hay Inquisición ni Iglesia de por medio. En realidad, Freud ya lo había propuesto de forma primaria al afirmar que las estructuras sociales sólo pueden construirse sobre la represión de los instintos individuales; pero, con una cierta miopía positivista, Freud había expropiado al problema su dimensión metafísica, que es la que Dreyer recupera en su obra. No es un problema sociopolítico: cuál sea la ideología particular que determine ese sistema social es más o menos irrelevante. Sin excepción, toda estructura colectiva acaba mostrando, antes o después, su totalitarismo intrínseco.
Las simpatías del espectador irán mayoritariamente hacia Marte y Anne —que, por cierto, preocupada solo por su propia felicidad, no se muestra precisamente comprensiva con la situación de Martin—, y, en consecuencia, a Martin, Absalon y Merete les toca ser los receptores de las antipatías de la mayoría. Reacción emotiva tan primaria como injustificada: Merete es sencillamente una madre que ama a su hijo y ve en peligro su felicidad; Absalon, a su manera bienintencionado, sin duda ama a Anne y es más inconsciente que perverso; y Martin está en un callejón sin salida, apresado en el cruel dilema de elegir entre el amor a Anne y el amor a su padre. Dreyer, como siempre en sus últimos films, se muestra comprensivo con todos sus personajes. Aquí no hay nadie a quien echar la culpa de nada. Los problemas humanos no radican en las actitudes individuales, y menos aún en las ideologías. Los problemas surgen de lo más hondo de la naturaleza humana.
En “Gertrud”, Dreyer planteará, veinte años más tarde, la salida para vivir sin someterse a las exigencias de lo colectivo —es decir para vivir y no solo sobrevivir— y no acabar en la hoguera: aceptar estoicamente la «irremisible soledad del alma» y situarse, tanto como sea posible, al margen de lo social, algo que Gertrud comprenderá pero que Anne no quiere, no sabe o no puede asumir; lo mismo, por lo demás, que nos ocurre a la mayor parte de los humanos. En general, es complicado encontrarse una cueva en la que subsistir de forma razonable.
(Acabo en el spoiler)
[Leer más +]
33 de 35 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Elegía de una vida: Rostropovich, Vishnevskaya (2006)
Documental
 Aleksandr Sokúrov
Aleksandr Sokúrov- Documental, (Intervenciones de: Mstislav Rostropovich, Galina Vishnevskaya) ...
Borrón en la filmografía de un genio
22 de diciembre de 2014
Retirado Béla Tarr, Aleksander Sokurov es —en mi opinión— el director en activo más interesante del momento; pero también, en un sentido, el más desconcertante. Su ya amplia filmografía incluye obras extremadamente dispares. “La voz solitaria del hombre”, “Voces espirituales”, “Elegía oriental”, “Molloch”, “El arca rusa”, “Fausto”... —por citar algunas— son películas tan diferentes entre sí, tanto a nivel formal como temático, que, de no conocer el dato de antemano, no sería sencillo atribuirlas a un mismo y único autor. No obstante, el conjunto de de sus obras, aunque no siempre fácil de integrar, puede leerse de forma perfectamente coherente como una polifacética y articulada visión de lo real. Pero hay excepciones; y una de ellas es precisamente esta “Elegía de vida: Rostropovich, Vishnevskaya”.
La película le fue encargada a Sokurov por el propio Rostropovich y el cineasta aceptó el encargo. ¿Por qué? Él sabrá... Se puede imaginar que Sokurov admiraba a Rostropovich como violonchelista, pero no parece que tuviera la menor afinidad con él en el plano vital. Quizá pudo sentirse más próximo a su mujer, Galina Vishnevskaya, con quien le puede unir un ambiguo sentimiento aristocrático (no es evidente que Sokurov sea siempre capaz de deslindar con suficiente claridad la “aristocracia espiritual” de la “aristocracia social”) y, por qué no decirlo, también un cierto tono kitsch, hacia el que el director ruso no deja de mostrar en ocasiones una peligrosa inclinación. Pero el caso es que Sokurov aceptó, y todos los aspectos más dudosos u oscuros de este complejo y atormentado creador —y que en otros films permanecen contenidos o de los que solo se perciben atisbos— surgen aquí como intensificados por una lente de aumento.
Supongo que Sokurov en ningún momento fue inconsciente de la distancia infinita que le separaba de Rostropovich, que, al menos en el film, se nos muestra como un tipo más bien frívolo, mundano, graciosillo y con una cierta suficiencia —es decir, la antítesis misma del director ruso—, aparte de tener un gusto más bien hortera que comparte con su señora esposa. Y es que —misterios de la condición humana— ser un artista genial no necesariamente libera de la mediocridad existencial. Solo cuando el chelista habla de los juegos de influencias entre varios compositores, su figura alcanza algunas cotas de interés. Sokurov sin duda percibió todo esto y da la impresión de que hizo su película con desgana y sin el menor entusiasmo.
En efecto, la estructura del film es sensiblemente caótica, y, sobre todo, apela a recursos visuales un tanto cutres (esa pantallita que se desliza repetidas veces de un lado a otro sobre la imagen principal), más propios de aficionados o principiantes que de un veterano cineasta de su talla. Tampoco parece que en el montaje y la posproducción se hayan esmerado especialmente. La película transmite una sensación de desaliño en el lenguaje formal, (curioso contrapunto a los emperifollados ambientes de alta sociedad en que se desarrolla todo el film), que viene a subrayar las pretensiones disparatadas del proyecto: ¿deberemos sentir pena por las desventuras que les hicieron pasar los comunistas a estos pobrecitos multimillonarios que se codean con reyes, príncipes y jefes de estado, y que se hacen servir la cena por unos camareros disfrazados con peluca y librea como si estuviéramos en el siglo XVIII? ¿De verdad será Sokurov tan inocente como para creerse —y tratar de hacernos creer— que tras el pasaporte monegasco de la pareja en cuestión no hay ninguna motivación económica, sino que se trata de un símbolo perfecto de su condición de “desterrados”? ¿Cómo es posible que quien ha rodado ese prodigio de belleza poética y de sobria y esencial espiritualidad que es “Una vida humilde”, nos ofrezca pocos años después este vacío y estéril despropósito que es “Elegía de vida”?
Ramalazos de genio que nos recuerdan al verdadero Sokurov aparecen en ocasiones, es verdad, aquí y allá, pero insuficientes, desde luego, para justificar este glamuroso panegírico de alto copete sobre unos personajes que, méritos musicales aparte —eso no se discute—, parecen más apropiados para un reportaje de la revista “¡Hola!” que para servir de materia fílmica al autor de “Madre e hijo”.
La película le fue encargada a Sokurov por el propio Rostropovich y el cineasta aceptó el encargo. ¿Por qué? Él sabrá... Se puede imaginar que Sokurov admiraba a Rostropovich como violonchelista, pero no parece que tuviera la menor afinidad con él en el plano vital. Quizá pudo sentirse más próximo a su mujer, Galina Vishnevskaya, con quien le puede unir un ambiguo sentimiento aristocrático (no es evidente que Sokurov sea siempre capaz de deslindar con suficiente claridad la “aristocracia espiritual” de la “aristocracia social”) y, por qué no decirlo, también un cierto tono kitsch, hacia el que el director ruso no deja de mostrar en ocasiones una peligrosa inclinación. Pero el caso es que Sokurov aceptó, y todos los aspectos más dudosos u oscuros de este complejo y atormentado creador —y que en otros films permanecen contenidos o de los que solo se perciben atisbos— surgen aquí como intensificados por una lente de aumento.
Supongo que Sokurov en ningún momento fue inconsciente de la distancia infinita que le separaba de Rostropovich, que, al menos en el film, se nos muestra como un tipo más bien frívolo, mundano, graciosillo y con una cierta suficiencia —es decir, la antítesis misma del director ruso—, aparte de tener un gusto más bien hortera que comparte con su señora esposa. Y es que —misterios de la condición humana— ser un artista genial no necesariamente libera de la mediocridad existencial. Solo cuando el chelista habla de los juegos de influencias entre varios compositores, su figura alcanza algunas cotas de interés. Sokurov sin duda percibió todo esto y da la impresión de que hizo su película con desgana y sin el menor entusiasmo.
En efecto, la estructura del film es sensiblemente caótica, y, sobre todo, apela a recursos visuales un tanto cutres (esa pantallita que se desliza repetidas veces de un lado a otro sobre la imagen principal), más propios de aficionados o principiantes que de un veterano cineasta de su talla. Tampoco parece que en el montaje y la posproducción se hayan esmerado especialmente. La película transmite una sensación de desaliño en el lenguaje formal, (curioso contrapunto a los emperifollados ambientes de alta sociedad en que se desarrolla todo el film), que viene a subrayar las pretensiones disparatadas del proyecto: ¿deberemos sentir pena por las desventuras que les hicieron pasar los comunistas a estos pobrecitos multimillonarios que se codean con reyes, príncipes y jefes de estado, y que se hacen servir la cena por unos camareros disfrazados con peluca y librea como si estuviéramos en el siglo XVIII? ¿De verdad será Sokurov tan inocente como para creerse —y tratar de hacernos creer— que tras el pasaporte monegasco de la pareja en cuestión no hay ninguna motivación económica, sino que se trata de un símbolo perfecto de su condición de “desterrados”? ¿Cómo es posible que quien ha rodado ese prodigio de belleza poética y de sobria y esencial espiritualidad que es “Una vida humilde”, nos ofrezca pocos años después este vacío y estéril despropósito que es “Elegía de vida”?
Ramalazos de genio que nos recuerdan al verdadero Sokurov aparecen en ocasiones, es verdad, aquí y allá, pero insuficientes, desde luego, para justificar este glamuroso panegírico de alto copete sobre unos personajes que, méritos musicales aparte —eso no se discute—, parecen más apropiados para un reportaje de la revista “¡Hola!” que para servir de materia fílmica al autor de “Madre e hijo”.
[Leer más +]
7 de 7 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Madre e hijo (1997)
 Aleksandr Sokúrov
Aleksandr Sokúrov- Gudrun Geyer, Aleksei Ananishnov
De camino a casa
1 de noviembre de 2014
Como es sabido, la pintura es una de las fuentes esenciales de inspiración de Sokurov, y «Madre e hijo» es, desde luego, una de sus obras más «pictóricas». Aquí, una referencia en particular se eleva por encima de las demás: la gran figura del Romanticismo alemán, Caspar David Friedrich, el artista que supo llevar al lienzo tal vez como ningún otro en Occidente la dimensión cósmica y sagrada de la naturaleza. Las afinidades entre los dos son tan manifiestas que casi podría decirse que el encuentro era inevitable. Y ese encuentro es «Madre e hijo».
El tema del film es —una vez más— la ubicación del hombre en el cosmos y esa clave decisiva para desentrañar su misterio, que es la muerte; pero la muerte no se nos presenta solo en su lado sombrío y destructor; por supuesto, está su dimensión trágica, el dolor ante la desaparición de un ser querido, pero eso parece ser aceptado aquí en su inevitabilidad con un cierto estoicismo, actitud que, a mi entender, no se había mostrado hasta ese momento en el cine de Sokurov; y está también su dimensión de luz: la muerte como esperanza de resurrección, igualmente inhabitual en su obra; puede decirse, pues, que la película ofrece una perspectiva, hasta cierto punto, al menos, inusualmente esperanzada en el conjunto de su filmografía, y en ese sentido —pero solo en ese— es casi el reverso de su precedente obra de ficción, «Whispering pages».
Un paralelismo bastante exacto de esa doble dimensión, a la vez trágica y confiada, lo encontramos también en la pintura de Friedrich, el hombre que «descubrió la dimensión trágica del paisaje» (según la frase de su amigo David d’Angers) pero en cuyos lienzos se puede ver, de forma aparentemente paradójica, una «paz omnipresente» (1) [referencias al final]. Para Boris Asvárisch, «toda la obra de Friedrich está impregnada de la idea de indestructible unidad entre el mundo de la naturaleza y el mundo interior o espiritual del hombre» (2), mientras que, muy al contrario, para Rafael Argullol, «el gran motivo que cruza la pintura de Friedrich... es la escisión entre el hombre y la naturaleza» (3). Y es que tanto Friedrich como Sokurov parecen compartir esa misma dualidad, esa misma escisión en el alma, perpetuamente suspendidos, uno y otro, entre la inaprehensibilidad de Dios y la ininteligibilidad del mundo, por un lado, y la incuestionable belleza teofánica que reconocen en la creación, por otro. Dos verdaderas «almas gemelas», pues, destinadas a dialogar, por encima de las convencionales barreras del tiempo y el espacio, sobre el enigma radical de la existencia.
Tanto o más que la muerte como tránsito hacia la transcendencia, está en el film el tema de la dialéctica de la inmanencia entre el paso del tiempo y su suspensión esencial (también en Friedrich: piénsese, por ejemplo, en las múltiples ruinas y cementerios, «eternalizados», que pueblan sus cuadros). No habiendo aquí espacio para extenderme en ello, prefiero simplemente llamar la atención sobre una escena: me refiero al plano en que el protagonista contempla el paso de un tren que, en la distancia, surge por el lado derecho de la imagen, cruza humeante la pantalla y desaparece por la izquierda. No voy a comentarlo; hay que verlo. Toda la soledad y el abandono del ser humano ante el cosmos, todo el misterio insondable del tiempo, todo el peso abrumador de la vida, parecen misteriosamente concentrados en los dos minutos que dura ese plano fijo, sencillo y sublime.
Sokurov no «copia» la pintura de Friedrich, como por ejemplo han hecho más recientemente Gustav Deutsch, con la de Hopper, en «Shirley» o, de otra forma, más afortunada, Leck Majewski, con la de Brueghel, en «El molino y la cruz». Es cierto que hay un par de planos fijos que enlazan de forma muy directa con unas sepias de Friedrich (4). Es en esos dos momentos donde me parece percibir un acercamiento más literal, más formal, de Sokurov al pintor de Dresde, pero, en general, podríamos hablar, más bien, de una comunión en el alma que genera de forma natural una cierta convergencia en las formas de expresión.
Otra referencia pictórica me parece también perceptible en el film y especialmente destacable por lo inhabitual: me refiero a Munch (es conocido el rechazo radical de Sokurov a la plástica contemporánea), un Munch «espiritualizado», discernible sobre todo en los veinte primeros minutos y también, quizá especialmente, en ese «grito» —verdadero momento cenital de la película— que profiere el hijo ante la evidencia de la muerte de la madre. Aparte, y como siempre, referencias visuales a El Greco, Rembrandt, tal vez Millet en este caso, los prerrafaelistas (cuando el hijo alimenta con un biberón a la madre), etc.
Más, quizá, que en el resto de sus films, Sokurov recurre aquí a la anamorfosis: diversos medios técnicos son utilizados para ello a fin de otorgar a la imagen cinematográfica la bidimensionalidad de la imagen pictórica. Tema complejo y discutible que no se resolverá en unas líneas. En contra de Sokurov, podría argumentarse que el propio Friedrich respetaba (aunque a veces pueda parecer que un poco a regañadientes) las leyes de la perspectiva, y que la imagen cinematográfica genera, por su propio origen tecnológico, la ilusión de la tridimensionalidad. En este sentido, Sokurov nunca ha dejado de pelearse contra la propia naturaleza del medio. ¿Tiene sentido tratar de recrear en cine una especie de aperspectivismo visual prerrenacentista? ¿No hay otras vías, más afines a su naturaleza, para evitar el literalismo que, con su mimetismo representacional, propicia un realismo a ras de tierra y obstaculiza la función propia del arte: revelar lo invisible? ¿Respeta, en general, Sokurov sus propias reglas? Muchas preguntas podrían plantearse con relación a la postura radical, arriesgada, «imposible» a veces, del genial director ruso.
[acabo en el spoiler]
El tema del film es —una vez más— la ubicación del hombre en el cosmos y esa clave decisiva para desentrañar su misterio, que es la muerte; pero la muerte no se nos presenta solo en su lado sombrío y destructor; por supuesto, está su dimensión trágica, el dolor ante la desaparición de un ser querido, pero eso parece ser aceptado aquí en su inevitabilidad con un cierto estoicismo, actitud que, a mi entender, no se había mostrado hasta ese momento en el cine de Sokurov; y está también su dimensión de luz: la muerte como esperanza de resurrección, igualmente inhabitual en su obra; puede decirse, pues, que la película ofrece una perspectiva, hasta cierto punto, al menos, inusualmente esperanzada en el conjunto de su filmografía, y en ese sentido —pero solo en ese— es casi el reverso de su precedente obra de ficción, «Whispering pages».
Un paralelismo bastante exacto de esa doble dimensión, a la vez trágica y confiada, lo encontramos también en la pintura de Friedrich, el hombre que «descubrió la dimensión trágica del paisaje» (según la frase de su amigo David d’Angers) pero en cuyos lienzos se puede ver, de forma aparentemente paradójica, una «paz omnipresente» (1) [referencias al final]. Para Boris Asvárisch, «toda la obra de Friedrich está impregnada de la idea de indestructible unidad entre el mundo de la naturaleza y el mundo interior o espiritual del hombre» (2), mientras que, muy al contrario, para Rafael Argullol, «el gran motivo que cruza la pintura de Friedrich... es la escisión entre el hombre y la naturaleza» (3). Y es que tanto Friedrich como Sokurov parecen compartir esa misma dualidad, esa misma escisión en el alma, perpetuamente suspendidos, uno y otro, entre la inaprehensibilidad de Dios y la ininteligibilidad del mundo, por un lado, y la incuestionable belleza teofánica que reconocen en la creación, por otro. Dos verdaderas «almas gemelas», pues, destinadas a dialogar, por encima de las convencionales barreras del tiempo y el espacio, sobre el enigma radical de la existencia.
Tanto o más que la muerte como tránsito hacia la transcendencia, está en el film el tema de la dialéctica de la inmanencia entre el paso del tiempo y su suspensión esencial (también en Friedrich: piénsese, por ejemplo, en las múltiples ruinas y cementerios, «eternalizados», que pueblan sus cuadros). No habiendo aquí espacio para extenderme en ello, prefiero simplemente llamar la atención sobre una escena: me refiero al plano en que el protagonista contempla el paso de un tren que, en la distancia, surge por el lado derecho de la imagen, cruza humeante la pantalla y desaparece por la izquierda. No voy a comentarlo; hay que verlo. Toda la soledad y el abandono del ser humano ante el cosmos, todo el misterio insondable del tiempo, todo el peso abrumador de la vida, parecen misteriosamente concentrados en los dos minutos que dura ese plano fijo, sencillo y sublime.
Sokurov no «copia» la pintura de Friedrich, como por ejemplo han hecho más recientemente Gustav Deutsch, con la de Hopper, en «Shirley» o, de otra forma, más afortunada, Leck Majewski, con la de Brueghel, en «El molino y la cruz». Es cierto que hay un par de planos fijos que enlazan de forma muy directa con unas sepias de Friedrich (4). Es en esos dos momentos donde me parece percibir un acercamiento más literal, más formal, de Sokurov al pintor de Dresde, pero, en general, podríamos hablar, más bien, de una comunión en el alma que genera de forma natural una cierta convergencia en las formas de expresión.
Otra referencia pictórica me parece también perceptible en el film y especialmente destacable por lo inhabitual: me refiero a Munch (es conocido el rechazo radical de Sokurov a la plástica contemporánea), un Munch «espiritualizado», discernible sobre todo en los veinte primeros minutos y también, quizá especialmente, en ese «grito» —verdadero momento cenital de la película— que profiere el hijo ante la evidencia de la muerte de la madre. Aparte, y como siempre, referencias visuales a El Greco, Rembrandt, tal vez Millet en este caso, los prerrafaelistas (cuando el hijo alimenta con un biberón a la madre), etc.
Más, quizá, que en el resto de sus films, Sokurov recurre aquí a la anamorfosis: diversos medios técnicos son utilizados para ello a fin de otorgar a la imagen cinematográfica la bidimensionalidad de la imagen pictórica. Tema complejo y discutible que no se resolverá en unas líneas. En contra de Sokurov, podría argumentarse que el propio Friedrich respetaba (aunque a veces pueda parecer que un poco a regañadientes) las leyes de la perspectiva, y que la imagen cinematográfica genera, por su propio origen tecnológico, la ilusión de la tridimensionalidad. En este sentido, Sokurov nunca ha dejado de pelearse contra la propia naturaleza del medio. ¿Tiene sentido tratar de recrear en cine una especie de aperspectivismo visual prerrenacentista? ¿No hay otras vías, más afines a su naturaleza, para evitar el literalismo que, con su mimetismo representacional, propicia un realismo a ras de tierra y obstaculiza la función propia del arte: revelar lo invisible? ¿Respeta, en general, Sokurov sus propias reglas? Muchas preguntas podrían plantearse con relación a la postura radical, arriesgada, «imposible» a veces, del genial director ruso.
[acabo en el spoiler]
[Leer más +]
18 de 21 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
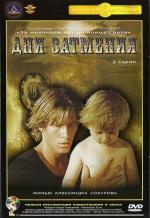
Días de eclipse (1988)
 Aleksandr Sokúrov
Aleksandr Sokúrov- Aleksei Ananishnov, Irina Sokolova, Kirill Dudkin ...
Aproximación al caos
27 de octubre de 2014
Aunque «Días de eclipse» no es, en mi opinión, una de las mejores películas de Alexander Sokurov, sí es una de las más características; en ella podemos encontrar muchos de los elementos que, tanto a nivel temático como formal, configuran su cine. Es también, probablemente, una de las más herméticas y de más difícil recepción.
El guión de «Días de eclipse» parte de una novela de los hermanos Strugatsky —aunque pocos, al parecer, son los elementos del libro retenidos en el film—, autores cuyos textos han sido llevados en varias ocasiones a la pantalla, entre otros por Tarkovsky y Lopushansky. El film comienza con un «vuelo» descendente de la cámara hacia la tierra que inevitablemente recordará el plano muy similar, al final del episodio del globo, en «Andrei Rublev»: probable homenaje a Tarkovsky, aunque la referencia se mantenga a un nivel superficial, pues —como he apuntado en otras críticas— entre los dos maestros rusos me parece encontrar más divergencias que convergencias. Bruno Dietsch ve en ese plano una imagen del «“ser arrojado” heideggeriano o, en otros términos el paso de un grado superior o “angélico” del ser, al estado humano» («Alexandre Sokourov», Lausana, 2005, p. 38). ¿Excesivo? Quizá no. La idea de decadencia, no solo histórica sino ontológica, marca toda la obra de Sokurov. Supongo que es posible una lectura rigurosamente historicista de la película en relación con la agonía del régimen soviético, pero yo la veo desde una perspectiva más metafísica en la que lo histórico se integra como nivel o plano subordinado. Desde este punto de vista, todo el film sería la puesta en imágenes de un sentimiento de pérdida, de alejamiento del Centro, de desorientación existencial, y, por supuesto, de nostalgia, a partir de un extrañamiento, exilio o caída metahistórica primordial: Sokurov cien por cien.
La película —hay que advertirlo—puede producir un cierto desconcierto inicial: lo histórico y lo mítico, lo fantástico y lo cotidiano, el cuento de hadas y la crónica realista se funden a través de una acumulación de acontecimientos arbitrarios, aparentemente desligados, que solo a posteriori podrán ser integrados en una unidad coherente de sentido, siempre abierta, no obstante, a una pluralidad de lecturas.
De este modo, aunque la trama tiene no poco de fábula, presenta sin embargo una ubicación espacio-temporal concreta: estamos en Turkmenistán, un lugar remoto del imperio soviético, fronterizo entre Europa y Asia, en el verano de 1987 (los programas de la radio hace posible la fijación cronológica), en la inminencia ya del descalabro de la URSS, anunciado por esa atmósfera de caos generalizado que preside toda la película. Las imágenes de los primeros minutos —interpolación del «documental» en la «ficción»: hibridación típicamente sokuroviana, acorde con esa fusión de contrarios a que me acabo de referir— nos presentan un lugar inhóspito, un pueblo destartalado, abandonado de la mano de Dios, en medio de una naturaleza agreste y desértica, con aire de lúgubre asilo de enfermos mentales, donde el caos se ve reforzado por la condición plurilingüe y multiétnica. Ahí vive Dimitri Malianov, un joven médico que está escribiendo su tesis doctoral.
Lo que podría interpretarse como la historia central del film, parece ser una historia de amor homosexual; Sokurov no la presenta abiertamente como tal y deja siempre una cierta ambigüedad, pero en todo caso su fascinación por el cuerpo masculino (perceptible también en otros films: «Confesión», «Padre e hijo»...) es manifiesta, aunque este sea un tema siempre evitado por el propio director, y también —lo que es más misterioso— por gran parte de la crítica al hablar de su cine.
Con esa relación entre los dos amigos o amantes, Malianov y Vecherovsky, como tenue hilo conductor, la historia va encadenando sucesivos encuentros del primero de ellos, el protagonista, con personajes diversos: un cartero anónimo de extraño comportamiento; Snegovoy, un oficial ruso, presunto suicida, y con cuyo cadáver Malianov mantendrá una conversación en la morgue; Gubar, un desertor, que lo mantiene secuestrado por unas horas y que terminará abatido por los miembros del ejército; Glukhov, personaje conformista vinculado al sistema, para quien la felicidad parece consistir en ver una historia de detectives en televisión; la singular hermana del protagonista, con una actitud entre maternal y resentida; un misterioso y sufriente niño-ángel, ¿bajado y ascendido, luego, a los cielos?... Otros tantos encuentros que quizá se deban, o al menos se puedan, leer como las estrofas de un poema abstracto, estrofas relativamente independientes, pero también ligadas entre sí por una omnipresente sensación de desorden cósmico, de que nada está donde debería estar, de que las cosas han perdido su sitio, su lugar natural tanto en el tiempo como en el espacio. Malianov afirmará que da igual estar en un sitio que en otro, pero Vecherovsky, más consciente de la realidad que su amigo, le dice: «Pocas personas viven ahora donde deberían vivir», lo que puede interpretarse en un sentido no exclusivamente geográfico o físico.
En estos tiempos de delirio globalizador, la fijación a un tiempo y a un espacio podrá parecer a algunos represiva o limitadora. Limitación, sin embargo, tan necesaria como le son a un río sus orillas si se pretende mantener la identidad propia. Sokurov lo sabe quizá mejor que nadie; él, que no podrá volver jamás a su pueblo natal, sumergido varios metros bajo el agua por la construcción de una presa: sacrificio del industrialismo moderno en el altar del productivismo y el «progreso».
[acabo en el spoiler]
El guión de «Días de eclipse» parte de una novela de los hermanos Strugatsky —aunque pocos, al parecer, son los elementos del libro retenidos en el film—, autores cuyos textos han sido llevados en varias ocasiones a la pantalla, entre otros por Tarkovsky y Lopushansky. El film comienza con un «vuelo» descendente de la cámara hacia la tierra que inevitablemente recordará el plano muy similar, al final del episodio del globo, en «Andrei Rublev»: probable homenaje a Tarkovsky, aunque la referencia se mantenga a un nivel superficial, pues —como he apuntado en otras críticas— entre los dos maestros rusos me parece encontrar más divergencias que convergencias. Bruno Dietsch ve en ese plano una imagen del «“ser arrojado” heideggeriano o, en otros términos el paso de un grado superior o “angélico” del ser, al estado humano» («Alexandre Sokourov», Lausana, 2005, p. 38). ¿Excesivo? Quizá no. La idea de decadencia, no solo histórica sino ontológica, marca toda la obra de Sokurov. Supongo que es posible una lectura rigurosamente historicista de la película en relación con la agonía del régimen soviético, pero yo la veo desde una perspectiva más metafísica en la que lo histórico se integra como nivel o plano subordinado. Desde este punto de vista, todo el film sería la puesta en imágenes de un sentimiento de pérdida, de alejamiento del Centro, de desorientación existencial, y, por supuesto, de nostalgia, a partir de un extrañamiento, exilio o caída metahistórica primordial: Sokurov cien por cien.
La película —hay que advertirlo—puede producir un cierto desconcierto inicial: lo histórico y lo mítico, lo fantástico y lo cotidiano, el cuento de hadas y la crónica realista se funden a través de una acumulación de acontecimientos arbitrarios, aparentemente desligados, que solo a posteriori podrán ser integrados en una unidad coherente de sentido, siempre abierta, no obstante, a una pluralidad de lecturas.
De este modo, aunque la trama tiene no poco de fábula, presenta sin embargo una ubicación espacio-temporal concreta: estamos en Turkmenistán, un lugar remoto del imperio soviético, fronterizo entre Europa y Asia, en el verano de 1987 (los programas de la radio hace posible la fijación cronológica), en la inminencia ya del descalabro de la URSS, anunciado por esa atmósfera de caos generalizado que preside toda la película. Las imágenes de los primeros minutos —interpolación del «documental» en la «ficción»: hibridación típicamente sokuroviana, acorde con esa fusión de contrarios a que me acabo de referir— nos presentan un lugar inhóspito, un pueblo destartalado, abandonado de la mano de Dios, en medio de una naturaleza agreste y desértica, con aire de lúgubre asilo de enfermos mentales, donde el caos se ve reforzado por la condición plurilingüe y multiétnica. Ahí vive Dimitri Malianov, un joven médico que está escribiendo su tesis doctoral.
Lo que podría interpretarse como la historia central del film, parece ser una historia de amor homosexual; Sokurov no la presenta abiertamente como tal y deja siempre una cierta ambigüedad, pero en todo caso su fascinación por el cuerpo masculino (perceptible también en otros films: «Confesión», «Padre e hijo»...) es manifiesta, aunque este sea un tema siempre evitado por el propio director, y también —lo que es más misterioso— por gran parte de la crítica al hablar de su cine.
Con esa relación entre los dos amigos o amantes, Malianov y Vecherovsky, como tenue hilo conductor, la historia va encadenando sucesivos encuentros del primero de ellos, el protagonista, con personajes diversos: un cartero anónimo de extraño comportamiento; Snegovoy, un oficial ruso, presunto suicida, y con cuyo cadáver Malianov mantendrá una conversación en la morgue; Gubar, un desertor, que lo mantiene secuestrado por unas horas y que terminará abatido por los miembros del ejército; Glukhov, personaje conformista vinculado al sistema, para quien la felicidad parece consistir en ver una historia de detectives en televisión; la singular hermana del protagonista, con una actitud entre maternal y resentida; un misterioso y sufriente niño-ángel, ¿bajado y ascendido, luego, a los cielos?... Otros tantos encuentros que quizá se deban, o al menos se puedan, leer como las estrofas de un poema abstracto, estrofas relativamente independientes, pero también ligadas entre sí por una omnipresente sensación de desorden cósmico, de que nada está donde debería estar, de que las cosas han perdido su sitio, su lugar natural tanto en el tiempo como en el espacio. Malianov afirmará que da igual estar en un sitio que en otro, pero Vecherovsky, más consciente de la realidad que su amigo, le dice: «Pocas personas viven ahora donde deberían vivir», lo que puede interpretarse en un sentido no exclusivamente geográfico o físico.
En estos tiempos de delirio globalizador, la fijación a un tiempo y a un espacio podrá parecer a algunos represiva o limitadora. Limitación, sin embargo, tan necesaria como le son a un río sus orillas si se pretende mantener la identidad propia. Sokurov lo sabe quizá mejor que nadie; él, que no podrá volver jamás a su pueblo natal, sumergido varios metros bajo el agua por la construcción de una presa: sacrificio del industrialismo moderno en el altar del productivismo y el «progreso».
[acabo en el spoiler]
[Leer más +]
16 de 17 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Páginas ocultas (1994)
 Aleksandr Sokúrov
Aleksandr Sokúrov- Aleksandr Cherednik, Sergei Barkovsky, Elizaveta Koroleva ...
En las criptas del alma
17 de octubre de 2014
En términos generales, triple es la procedencia de las fuentes de inspiración del cine de Sokurov: literaria, pictórica y musical. La importancia de estas tres fuentes en su cine ha sido subrayada por la crítica y por él mismo en múltiples ocasiones y es, por lo demás, obvia. En este caso, las literarias ocupan un primer plano: como los créditos nos anuncian, estas “páginas leídas en voz baja” —más que “ocultas”— están “basadas en obras de escritores rusos del siglo XIX”. Hay que pensar especialmente en Gogol, Chejov y, sobre todo, Dostoievsky, en particular en “Crimen y castigo”. Sin reproducir su trama, la película pone en escena a sus personajes principales: Raskólnikov y Sonia, que se mueven por una San Petersburgo espectral.
Hay, sin embargo, una diferencia esencial entre el personaje de Sokurov y el de Dostoievsky: mientras el protagonista de “Crimen y castigo” encuentra su redención en las páginas finales de la obra, el de Sokurov permanece culpable, atormentado y sin atisbo ninguno de salvación. La película es un descenso a las tinieblas del alma de su protagonista, y aquí se podría evocar la antigua y fecunda idea esotérica, expresada de formas diversas por diferentes tradiciones, de que “el mundo está en el alma”.
En efecto, el alma de Raskólnikov contamina hasta tal punto el medio físico, que ambas cosas, psique y mundo, aparecen simplemente como perspectivas diversas de una misma realidad, de las que no podría decirse con precisión cuál contiene a cuál. Pocas veces se habrá expresado en cine con tanta intensidad la idea de que un paisaje —urbano, en este caso— puede ser un paisaje del alma. Estamos en una cripta psicocósmica que nos haría pensar tal vez en los subterráneos de la “Metrópolis” de Lang, si estos no fueran todavía demasiado terrenales, o incluso en las “Prisiones” de Piranesi, si estas no fueran demasiado ultramundanas: una ciudad sumida en una penumbra eterna, sin árboles ni cielo, sólo arcadas asfixiantes, calles lúgubres, una ciudad de hormigón y piedra putrefacta, en una atmósfera impregnada de humedad mórbida por los vapores ponzoñosos que surgen de sus canales; una ciudad donde resuena el eco del sufrimiento universal y donde la amenaza acecha escondida en cualquier recodo. El pecado de Raskólnikov parece extendido a la ciudad entera, pues la ciudad no es el medio en que algo ocurre sino más bien algo que ocurre, como un personaje más que interactúa con los humanos.
El proceso de “animación” del espacio (en el sentido de dotarlo de ánima, de alma), tan esencial en el cine de Sokurov, alcanza aquí las fronteras inferiores del psiquismo, su lado más oscuro y tenebroso; en cierto sentido, el reverso mismo de lo que, unos años después, nos mostrará en “Madre e hijo”. La idea de la muerte —omnipresente en Sokurov— preside ambas películas, pero en “Madre e hijo” la muerte será el tránsito a una realidad superior, aceptada con confianza en la transcendencia, en el contexto de una naturaleza exultante y abierta al infinito; en “Wispering pages”, la muerte parece, más bien, perpetuación eterna de la desesperanza, en un ámbito cerrado y sofocante, sin más dios que el ídolo pagano y siniestro que lo preside, con el que Raskólnikov se funde al final del film: Friedrich frente a Piranesi.
Esa San Petersburgo fantasmagórica se erige así en metáfora del mundo: el mundo entendido como prisión, en la que toda la humanidad está encerrada, condenada, quizá, más por su condición que por sus actos, a vagar perpetuamente por las entrañas de un laberinto acuoso, prisión infinita, sin esperanza alguna de redención; presencia anonadante del espacio, capaz de transformar cualquier sentimiento en angustia y de coagular todo sueño en inacabable pesadilla.
Quienes se asientan en convicciones inamovibles, en “ideas claras y distintas” de cualquier signo, creyente o ateo, podrán hablar, tal vez, de incoherencia en Sokurov. Quienes aceptan la ignorancia radical del ser humano percibirán en esa visión escindida las inevitables fluctuaciones del alma en la contemplación de dimensiones divergentes pero igualmente reales. Recordando aquí a su amigo y maestro, podríamos decir que mientras la relación de Tarkovsky con la transcendencia es dialógica, la de Sokurov, por el contrario, es monológica: el hombre la invoca, mas no obtiene respuesta; por eso, mientras Tarkovsky habla con Dios, Sokurov solo puede desdoblarse y hablar consigo mismo. Dios (si es que todavía tiene sentido utilizar este término en el cine de Sokurov) guarda siempre silencio. Esa es quizá la raíz del sentimiento trágico que impregna su cine: un silencio eterno como respuesta única a los anhelos del alma.
Desde un punto de vista más formal, podemos decir que en esta película hay menos referencias pictóricas, que también las hay, y, cosa rara, más referencias fílmicas: un expresionismo difuso nos lleva a pensar en el cine mudo, sobre todo en las escenas en la habitación de Sonia, y quizá de forma especial en Murnau.
Como siempre en las películas de Sokurov, la banda sonora merecería una crítica aparte, que aquí no es posible siquiera esbozar. Nada más lejos de su perspectiva que el convencional concepto de “música de película”. Palabras, ruidos y música se funden como elementos igualmente expresivos para generar un concepto de banda sonora que no admite parangón. Si Bresson —genial pero un tanto dogmático—, que quería desterrar la música del cine, hubiera podido ver y oír los films de Sokurov, tal vez habría matizado su opinión. No está tan claro si las películas de Sokurov son imágenes con banda sonora o bandas sonoras con imagen.
En definitiva, uno de los films quizá menos conocidos pero más relevantes del director ruso. Imprescindible, si se quiere acceder a una visión global del que me parece uno de los contados cineastas que realmente tienen algo importante que decir en estos tiempos.
Hay, sin embargo, una diferencia esencial entre el personaje de Sokurov y el de Dostoievsky: mientras el protagonista de “Crimen y castigo” encuentra su redención en las páginas finales de la obra, el de Sokurov permanece culpable, atormentado y sin atisbo ninguno de salvación. La película es un descenso a las tinieblas del alma de su protagonista, y aquí se podría evocar la antigua y fecunda idea esotérica, expresada de formas diversas por diferentes tradiciones, de que “el mundo está en el alma”.
En efecto, el alma de Raskólnikov contamina hasta tal punto el medio físico, que ambas cosas, psique y mundo, aparecen simplemente como perspectivas diversas de una misma realidad, de las que no podría decirse con precisión cuál contiene a cuál. Pocas veces se habrá expresado en cine con tanta intensidad la idea de que un paisaje —urbano, en este caso— puede ser un paisaje del alma. Estamos en una cripta psicocósmica que nos haría pensar tal vez en los subterráneos de la “Metrópolis” de Lang, si estos no fueran todavía demasiado terrenales, o incluso en las “Prisiones” de Piranesi, si estas no fueran demasiado ultramundanas: una ciudad sumida en una penumbra eterna, sin árboles ni cielo, sólo arcadas asfixiantes, calles lúgubres, una ciudad de hormigón y piedra putrefacta, en una atmósfera impregnada de humedad mórbida por los vapores ponzoñosos que surgen de sus canales; una ciudad donde resuena el eco del sufrimiento universal y donde la amenaza acecha escondida en cualquier recodo. El pecado de Raskólnikov parece extendido a la ciudad entera, pues la ciudad no es el medio en que algo ocurre sino más bien algo que ocurre, como un personaje más que interactúa con los humanos.
El proceso de “animación” del espacio (en el sentido de dotarlo de ánima, de alma), tan esencial en el cine de Sokurov, alcanza aquí las fronteras inferiores del psiquismo, su lado más oscuro y tenebroso; en cierto sentido, el reverso mismo de lo que, unos años después, nos mostrará en “Madre e hijo”. La idea de la muerte —omnipresente en Sokurov— preside ambas películas, pero en “Madre e hijo” la muerte será el tránsito a una realidad superior, aceptada con confianza en la transcendencia, en el contexto de una naturaleza exultante y abierta al infinito; en “Wispering pages”, la muerte parece, más bien, perpetuación eterna de la desesperanza, en un ámbito cerrado y sofocante, sin más dios que el ídolo pagano y siniestro que lo preside, con el que Raskólnikov se funde al final del film: Friedrich frente a Piranesi.
Esa San Petersburgo fantasmagórica se erige así en metáfora del mundo: el mundo entendido como prisión, en la que toda la humanidad está encerrada, condenada, quizá, más por su condición que por sus actos, a vagar perpetuamente por las entrañas de un laberinto acuoso, prisión infinita, sin esperanza alguna de redención; presencia anonadante del espacio, capaz de transformar cualquier sentimiento en angustia y de coagular todo sueño en inacabable pesadilla.
Quienes se asientan en convicciones inamovibles, en “ideas claras y distintas” de cualquier signo, creyente o ateo, podrán hablar, tal vez, de incoherencia en Sokurov. Quienes aceptan la ignorancia radical del ser humano percibirán en esa visión escindida las inevitables fluctuaciones del alma en la contemplación de dimensiones divergentes pero igualmente reales. Recordando aquí a su amigo y maestro, podríamos decir que mientras la relación de Tarkovsky con la transcendencia es dialógica, la de Sokurov, por el contrario, es monológica: el hombre la invoca, mas no obtiene respuesta; por eso, mientras Tarkovsky habla con Dios, Sokurov solo puede desdoblarse y hablar consigo mismo. Dios (si es que todavía tiene sentido utilizar este término en el cine de Sokurov) guarda siempre silencio. Esa es quizá la raíz del sentimiento trágico que impregna su cine: un silencio eterno como respuesta única a los anhelos del alma.
Desde un punto de vista más formal, podemos decir que en esta película hay menos referencias pictóricas, que también las hay, y, cosa rara, más referencias fílmicas: un expresionismo difuso nos lleva a pensar en el cine mudo, sobre todo en las escenas en la habitación de Sonia, y quizá de forma especial en Murnau.
Como siempre en las películas de Sokurov, la banda sonora merecería una crítica aparte, que aquí no es posible siquiera esbozar. Nada más lejos de su perspectiva que el convencional concepto de “música de película”. Palabras, ruidos y música se funden como elementos igualmente expresivos para generar un concepto de banda sonora que no admite parangón. Si Bresson —genial pero un tanto dogmático—, que quería desterrar la música del cine, hubiera podido ver y oír los films de Sokurov, tal vez habría matizado su opinión. No está tan claro si las películas de Sokurov son imágenes con banda sonora o bandas sonoras con imagen.
En definitiva, uno de los films quizá menos conocidos pero más relevantes del director ruso. Imprescindible, si se quiere acceder a una visión global del que me parece uno de los contados cineastas que realmente tienen algo importante que decir en estos tiempos.
[Leer más +]
20 de 21 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Palabra y utopía (2000)
 Manoel de Oliveira
Manoel de Oliveira- Lima Duarte, Luis Miguel Cintra, Ricardo Trepa ...
Antonio Vieira, pasado por el racionalismo
13 de julio de 2014
"Palabra y utopía" reconstruye la vida de Antonio Vieira, seguramente, bastante desconocido en estos pagos, aunque a algunos les puede haber llegado su nombre por mediación de Fernando Pessoa, que —muy interesado por el esoterismo— se ocupó abundantemente de este jesuita cuya historia cubre casi todo el siglo XVII. Vieira, misionero en Brasil, es una destacada figura de un movimiento milenarista conocido como “sebastianismo”, que, basándose en la profecías de Bandarra (apodado el “Nostradamus portugués”, un zapatero que recibió una serie de revelaciones en sueños, en la primera mitad del siglo XVI), esperaba el advenimiento de un rey de Portugal que se convertiría en monarca universal, instaurando el V Imperio, que no es otra cosa que el “milenio” del Apocalipsis que debía preceder a la llegada del Anticristo.
Vieira, estudioso de las profecías de Bandarra, reinterpretó numerosos pasajes bíblicos, y su propia realidad histórica, a partir de ahí y desarrolló sus ideas acerca del futuro inmediato de Portugal y de la humanidad en lo que debería haber sido una monumental “Historia del futuro” que no pudo terminar y que finalmente abandonaría para dedicarse a otra obra de índole similar, la “Clavis Prophetarum”, que también dejó inconclusa. Estas ideas y estos escritos le enfrentaron con la Inquisición. (*)
Ahora bien, poco de todo esto aparece en la visión que Oliveira nos ofrece de la vida del jesuita; por el contrario, el film se centra en sus abundantes y, sin duda, notables sermones —fue también un excepcional predicador—, y en su actitud de defensa de los indios frente a los colonos. Oliveira parece sumarse así a la corriente “ilustrada” que ha pretendido hacer de Vieira un discípulo de Bartolomé de las Casas, ocultando en mayor o menor grado la dimensión visionaria o milenarista del jesuita portugués. Es curioso que, sin embargo, Oliveira se sienta obligado a incluir en su film las declaraciones de Vieira al final de su vida, manifestando que sus “sermones” no serían sino “chozas” comparados con los “palacios” que constituyen la “Historia del futuro” y la “Clavis prophetarum” —a las que tan escasa atención presta el film—, lo que deja bien claro la idea que Vieira tuvo siempre de sí mismo y de su misión.
Se podría defender la legitimidad de la pretensión de Oliveira de centrarse en los aspectos de la obra, la vida y la personalidad de Vieira que a él más le interesaban (sermones, actitud hacia los indios...), aunque no sea eso lo que el propio Vieira considerara central en su vida (la exégesis profética). Puede ser. Pero de ese modo no deja de darse una imagen más o menos desfigurada del personaje en cuestión.
Aparte de este enfoque discutible, la película tiene un especial interés por su construcción y su lenguaje, lo que no significa que esté siempre bien resuelta. Oliveira opta por construirla articulando una serie de momentos que él considera especialmente significativos en la vida del personaje, filmados de forma muy estática (son casi exclusivamente planos fijos más bien largos), abundando sobre todo los monólogos prolongados; hay una estética pictorialista (especialmente en la segunda mitad) que con frecuencia recuerda a Rembrandt, a Vermeer o a De la Tour, lo que da lugar a planos de una notable belleza plástica. Oliveira independiza unas secuencias de otras, mediante un proceso de “fragmentación”, que puede hacer pensar quizá en Bresson, y que dota a la película de una estructura completamente ajena al “biopic” convencional que algunos parece que esperaban. Las diversas “viñetas” se integran así de una forma relativamente “plana”, como configurando un fresco según una estructura más de distribución espacial que de sucesión temporal.
La “credibilidad” de las imágenes (pienso, por ejemplo, en la escena en que unos holandeses huyen ante la presencia de un grupo de indios) preocupa poco a Oliveira: sana despreocupación que cuestiona el pueril, aceptado y casi incuestionable dogma de que el cine debe engañar convincentemente al espectador hasta hacerle confundir la película con la vida. Oliveira no pretende disimular —es muy de agradecer— que lo que vemos es una particular y subjetiva reconstrucción de la vida de un personaje, con el distanciamiento que ello implica.
El proyecto así planteado parece interesante, si bien el resultado quizá no sea siempre satisfactorio. La vida de Vieira fue extremadamente complicada, llena de viajes y acontecimientos, y tratar de meterla en el esquema de Oliveira, que privilegia cada momento en sí mismo, desdeñando en cierta medida su relación con el conjunto, da lugar a un resultado algo caótico. Tal vez los sermones elegidos no sean los más idóneos, y no son fáciles de seguir al no estar debidamente contextualizados. Tampoco los acontecimientos narrados son quizá tan significativos como el director pretende (por ejemplo el episodio con la reina Cristina). Asimismo, algunos personajes, a los que Oliveira no se molesta en identificar (por ejemplo el rey Alfonso VI, que aparece un par de veces hacia el final) pueden generar confusión, pues no queda muy claro ni quiénes son, ni qué significado tuvieron para Vieira. El resultado es un cierto desconcierto para el espectador, al que —si no conoce la historia— no le resultará fácil enlazar todo eso en un todo coherente y con sentido.
Por supuesto, no creo que se pueda criticar una película por su dificultad cuando esta es en sí misma fuente de sentido, pero sí cuando es el resultado de no haber dado con claves narrativas idóneas, lo que quizá sea el caso, en alguna medida al menos, con esta película. Con todo, a pesar de las objeciones que se le puedan formular, me parece que el proyecto de Oliveira es, en cualquier caso, ambicioso y presenta logros parciales importantes que no pueden desdeñarse.
Vieira, estudioso de las profecías de Bandarra, reinterpretó numerosos pasajes bíblicos, y su propia realidad histórica, a partir de ahí y desarrolló sus ideas acerca del futuro inmediato de Portugal y de la humanidad en lo que debería haber sido una monumental “Historia del futuro” que no pudo terminar y que finalmente abandonaría para dedicarse a otra obra de índole similar, la “Clavis Prophetarum”, que también dejó inconclusa. Estas ideas y estos escritos le enfrentaron con la Inquisición. (*)
Ahora bien, poco de todo esto aparece en la visión que Oliveira nos ofrece de la vida del jesuita; por el contrario, el film se centra en sus abundantes y, sin duda, notables sermones —fue también un excepcional predicador—, y en su actitud de defensa de los indios frente a los colonos. Oliveira parece sumarse así a la corriente “ilustrada” que ha pretendido hacer de Vieira un discípulo de Bartolomé de las Casas, ocultando en mayor o menor grado la dimensión visionaria o milenarista del jesuita portugués. Es curioso que, sin embargo, Oliveira se sienta obligado a incluir en su film las declaraciones de Vieira al final de su vida, manifestando que sus “sermones” no serían sino “chozas” comparados con los “palacios” que constituyen la “Historia del futuro” y la “Clavis prophetarum” —a las que tan escasa atención presta el film—, lo que deja bien claro la idea que Vieira tuvo siempre de sí mismo y de su misión.
Se podría defender la legitimidad de la pretensión de Oliveira de centrarse en los aspectos de la obra, la vida y la personalidad de Vieira que a él más le interesaban (sermones, actitud hacia los indios...), aunque no sea eso lo que el propio Vieira considerara central en su vida (la exégesis profética). Puede ser. Pero de ese modo no deja de darse una imagen más o menos desfigurada del personaje en cuestión.
Aparte de este enfoque discutible, la película tiene un especial interés por su construcción y su lenguaje, lo que no significa que esté siempre bien resuelta. Oliveira opta por construirla articulando una serie de momentos que él considera especialmente significativos en la vida del personaje, filmados de forma muy estática (son casi exclusivamente planos fijos más bien largos), abundando sobre todo los monólogos prolongados; hay una estética pictorialista (especialmente en la segunda mitad) que con frecuencia recuerda a Rembrandt, a Vermeer o a De la Tour, lo que da lugar a planos de una notable belleza plástica. Oliveira independiza unas secuencias de otras, mediante un proceso de “fragmentación”, que puede hacer pensar quizá en Bresson, y que dota a la película de una estructura completamente ajena al “biopic” convencional que algunos parece que esperaban. Las diversas “viñetas” se integran así de una forma relativamente “plana”, como configurando un fresco según una estructura más de distribución espacial que de sucesión temporal.
La “credibilidad” de las imágenes (pienso, por ejemplo, en la escena en que unos holandeses huyen ante la presencia de un grupo de indios) preocupa poco a Oliveira: sana despreocupación que cuestiona el pueril, aceptado y casi incuestionable dogma de que el cine debe engañar convincentemente al espectador hasta hacerle confundir la película con la vida. Oliveira no pretende disimular —es muy de agradecer— que lo que vemos es una particular y subjetiva reconstrucción de la vida de un personaje, con el distanciamiento que ello implica.
El proyecto así planteado parece interesante, si bien el resultado quizá no sea siempre satisfactorio. La vida de Vieira fue extremadamente complicada, llena de viajes y acontecimientos, y tratar de meterla en el esquema de Oliveira, que privilegia cada momento en sí mismo, desdeñando en cierta medida su relación con el conjunto, da lugar a un resultado algo caótico. Tal vez los sermones elegidos no sean los más idóneos, y no son fáciles de seguir al no estar debidamente contextualizados. Tampoco los acontecimientos narrados son quizá tan significativos como el director pretende (por ejemplo el episodio con la reina Cristina). Asimismo, algunos personajes, a los que Oliveira no se molesta en identificar (por ejemplo el rey Alfonso VI, que aparece un par de veces hacia el final) pueden generar confusión, pues no queda muy claro ni quiénes son, ni qué significado tuvieron para Vieira. El resultado es un cierto desconcierto para el espectador, al que —si no conoce la historia— no le resultará fácil enlazar todo eso en un todo coherente y con sentido.
Por supuesto, no creo que se pueda criticar una película por su dificultad cuando esta es en sí misma fuente de sentido, pero sí cuando es el resultado de no haber dado con claves narrativas idóneas, lo que quizá sea el caso, en alguna medida al menos, con esta película. Con todo, a pesar de las objeciones que se le puedan formular, me parece que el proyecto de Oliveira es, en cualquier caso, ambicioso y presenta logros parciales importantes que no pueden desdeñarse.
[Leer más +]
8 de 8 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

Reconstrucción (1970)
 Theo Angelopoulos
Theo Angelopoulos- Thanos Grammenos, Toula Stathopoulou, Yannis Totzikas ...
¡Angelopoulos al Guinness!
8 de julio de 2014
Theo Angelopoulos está en posesión de un curioso récord: es, casi con seguridad, el director más insultado de toda la historia del cine; los calificativos de “pretencioso”, “pedante” y “presuntuoso” se han acumulado hasta el aburrimiento en relación con él (alguien le podía haber tildado, para variar, de alatinado, gravedoso, enflautado, retumbante, empampirolado, campanudo, engolletado o vendehúmos —pongamos por caso—, pero parece que la imaginación de sus maldicientes no da para tanto). Y ¿por qué? Sin duda por la dificultad de sus películas. Las razones de esa dificultad son varias; primero, la doble ignorancia del espectador respecto de: a) la enrevesada historia de Grecia en el siglo XX; b) la cultura clásica griega; referencias a ambas cosas pueblan sus películas. La dificultad derivada de la primera forma de ignorancia, más generalizada y menos censurable, se arregla simplemente con una enciclopedia decente (a mí me ha funcionado; no ha eliminado mi ignorancia pero me ha permitido entender incluso sus películas más crípticamente políticas); la solución a la segunda es más difícil de improvisar. Otro escollo: Angelopoulos no se atiene a las reglas narrativas convencionales y se empeña en obligar a un cierto esfuerzo mental al espectador. Se podrían buscar más razones, pero no es necesario; eso es más que suficiente para dictar el veredicto.
Y pasemos ya a “Reconstrucción”. La película narra el intento de reconstruir un crimen por parte de la policía: un emigrante que volvía al hogar tras años de ausencia es asesinado por su mujer y el amante de esta (aquí no hay “spoilers”: el final se nos cuenta desde el principio). Los ecos de la “La Orestiada” de Esquilo son, pues, obvios. En todo caso, en toda la obra de Angelopoulos no se encontrará —y aquí tampoco— nada parecido a “versiones actualizadas” de los antiguos mitos. Angelopoulos llevaba la cultura clásica impregnada en su ser y sus rastros reaparecen de forma natural, pero más o menos difusos, “disueltos”, por decirlo así, y no siempre fácilmente reconocibles, en la trama de sus historias. A fin de cuentas, los mitos son universales e intemporales, tan presentes ahora como en tiempos de Homero. La famosa distinción entre “mythos” y “logos” como fases sucesivas en una supuestamente progresiva conquista humana de la racionalidad no es probablemente más que una invención de los historiadores ilustrados, y Angelopoulos —incluso el Angelopoulos marxista— siempre pareció tener eso muy claro.
Se ha intentado ver en “Reconstrucción” la matriz germinal de toda la obra del cineasta griego. Asunto complicado. Básicamente, se la suele dividir en dos períodos; el primero acaba con su quinta película “Alejandro el Grande” (1980): período plagado de referencias históricas, con entidades colectivas como protagonistas, respondería a su etapa marxista (un marxismo sui generis, no-progresista). El segundo, más “existencial”, más desilusionado, con protagonistas más individualizados, empezaría con “Viaje a Citera” (1983) y terminaría (2012) cuando un policía (?) se lo llevó por delante con su motocicleta mientras preparaba una película sobre la crisis. Si el paso del primer al segundo período es rastreable en una evolución perceptible, “Reconstrucción”, sin embargo, aun sugiriendo preocupaciones posteriormente desarrolladas, me parece tener una relativa independencia, en la medida en que, por una parte, transita por caminos que serán luego abandonados y, por otra, no deja ver todavía lo que serán los rasgos más significativos de su obra de madurez. El hecho de ser su única película en blanco y negro no es suficiente, por supuesto, para determinar ese carácter hasta cierto punto marginal, pero sí es una marca visual inesperadamente significativa.
“Reconstrucción” no es cine político: la historia del crimen se entreteje con la decadencia del tejido rural de la sociedad griega en la segunda mitad del siglo XX, pero lo que se refleja ahí es el desarraigo cultural y la disolución de la historia colectiva; en definitiva, la agonía de la vida rural tradicional, lo que tiene muy poco que ver con circunstancias políticas, pues es algo más bien ligado con el devenir de la propia civilización occidental, con el espejismo del progreso y la creencia en la salvación por el desarrollo económico y la tecnología, creencias (¡lástima de cursiva!) que comparten por igual demócratas y antidemócratas. En mi opinión estaríamos aquí en un momento “pre-político” de Angelopoulos que precede a los momentos “político” y “post-político”.
El film no presenta la complejidad estructural de sus películas posteriores. Se alterna el presente de la reconstrucción policial con el pasado de los días del crimen, pero eso no plantea dificultad al seguimiento del hilo narrativo —no estamos todavía, por ejemplo, ante los desconcertantes saltos cronológicos, de años o de décadas, en el interior de un mismo plano que aparecerán, por ejemplo, en “El viaje de los comediantes”, “La mirada de Ulises”, etc.— ni se le exige tampoco al espectador ningún conocimiento de la historia del país heleno.
No concuerdo en absoluto con la relación que con frecuencia se establece (supongo que siguiendo un poco mecánicamente a Andrew Horton, “El cine de Theo Angelopoulos: imagen y contemplación”, Madrid, 2001, p. 92) entre “Reconstrucción” y el cine negro americano. Las preocupaciones tanto temáticas como formales de Angelopoulos han ido siempre en dirección contraria a las del cine de Hollywood. ¿Alguien se puede imaginar a un cineasta americano que para narrar un crimen coloque la cámara al exterior de la casa en que suceden los hechos y la deje ahí plantada, inmóvil, durante tres minutos y medio, sin registrar más acción que la fugaz entrada y salida por la puerta de un par de personajes? Este plano —el último de la película— me parece que merece una digresión que desarrollo en el spoiler por falta de espacio.
Y pasemos ya a “Reconstrucción”. La película narra el intento de reconstruir un crimen por parte de la policía: un emigrante que volvía al hogar tras años de ausencia es asesinado por su mujer y el amante de esta (aquí no hay “spoilers”: el final se nos cuenta desde el principio). Los ecos de la “La Orestiada” de Esquilo son, pues, obvios. En todo caso, en toda la obra de Angelopoulos no se encontrará —y aquí tampoco— nada parecido a “versiones actualizadas” de los antiguos mitos. Angelopoulos llevaba la cultura clásica impregnada en su ser y sus rastros reaparecen de forma natural, pero más o menos difusos, “disueltos”, por decirlo así, y no siempre fácilmente reconocibles, en la trama de sus historias. A fin de cuentas, los mitos son universales e intemporales, tan presentes ahora como en tiempos de Homero. La famosa distinción entre “mythos” y “logos” como fases sucesivas en una supuestamente progresiva conquista humana de la racionalidad no es probablemente más que una invención de los historiadores ilustrados, y Angelopoulos —incluso el Angelopoulos marxista— siempre pareció tener eso muy claro.
Se ha intentado ver en “Reconstrucción” la matriz germinal de toda la obra del cineasta griego. Asunto complicado. Básicamente, se la suele dividir en dos períodos; el primero acaba con su quinta película “Alejandro el Grande” (1980): período plagado de referencias históricas, con entidades colectivas como protagonistas, respondería a su etapa marxista (un marxismo sui generis, no-progresista). El segundo, más “existencial”, más desilusionado, con protagonistas más individualizados, empezaría con “Viaje a Citera” (1983) y terminaría (2012) cuando un policía (?) se lo llevó por delante con su motocicleta mientras preparaba una película sobre la crisis. Si el paso del primer al segundo período es rastreable en una evolución perceptible, “Reconstrucción”, sin embargo, aun sugiriendo preocupaciones posteriormente desarrolladas, me parece tener una relativa independencia, en la medida en que, por una parte, transita por caminos que serán luego abandonados y, por otra, no deja ver todavía lo que serán los rasgos más significativos de su obra de madurez. El hecho de ser su única película en blanco y negro no es suficiente, por supuesto, para determinar ese carácter hasta cierto punto marginal, pero sí es una marca visual inesperadamente significativa.
“Reconstrucción” no es cine político: la historia del crimen se entreteje con la decadencia del tejido rural de la sociedad griega en la segunda mitad del siglo XX, pero lo que se refleja ahí es el desarraigo cultural y la disolución de la historia colectiva; en definitiva, la agonía de la vida rural tradicional, lo que tiene muy poco que ver con circunstancias políticas, pues es algo más bien ligado con el devenir de la propia civilización occidental, con el espejismo del progreso y la creencia en la salvación por el desarrollo económico y la tecnología, creencias (¡lástima de cursiva!) que comparten por igual demócratas y antidemócratas. En mi opinión estaríamos aquí en un momento “pre-político” de Angelopoulos que precede a los momentos “político” y “post-político”.
El film no presenta la complejidad estructural de sus películas posteriores. Se alterna el presente de la reconstrucción policial con el pasado de los días del crimen, pero eso no plantea dificultad al seguimiento del hilo narrativo —no estamos todavía, por ejemplo, ante los desconcertantes saltos cronológicos, de años o de décadas, en el interior de un mismo plano que aparecerán, por ejemplo, en “El viaje de los comediantes”, “La mirada de Ulises”, etc.— ni se le exige tampoco al espectador ningún conocimiento de la historia del país heleno.
No concuerdo en absoluto con la relación que con frecuencia se establece (supongo que siguiendo un poco mecánicamente a Andrew Horton, “El cine de Theo Angelopoulos: imagen y contemplación”, Madrid, 2001, p. 92) entre “Reconstrucción” y el cine negro americano. Las preocupaciones tanto temáticas como formales de Angelopoulos han ido siempre en dirección contraria a las del cine de Hollywood. ¿Alguien se puede imaginar a un cineasta americano que para narrar un crimen coloque la cámara al exterior de la casa en que suceden los hechos y la deje ahí plantada, inmóvil, durante tres minutos y medio, sin registrar más acción que la fugaz entrada y salida por la puerta de un par de personajes? Este plano —el último de la película— me parece que merece una digresión que desarrollo en el spoiler por falta de espacio.
[Leer más +]
22 de 24 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico

La voz solitaria del hombre (1987)
 Aleksandr Sokúrov
Aleksandr Sokúrov- Tatyana Goryacheva, Vladimir Degtyaryov, Lyudmila Yakovtleva ...
La voz solitaria de Sokurov
8 de julio de 2014
Basada en “El río Potudán”, relato escrito en 1937 por Andrei Platónov, “La voz solitaria del hombre” es el primer largometraje de Aleksander Sokurov. Película de oscura y difícil belleza, puede ofrecer serias dificultades para seguir su hilo narrativo, al menos en una primera visión, así que tal vez sea de utilidad resumir el argumento; incluyo síntesis en el spoiler. Sin ánimo de “explicar” esta película densa, compleja, ni de agotar su profuso caudal simbólico imponiendo reductores desciframientos subjetivos, creo que pueden fijarse, no obstante, algunas claves básicas que ayuden a cada cual a hacer su propia lectura. Es lo que intento en las líneas que siguen.
Sokurov, personaje extraño dentro del panorama cinematográfico, conjuga de forma radical el vanguardismo formal con el tradicionalismo ideológico (metafísico, más bien que político o social). Ese contraste, más aparente que real, entre innovación y tradición es solo una de las facetas más llamativas del director ruso. No menos turbadora puede ser su desconfianza respecto al cine como medio de expresión artística. Se ha dicho que es “un cineasta al que no le gusta el cine”: hipérbole que refleja sus confesadas reticencias respecto de un medio cuya condición tecnológica le colocaría, como mínimo, en desventaja con relación a la música o la pintura. En todo caso, la aspiración del cine, como la de todo arte, no puede ser otra que “preparar al hombre para la muerte”. Nada menos. Idea de peso, expresada ya, antes que él, en idénticos términos por Tarkovsky, y que hunde sus raíces en la concepción “antigua” del arte.
La influencia de Tarkovsky sobre Sokurov es tema debatido, imposible de solventar en unas líneas. Hay puntos de continuidad, pero también sustanciales diferencias. En cualquier caso, “La voz solitaria...” está dedicada “con gratitud” a la memoria del maestro fallecido y, en particular, varios puentes podrían tenderse entre esta obra y “El espejo”. El más claro, la inclusión de material documental sin relación explícita con la línea argumental básica, si bien con una función algo distinta, así como la combinación del blanco y negro y el color, pero el espectador atento encontrará no pocos vínculos entre ambos films: abundante presencia de espejos y superficies reflectantes, imágenes ralentizadas con paralelismo obvio de la vegetación, el fuego, la lluvia, etc.
Como “El espejo”, “La voz solitaria...” plantea una búsqueda espiritual a través de laberintos espacio-temporales. Más allá del tiempo cronológico que marcan nuestros relojes y del espacio físico por el que nos desplazamos, propone la visión del tiempo como círculo mítico y del espacio exterior como dominio de la muerte. En efecto, la película es por encima de todo una reflexión sobre el tiempo y la muerte, temas típicamente sokurovianos, más o menos presentes en todas sus películas. “La voz solitaria...” contiene en germen —y no solo en germen— los que van a ser elementos fundamentales de su obra tanto a nivel formal como temático.
El río, espacial imagen heraclítea del flujo temporal, es un continuado trasfondo metafísico que preside el film, tal vez como fundamento sagrado de la propia existencia. Su aparición cíclica a lo largo de la película no es casual, como tampoco lo es la repetición de esas escenas documentales en las que unos trabajadores hacen girar una enorme rueda de madera, imagen de la ciclicidad temporal tanto en sí misma —rueda de la vida— como en su reiteración (la veremos tres veces: al principio, a mitad y al final). Las imágenes paralelas de la nieve sobre el suelo (primera nevada ligera - nieve abundante - nieve en retroceso) reflejarán igualmente el avance cíclico de las estaciones.
La gran cantidad de imágenes fotográficas intercaladas en el film evoca esa dimensión “proustiana” del tiempo —posibilidad de escapar a su carácter “devorador”— que tan esencial es en el pensamiento de Sokurov, marcado por una nostalgia existencial de orden ontológico más que histórico: el tiempo cíclico no es tanto un retorno sucesivo al pasado cuanto la perpetua posibilidad de recuperación de un origen eterno. Al igual que las imágenes de la ciclicidad, también las de la nostalgia aparecen doblemente enfatizadas, como cuando Nikita mira a Liuba durmiendo y se recuerda a sí mismo contemplándola mientras ella mira un viejo álbum de fotos (con reiterada presencia a lo largo del film), es decir, la recuerda recordando. De hecho toda la relación entre los dos protagonistas está fundamentalmente basada en la memoria.
Sobre este particular marco espacio-temporal, Sokurov desarrolla su reflexión acerca de la muerte (omnipresente en la trama: muerte en la guerra, muerte de la madre de Liuba, muerte de Zhenia, fabricación y traslado del ataúd, cercanía de la muerte en la enfermedad de Nikita, animales muertos en el matadero, información sobre “alguien” que ha muerto en el registro civil, proyecto de suicidio del hombre de la barca, intento de suicidio de Liuba...) y también de la soledad; soledad como rasgo distintivo y destino ineludible; soledad constitutiva, y no circunstancial, del ser humano.
Voz solitaria del hombre que es también voz solitaria de Sokurov; el título del film se presta al fácil juego de palabras, pues la obra de este creador reclama un lugar aparte en la historia del cine. El universo de Sokurov es único y extraño; sus películas, antítesis del cine narrativo, maravillan y fascinan, pero también inquietan y desconciertan. En continua lucha con las convenciones del medio —y sobre todo con la más perdurable de todas ellas, la imagen estentórea que impacta (pero no transforma)—, la obra de Sokurov se desliza sin ruido, como una sombra silente, por los subterráneos de la conciencia. Apelando a la terminología de Bresson, podría decirse que lo que Sokurov hace no es cine, sino “cinematógrafo”, esa rara actividad que reúne a un reducido puñado de artistas, al margen de los vanos y estériles caminos del espectáculo.
Sokurov, personaje extraño dentro del panorama cinematográfico, conjuga de forma radical el vanguardismo formal con el tradicionalismo ideológico (metafísico, más bien que político o social). Ese contraste, más aparente que real, entre innovación y tradición es solo una de las facetas más llamativas del director ruso. No menos turbadora puede ser su desconfianza respecto al cine como medio de expresión artística. Se ha dicho que es “un cineasta al que no le gusta el cine”: hipérbole que refleja sus confesadas reticencias respecto de un medio cuya condición tecnológica le colocaría, como mínimo, en desventaja con relación a la música o la pintura. En todo caso, la aspiración del cine, como la de todo arte, no puede ser otra que “preparar al hombre para la muerte”. Nada menos. Idea de peso, expresada ya, antes que él, en idénticos términos por Tarkovsky, y que hunde sus raíces en la concepción “antigua” del arte.
La influencia de Tarkovsky sobre Sokurov es tema debatido, imposible de solventar en unas líneas. Hay puntos de continuidad, pero también sustanciales diferencias. En cualquier caso, “La voz solitaria...” está dedicada “con gratitud” a la memoria del maestro fallecido y, en particular, varios puentes podrían tenderse entre esta obra y “El espejo”. El más claro, la inclusión de material documental sin relación explícita con la línea argumental básica, si bien con una función algo distinta, así como la combinación del blanco y negro y el color, pero el espectador atento encontrará no pocos vínculos entre ambos films: abundante presencia de espejos y superficies reflectantes, imágenes ralentizadas con paralelismo obvio de la vegetación, el fuego, la lluvia, etc.
Como “El espejo”, “La voz solitaria...” plantea una búsqueda espiritual a través de laberintos espacio-temporales. Más allá del tiempo cronológico que marcan nuestros relojes y del espacio físico por el que nos desplazamos, propone la visión del tiempo como círculo mítico y del espacio exterior como dominio de la muerte. En efecto, la película es por encima de todo una reflexión sobre el tiempo y la muerte, temas típicamente sokurovianos, más o menos presentes en todas sus películas. “La voz solitaria...” contiene en germen —y no solo en germen— los que van a ser elementos fundamentales de su obra tanto a nivel formal como temático.
El río, espacial imagen heraclítea del flujo temporal, es un continuado trasfondo metafísico que preside el film, tal vez como fundamento sagrado de la propia existencia. Su aparición cíclica a lo largo de la película no es casual, como tampoco lo es la repetición de esas escenas documentales en las que unos trabajadores hacen girar una enorme rueda de madera, imagen de la ciclicidad temporal tanto en sí misma —rueda de la vida— como en su reiteración (la veremos tres veces: al principio, a mitad y al final). Las imágenes paralelas de la nieve sobre el suelo (primera nevada ligera - nieve abundante - nieve en retroceso) reflejarán igualmente el avance cíclico de las estaciones.
La gran cantidad de imágenes fotográficas intercaladas en el film evoca esa dimensión “proustiana” del tiempo —posibilidad de escapar a su carácter “devorador”— que tan esencial es en el pensamiento de Sokurov, marcado por una nostalgia existencial de orden ontológico más que histórico: el tiempo cíclico no es tanto un retorno sucesivo al pasado cuanto la perpetua posibilidad de recuperación de un origen eterno. Al igual que las imágenes de la ciclicidad, también las de la nostalgia aparecen doblemente enfatizadas, como cuando Nikita mira a Liuba durmiendo y se recuerda a sí mismo contemplándola mientras ella mira un viejo álbum de fotos (con reiterada presencia a lo largo del film), es decir, la recuerda recordando. De hecho toda la relación entre los dos protagonistas está fundamentalmente basada en la memoria.
Sobre este particular marco espacio-temporal, Sokurov desarrolla su reflexión acerca de la muerte (omnipresente en la trama: muerte en la guerra, muerte de la madre de Liuba, muerte de Zhenia, fabricación y traslado del ataúd, cercanía de la muerte en la enfermedad de Nikita, animales muertos en el matadero, información sobre “alguien” que ha muerto en el registro civil, proyecto de suicidio del hombre de la barca, intento de suicidio de Liuba...) y también de la soledad; soledad como rasgo distintivo y destino ineludible; soledad constitutiva, y no circunstancial, del ser humano.
Voz solitaria del hombre que es también voz solitaria de Sokurov; el título del film se presta al fácil juego de palabras, pues la obra de este creador reclama un lugar aparte en la historia del cine. El universo de Sokurov es único y extraño; sus películas, antítesis del cine narrativo, maravillan y fascinan, pero también inquietan y desconciertan. En continua lucha con las convenciones del medio —y sobre todo con la más perdurable de todas ellas, la imagen estentórea que impacta (pero no transforma)—, la obra de Sokurov se desliza sin ruido, como una sombra silente, por los subterráneos de la conciencia. Apelando a la terminología de Bresson, podría decirse que lo que Sokurov hace no es cine, sino “cinematógrafo”, esa rara actividad que reúne a un reducido puñado de artistas, al margen de los vanos y estériles caminos del espectáculo.
[Leer más +]
19 de 20 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ludovico
Fichas más visitadas